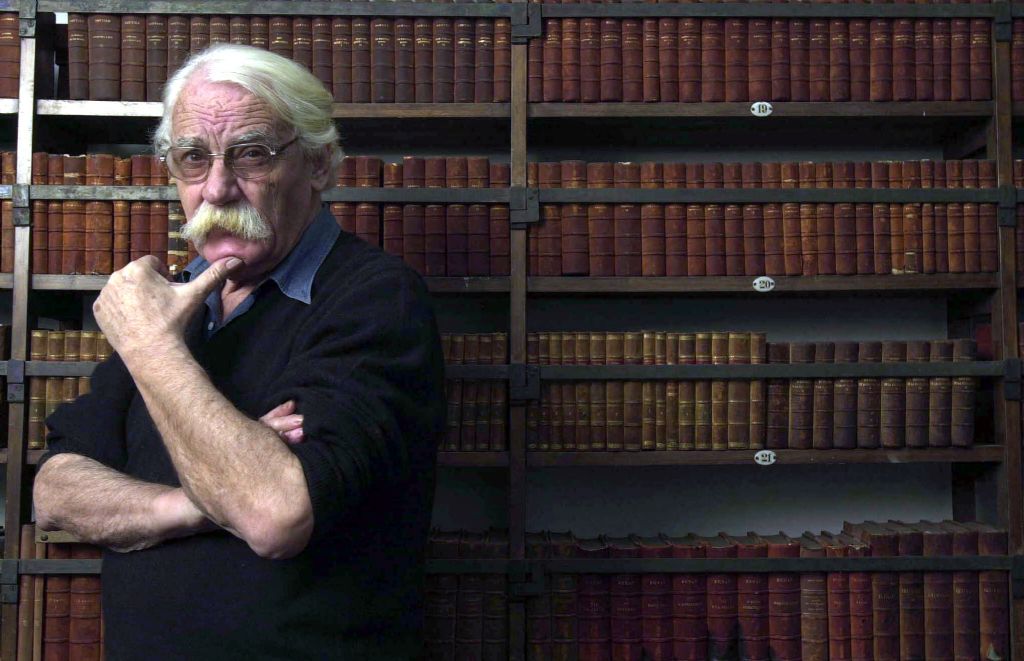Conocí a David Viñas cuando llegó de Buenos Aires a la ciudad de Rosario para dictar la cátedra de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral. Fui una de las estudiantes que asistían a sus clases, las que fueron para nosotros una especie de deslumbramiento. No coincidía con el estilo académico de otros profesores: su palabra era tan viva que necesitaba expresar con el cuerpo, como un verdadero actor, lo que manifestaba con la voz. Nos habló de Jean Paul Sartre y de la impronta de su pensamiento, siendo el primer docente de la casa que se refirió al existencialismo por aquellos días. Con tono afirmativo el joven profesor trasmitía su perspectiva crítica de la literatura, a veces con voz cálida o rigurosa, según lo que fuera desarrollando, en aquellas aulas de la Facultad cuyo decano era entonces Tulio Halperín Donghi.
Por esos años de Rosario yo pertenecía al grupo del Ehret. Así se llamaba el restaurante donde nos reuníamos hasta el amanecer un grupo de jóvenes estudiantes que escribíamos poesía y discutíamos sobre política y literatura: Aldo Oliva, Rafael Ielpi, Rubén Sevlever, Daniel Wagner, Carlos Saltzmann, Aldo Beccari, Juan José Saer y Hugo Gola cuando los dos últimos bajaban desde Santa Fe. Aunque se hizo amigo nuestro, David no solía encontrarse con el grupo, sino con algunos de nosotros. Leíamos sus novelas, pero de todas, la que aprecié mucho más fue Los dueños de la tierra, si bien varios años más tarde dediqué un estudio a su único libro de cuentos, Las malas costumbres, por juzgarlo insoslayable. Solía ir a mi casa de la calle Moreno en Rosario, donde mi madre, colega de las educadoras Olga y Leticia Cossettini, lo recibió con agrado. Algunas veces compartíamos el almuerzo y un rasgo para mí sorprendente del todavía distante profesor, fue la mirada de ternura y las palabras con que descubrió la belleza y la gracia infantil de mis sobrinos pequeños. Luego nuestra amistad fue creciendo. En oportunidades acompañó a un grupo de amigos a bailar tangos y milongas a lugares modestos, donde exhibió también su maestría. A propósito del tema, en el campo de la sociología de la literatura, tanto me animó con la necesidad de elaborar un trabajo sobre las letras de tango que me decidí a presentar un proyecto de investigación en la Facultad de Rosario. Ya casi concluido el ensayo, recibí la invitación de la editorial Jorge Álvarez para conversar sobre la posibilidad de publicarlo. David les había hablado de mi trabajo, y así se concretó la primera edición del libro.
Cuando él dejó Rosario, solía visitarlo en mis viajes a Buenos Aires y en diálogos siempre estimulantes, se estrechaba más la amistad. Intelectual más generoso en trasmitir ideas no he conocido, se brindaba con naturalidad y atendía especialmente los proyectos de los otros, mis comienzos en la narrativa. Tenía un gran humor y una manera de observar las particularidades de la gente con mucha gracia y propiedad. Sabía escuchar, ese hábito tan difícil David lo poseía, sabía escuchar al otro con especial atención, en su modo de asentir o de no estar de acuerdo revelaba tener muy en cuenta al otro.
Años más tarde me trasladé a Buenos Aires, pero nunca dejamos de vernos, hasta que debió elegir el destierro después del último golpe militar. Yo esperaba las cartas que escribía desde Madrid, ansiosa de saber cómo lo estaba pasando y conociendo las intenciones mías de exiliarme, me decía que sería difícil abrirse camino allá, cuando ya muerto Franco los intelectuales, escritores y hombres de la cultura querían retornar de su exilio aspirando a alcanzar el lugar que les correspondía. No obstante, me sugirió que valía la pena intentar el traslado. No quise dejar a mi familia por segunda vez. Después de haber sufrido la pérdida de nuestro padre, obligaría a mi madre y hermanas a un nuevo alejamiento, ya que había abandonado Rosario para venir a esta ciudad. Tampoco pude nunca reunir el dinero para el viaje.
Al comienzo de la dictadura militar, en uno de sus viajes a la Argentina, recibí la visita de David en la calle French donde yo vivía. Lo miré aterrada preguntándole si tenía conciencia del peligro a que se exponía, incitándolo a abandonar de inmediato el país. Él parecía no darse cuenta de la gravedad de su situación. Quería ver a los amigos, compartir de algún modo en sigilosas conversaciones, donde la alegría de vernos se mezclaba a la angustia que padecíamos, el horror que nos dominaba.
Con la democracia David volvió a Buenos Aires, dispuesto a reintegrarse a la docencia universitaria y en un concurso académico lo oí defenderse de las observaciones de uno de los jurados que le objetaba carecer de teorías más sólidas. David respondió con firmeza y vehemencia en una respuesta de irrefutable brillantez.
Dirigió el Instituto de Literatura Argentina abriendo las puertas a todos, sin exclusiones. En una oportunidad me ofreció el cargo de Secretaria Académica de ese Instituto, pero no acepté. No me atraía ese trabajo y tampoco se malquistó conmigo por eso. Años más tarde me invitó a dictar una clase sobre Lucio V. Mansilla en su cátedra de Literatura Argentina en la UBA, al finalizarla se mostró sumamente complacido y con una de esas frases suyas de lo más contundentes, me manifestó su aprobación. Pocos años después, conociendo mi amistad con los Bioy, me pidió que hablara con Bioy Casares para tener una conversación con él. Que fuera David quien me lo solicitara, se trataba de algo muy especial. Bioy quedó bastante extrañado con mi pedido y David, por su parte, quiso que lo acompañara. Pensé que los dos escritores, en algún momento antagónicos, merecían un encuentro más íntimo y preferí no compartir esa visita. Y así fue, con la posterior satisfacción de los dos, según ambos me lo contaron. Un encuentro memorable, que no alcanzó publicidad, un encuentro silencioso.
En los últimos años iba a encontrar a David al bar La Paz y verlo, era siempre una alegría. A veces él me preguntaba por algunas personas de Rosario y recordábamos momentos y lugares de aquella ciudad que él no había olvidado. En más de una ocasión, ante alguna adversidad profesional, recurrí a él pidiéndole su parecer y nunca me sentí defraudada. Por fuertes que fueran aquellos problemas que yo le presentara, expresaba sus puntos de vista, y más de una vez, a manera de alivio aparecía su inconfundible humor. Así, al pedirle opinión sobre alguna persona de respeto que yo no conocía bien, infaliblemente, decía: “Te diría, Quita, es una bellísima persona. Como decía mi padre”, y en la evocación no había broma ni burla.
En el bar La Paz, donde leía los diarios en el salón de fumadores, sin olvidar su consabida costumbre de subrayar todo lo que fuera discutible o algo que en particular le interesara, al no verlo pregunté por él a los mozos como él me había dicho que lo hiciera, pero no supieron decirme nada. Pasó el tiempo. Lo llamé por teléfono, pero los que lo conocimos, sabíamos muy bien que no le gustaba responder al teléfono. Pronto me enteré de que se encontraba enfermo de gravedad. En los últimos días vi a David en el sanatorio Güemes, pensé volver otro día de la semana siguiente, con la emoción y la esperanza que esto significaba, sin saber que aquella visita sería la última.
Tal vez nunca te dije David, de qué manera apreciaba tu inteligencia, tu integridad, como intelectual y como amigo entrañable.
Noemí Ulla
Buenos Aires, 24 de marzo de 2011