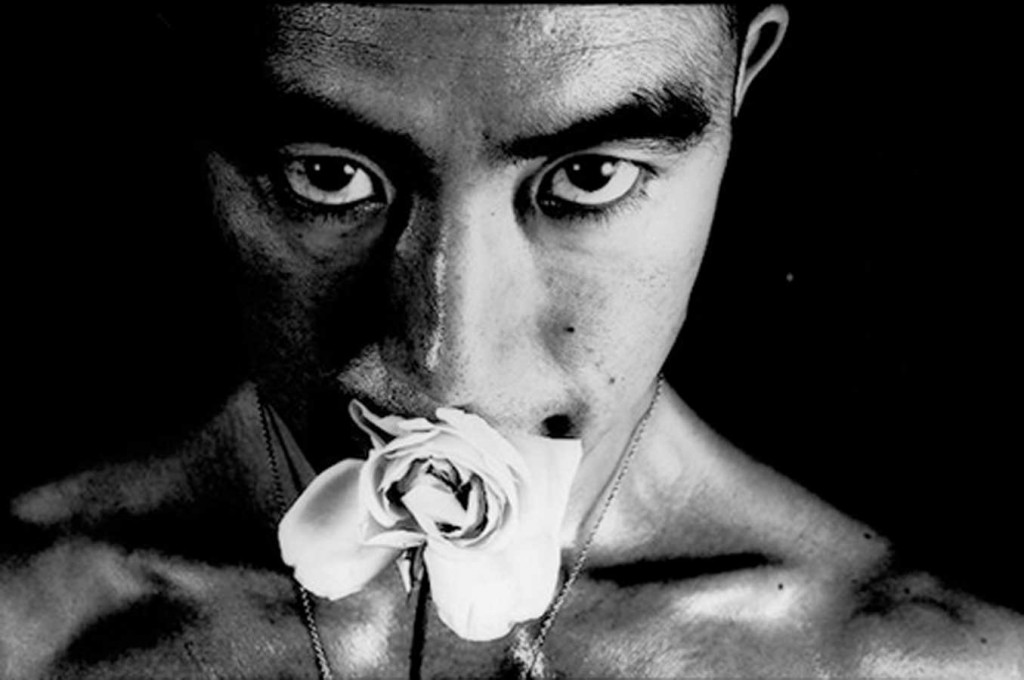En el presente trabajo me propongo analizar dos obras literarias del escritor nipón Mishima Yukio [三島由紀夫], y lo hago a partir de los aportes hechos al campo comunicacional tanto de la escuela de Palo Alto de Gregory Bateson como de la microsociología de Erving Goffman, y de sus posibles vinculaciones con el tatemae [建前, »Tatemae»] y el honne [本音, »Honne»], terminología de enorme importancia en Japón en lo que respecta a cuestiones de conducta, y que refieren al «yo» social y la ética pública y el «yo» particular y la moral privada, respectivamente. Conductas sociales, procesos de construcción simbólica, estigmatización e identidad del sujeto, se erigen como ejes principales que sostienen esta investigación, enrolada -aunque críticamente- dentro de la teoría del interaccionismo simbólico, con la pretensión de deslindarse de toda perspectiva que cimiente la postura de los vínculos humanos estáticos en detrimento del dinamismo sociocomunicativo.
Con esta teoría pretendo ofrecer una mirada sociocomunicológica acerca de la literatura de Mishima. Cabe aclarar que sólo planteo otra lectura entre las muchas posibles. El desarrollo de la problemática me ha llevado al planteo hipotético de la existencia de una necesidad de “actuación” que impera en toda conducta humana permitiendo al hombre la posibilidad de realizarse en tanto seres gregarios que somos.
Todos dicen que la vida es un escenario. Pero la mayoría de las personas no llegan, al parecer, a obsesionarse con esta idea, o, al menos, no tan pronto como yo. Al finalizar mi infancia estaba convencido de que así era, y que debía interpretar mi papel en ese escenario sin revelar mi auténtica manera de ser.
Mishima Yukio
La sociedad no es una guerra de todos contra todos, no porque los hombres vivan en paz, sino porque una guerra franca es demasiado costosa.
Erving Goffman
El mapa no es el territorio.
Gregory Bateson
Introducción
Mishima Yukio [三島由紀夫] ha dejado en su haber una obra narrativa versátil, prolífica, pocas veces despareja, sin duda rica en matices, y por demás fértil y consagratoria. Entre otras, en ella ha trabajado la problemática identitaria del sujeto en la nueva modernidad nipona. Se tiene la imagen de un pueblo que experimentó el choque cultural en un mundo cada vez más sofisticado, resultado de la explosión simbólica y material que devino otra vez con la intromisión occidental en tierras ajenas, haciendo necesario buscar imperiosamente respuestas y reformular nuevas incógnitas. Apareció así un Japón que transitaría por la imbricación de formas sociales entre la tradición y el modernismo, entre el protocolo, la ceremonia, el respeto y la sumisión y las nuevas e inevitables maneras de comportamiento. A modo de corolario emergerían nuevas representaciones del proceso. En semejante contexto, Mishima elaboró personajes nebulosos, resentidos, inseguros e inciertos, que no pueden sino florecer en el desencanto de una época, la añoranza de un ayer y la confusión que genera toda crisis identitaria. Tal atmósfera germinó en el país primero con la apertura cultural y política decimonónica y, casi un siglo después, con la invasión de la posguerra. Por supuesto, en este caótico proceso el sujeto se vería afectado en su faceta de ser gregario, en la manera de revincularse y desarrollar su propio mundo interior.
A fin de cavilar al respecto, los vastos campos de la sociología y de la comunicación ofrecen herramientas teóricas y conceptuales de honda suficiencia. Entre las décadas del sesenta y setenta se fue gestando una corriente renovadora en la comunicación directa, integrada por intelectuales de diversas disciplinas, que integró en su objeto de estudio a la interacción social y comunicativa, y cuyo postulado principal estriba en que todo discurso no es sino una construcción colectiva que da origen al mundo social. Una parte de este grupo tan heterogéneo haría celebre la premisa -hoy muy discutible, por cierto- de que todo comunica. No obstante algunas falencias, el aporte de estas teorías fue sumamente importante para lo que luego se bautizaría como la nueva comunicación. Por ello, de los diversos enfoques que integran el campo de análisis de la intercomunicación presencial, dos me parecen adecuados a este estudio: 1. el de la sociología norteamericana de la vida cotidiana, cuyo principal representante cae en la figura del canadiense Erving Goffman, y 2. el de la psiquiatría y la psicología de la escuela de Palo Alto, quien tuvo en Gregory Bateson a su mejor exponente, tan afecto a transitar de la formación formal a la diletante[1].
Asimismo, creo pertinente traer a colación dos palabras vernáculas de enorme relevancia en Japón, cuya existencia tal vez denoten su condición de país-isla, estado relativamente pequeño que atraviesa el problema, aún creciente, del exceso poblacional. El tatemae [建前, »Tatemae»] y el honne [本音, »Honne»] se inscriben en tal contexto sociodemográfico y en cierta manera serían emergentes de la imperiosa necesidad de mantener el orden contractual. De todas maneras, -como veremos- esta necesidad subyace en toda intervinculación, y no se restringiría sólo a la «sociedad japonesa».
«Lo real» a través del simulacro
Este trabajo tiene tres objetivos puntuales. Por un lado, circunscribir cuanto menos una parte de la obra de Mishima dentro de los estudios comunicacionales pero sin el apuro de caer en forzamientos desesperados. Pretendo hacer valer tan solo una nueva posibilidad de lectura. Por el otro, retomar aquella literatura científica que pensó la realidad de una manera renovadora durante la segunda parte del siglo pasado, y aplicarla en otro espacio con la mayor precisión posible.
Asimismo, aunque traiga a este terreno textos de las Ciencias de la Comunicación, señalo la conciencia de la inevitable recursividad que va a entrañar este trabajo. Sin embargo, considero que no debiera haber mayor dificultad para habilitar el pensamiento acerca de discursos a partir de otros discursos, más aún cuando esta ponencia no pretende estudiar la realidad en sí misma. Igualmente planteo cierto optimismo, pues si el acceso a lo real es por demás inexorable a través de las mediaciones, es factible escudriñar el mundo de las relaciones humanas a partir del simulacro que es ficción. Del puro artificio extraer parte de «lo real», conjeturando acerca de esa realidad inasible.
El tercer objetivo consiste en poner en tela de juicio aquella postura de raigambre tan burguesa, que se ha venido gestando desde la decimonónica sociedad victoriana hasta predominar finalmente en el actual sentido común a nivel global, postura que se funda en la existencia de un tipo de ser humano por todo auténtico, que sólo se expresa como tal en el ámbito privado de su domicilio, o de su círculo íntimo y familiar, haciendo de éste el lugar privilegiado de su expresión. En este punto, la sociología de la interacción cara a cara de Goffman podría resultar esclarecedora.
Para desarrollar estos objetivos he optado por seguir dos caminos diferentes respecto del análisis de cada una de las obras elegidas. En el caso de Confesiones de una máscara [Kamen no kokuhaku, 仮面の告白] hago un desglose un tanto pormenorizado de las intervinculaciones surgidas a lo largo de diferentes etapas en la vida del protagonista. Mientras que en lo que respecta a El Pabellón de Oro [Kinkakuji, 金閣寺] intento desentrañar, con las limitaciones del caso, el problema psicológico del personaje principal ahondando en la faceta mística que le imposibilita una comunicación acorde al contexto situacional.
Una nueva etapa en la «literatura moderna de Japón»
Como adelanté, dos novelas de Mishima servirán a los fines de este trabajo: Confesiones de una máscara, publicada en el año 1948, y El Pabellón de oro, del año 1956, ambas del primer período de su producción artística. En ellas se vislumbran, con distinto grado de énfasis en una y en la otra, el proceso de occidentalización del país, las secuelas de la guerra y la invasiva ocupación. Mas se destaca, sobre todo, la gran elaboración introspectiva de sus protagonistas, que tienen fuertes debates en su mundo interior y serias dificultades al momento de interactuar y revincularse. Quizá ello se deba a que está construida con elementos autobiográficos y/o basados en hechos reales. Ambas están montadas con materiales del simbolismo de la literatura europea. En conjunto son el puntal con el que Mishima emprende el camino hacia una nueva etapa de la «novela moderna en Japón», la cual había comenzado a desarrollarse en el período de Meiji (o «Era de culto a las reglas» [Meiji jidai 明治時代], octubre de 1868 – 30 julio de 1912,).
Hasta la aparición de Confesiones… el mercado editorial estaba hegemonizado por la «novela personal» [watashi-shōsetsu 私小説, Watakushi-shōsetsu], la cual venía gozando de gran masividad desde la era de Taisho (o «Era de la gran rectitud» [Taishō jidai 大正時代,], julio de 1912 – diciembre de 1926). Básicamente, en la novela personal o también llamada «novela del yo» [shishōsetsu] se percibe la influencia de la corriente naturalista, y se caracteriza por narrar la vida del autor -quien se guarece bajo un sobrenombre- de manera desfachatadamente subjetiva, aludiendo a situaciones y personajes reales, que el lector decodifica como tales en base a la dosificación informativa. Mientras que la novela autobiográfica intenta describir lo más objetivamente posible la vida del autor, la novela del yo -en contrapartida- prefiere desentrañarla. En este sentido es que Shunsuke Tsurumi afirma que en ella está presente la tradición de la poesía japonesa del tanka y del haiku [jaiku 俳句], que también están basados en el sentimiento del autor en el instante de escribir su poema (1980).
Con Confesiones… Mishima, escritor catalogado en la segunda generación de posguerra, logra señalar hacia dónde debe dirigirse la «novela japonesa»[2] si no quiere estancarse (Ryukichi Terao: 2003). No obstante eso, Terao concluye que Confesiones… si bien marca el comienzo de la transformación,
«no llegó a ser la plena realización de una nueva novelística. La confusión de la vida y de la estética, que el mismo Mishima señaló como un defecto de la novela japonesa, se observa todavía en esta primera novela; él no pudo convertir satisfactoriamente sus experiencias personales en los símbolos, la vida en arte. Habría que esperar a la aparición del famoso Pabellón de oro para que se realizara la expresión plenamente estética y simbólica del mundo interior de Mishima. Aquí su sensibilidad encontró la perfecta simbolización y la novela se liberó totalmente de la autobiografía» (12).
Comunicar es interactuar
El planteo básico del interaccionismo simbólico consiste en que el hombre conoce, aprende y desarrolla la propia subjetividad vinculándose con otros individuos en sociedad, otorgando valor simbólico significante a los objetos del mundo con los que se va encontrando o representando a los mismos poniéndolos en relación dentro de un sistema simbólico más general. El hombre se va formando a sí mismo en tanto va interactuando con los otros, esto es, el modo de actuar con el otro responde al modo como el otro actúa conmigo, y viceversa.
Además, esta corriente considera que el mundo social es frágil, tanto que está a punto de romperse en cualquier momento. No obstante esta precariedad, la interacción se autorregula mediante mecanismos que mantienen el orden, el cual para esta teoría no es otro que el desplegado en cada nueva interacción. En este sentido, cada grupo social permite a sus miembros una posible explicación de su comportamiento. Por ello, se puede hablar de reglas que organizan el intercambio comunicacional, las cuales se van actualizando en cada encuentro.
Actuar es socializar
Confesiones de una máscara narra las vivencias del joven Kochan desde su inocente niñez pasando por el despertar adolescente hasta los veintitrés años de adulto. Un cuerpo débil y enfermizo marca la actitud del protagonista, cuya personalidad en extremo sensible se debate introspectiva y socialmente en contra tanto de sus inclinaciones homoeróticas, por un lado, como del placer morboso, por el otro, por cuanto represente explosión de violencia, muerte dolorosa, derramamiento de sangre y máxima destrucción. Kochan es destacado e inteligente; recuerda incluso el mismo instante de su nacimiento. Desde siempre sintió atracción por los hombres y de niño gozaba con el travestismo, que para él no era más que un juego pueril. Frente a los demás siempre se sintió diferente, un ser único y particular; por ello nadie puede ni podrá comprenderlo, al menos de la manera en que él pretende. Al entrar en la adolescencia empieza a experimentar con frecuencia el onanismo de modo muy especial, que quizá con cierto remordimiento él denomina “vicio”, y que estimula con fantasías e imágenes homosexuales pero cargadas con sadismo y crueldad, tales como la del «Martirio de San Sebastián», del pintor renacentista Guido Reni, o el destino trágico de los soldados nipones o los cuerpos de jóvenes que denoten cierto pretorianismo o, más adelante, los atractivos efebos con que se topa, en la ciudad, en su vida cotidiana de adulto. Fantasea con su propia muerte, también atroz y violenta; anhela ser ese héroe que fallece ensangrentado entre los más horribles sufrimientos, tal como las figuras de Jesucristo o de Juana de Arco. Pero nunca se atreve a dar un paso hacia la realidad que desea; al final, siempre termina huyendo.
El dualismo, sin embargo, caracteriza su ser todo. Un alma dura atrapada en un cuerpo carente de toda fortaleza, una recia aptitud encapsulada en un cuerpo tan endeble. Por su parte, sus pares ven lo que en verdad él siente que no es:
«En aquellos tiempos había comenzado a comprender vagamente aquel mecanismo según el cual lo que los demás consideraban una impostura, por mi parte, en realidad, era expresión de la necesidad de afirmar mi propia manera de ser; en tanto aquello que los demás suponían mi verdadera forma de ser no era más que una impostura» (Mishima: 1948, 16).
La metáfora del teatro sirve también para comprender el interaccionismo simbólico y poder ofrecer así una lectura acerca del opus de Mishima. Según esta corriente, los actores intentan evitar la situación embarazosa, el momento inoportuno que pudiese alterar el orden, pues una posible sanción, que afectaría a víctimas y causantes por igual, podría llevar a todos los involucrados en un encuentro a una desorganización todavía mayor.
Kochan va creciendo y a la par va interactuando con sus familiares, con compañeros de estudio, con parientes de estos compañeros, con conocidos. En fin, a pesar de su poco carácter se inserta, como puede, en sociedad. Lo hace actuando e interactuando conforme al contexto de situación. Y aún en su desconsuelo se adapta: «A pesar de que en mi casa solía hablar mediante las corteses y femeninas fórmulas consuetudinarias, en la escuela había comenzado a hablar con rudeza, igual que los demás chicos» (26). Durante la escolaridad se encuentra con un amor no correspondido: Omi, un compañero rebelde, problemático, de mayor edad que él y que responde a la estética de valentía que carnalmente le cautiva. «Debido a Omi, comencé a amar la fuerza, la impresión de sangre caudalosa, la ignorancia, la rudeza en el gesto, el habla desaliñada, y la salvaje melancolía inherente a la carne totalmente incontaminada por el intelecto…» (35). Igualmente, evita cualquier expresión de cariño, pues el entorno de vinculación de ese encuentro no se lo permite: «Pero a pesar de ello, ya desde el principio, estos rudos gustos comportaba para mí una imposibilidad lógica, y a consecuencia de ella mis deseos jamás podrían convertirse en realidad» (35).
Sin embargo, hay un pasaje en que Kochan siente que Omi al fin advierte sus sentimientos hacia él, pero la actitud que toma este es de una ignorancia que roza la indulgencia, como si no quisiera alterar ése orden implícito. Más adelante sucederá lo mismo con otro de sus compañeros quien al parecer advierte su inclinación cuando comenta, como quien lo hace «al pasar», que Marcel Proust tenía fama de sodomita.
Si esto fuera así es porque con tal de esquivar el desagrado y el empeoramiento social los participantes prefieren tomar una postura que Goffman denomina «compromiso de conveniencias», léase pequeños perdones a ofensas superficiales en sociedad.
Al comenzar el conflicto, el Estado llegó a promover lo que Kochan denomina «una oleada de fingido estoicismo» (62), que incluso se extiende en las escuelas de la nación. En la pronunciada agonía de la guerra Kochan entra en la Facultad. Forzado por el mandato paterno, inicia sus estudios en la universidad de Derecho. Las mujeres de las que tanto oye hablar a sus compañeros no le atraen en lo más mínimo y sin embargo se esfuerza por sentirse enamorado de Sonoko, la hermana de uno de sus pocos amigos. «Bien o mal me dije debes amar a Sonoko» (84). Recursos para intentarlo tiene, pues desde su adolescencia viene esforzándose por mejorar hasta sofisticar su impostación: «A fin de conversar coherentemente con mis amigos, cultive artificialmente el arte de hacer las mismas asociaciones que ellos hacían» (59).
Pero el lenguaje en acto en Goffman no se limita al lenguaje verbal, referencial y voluntario: «incluye también las diversas formas de la “conducta expresiva”, a la que se podría calificar de “espontánea”, y cuyo soporte es el propio cuerpo del hablante» (Martini: 1994, 2). De ahí que Kochan se exprese por momentos con la dureza que esperan los hombres que le rodean.
Empero, llegado a un punto, el protagonista, desenvuelto en este cínico oxímoron de máscara desnuda de infidencias cree que su farsa interior debe continuar.
« (…) todos los hombres enfocan la vida exactamente como si de una interpretación teatral se tratara. Creía con optimismo que tan pronto como la interpretación hubiera terminado bajaría el telón y que el público jamás vería al actor sin maquillaje» (54). Pero esto era falaz, especialmente a nivel sexual:
«A modo de precaución debo añadir que no me refiero a lo que se ha dado en llamar “conciencia de uno mismo”. Contrariamente, se trata de una sencilla cuestión sexual, de la comedia a través de la cual se intenta inculcar, a menudo a uno mismo, la verdadera naturaleza de los propios deseos sexuales. Por el momento no tengo intención de ir más allá» (54).
Sonoko representó la puerta de entrada al mundo de la «normalidad»; sin embargo, cuando Kochan la besa por vez primera no siente excitación alguna. Mientras, la familia de ella pretende saber sus intenciones, si en verdad quiere algo bueno para ella y casarse. Y otra vez, como en otros pasajes de su vida, vuelve a huir, renunciando sin aceptar el compromiso. Es que la vida comunicativa está basada en reglas que permiten la existencia de cierta regularidad en las interacciones, ya que estas son estatutos implícitos y exigencias culturales de comportamiento social.
Finaliza la guerra. Kochan acompaña a un amigo a pasar la noche con unas prostitutas. Recién a los veintidós años Kochan tiene su primer encuentro sexual, del cual sale también decepcionado. Al poco tiempo se reencuentra con Sonoko, que ha contraído matrimonio, y reinicia con ella una serie de salidas amistosas.
En la escena final, Kochan invita a Sonoko a una fiesta un tanto vulgar. La chica quiere saber infidencias de Kochan, pero él se niega a contestarle. Quizá Sonoko hubo de advertir en ese instante que nunca podría haber habido nada entre ellos. Kochan en lugar de bailar con ella prefirió permanecer contemplando a un muchacho atractivo de la fiesta. Como si se tratase de un quiebre incómodo en los esperado durante la interacción, que se denota en las ganas de dar por concluida la velada entre esa danza de máscaras pedestres:
«Sonoko y yo miramos nuestros respectivos relojes de pulsera casi en el mismo instante…
«Había llegado la hora. Al levantarme, dirigí subrepticiamente otra mirada a aquellas sillas al sol. Al parecer, los que componían aquel grupo estaban bailando, y las sillas se encontraban vacías bajo el sol. Habían derramado un líquido, un brebaje, sobre la mesa, y aquel líquido lanzaba destellantes y amenazadores reflejos.» (134)
Es sabido que las reglas normativas son además situacionales y como tales exigen el conocimiento del contexto en el cual rigen, definiendo una conducta apropiada en los diferentes contextos, aunque es necesario reconocer que los sentimientos y las emociones no pueden sujetarse a las reglas de manera estricta. Así, los individuos pueden actuar en consecuencia usando las reglas en beneficio propio con el fin de manipular o definir el significado de ciertas situaciones e incluso crear situaciones sociales por medio del comportamiento.
« ¿Qué sentimientos experimentaría si yo fuera otro chico? ¿Qué sentiría si fuera una persona normal? (…) Me dije que mi comedia había llegado a ser parte integrante de mi naturaleza. Y ahora ya no es una comedia. Mi conciencia de ir disfrazado de persona normal ha llegado a corroer incluso aquella parte de normalidad que originalmente tenía, acabando por obligarme a decirme una y otra vez que aquella parte de normalidad no era más que normalidad fingida» (82).
Juegos, estigmas y comunicación
Mizoguchi es un acólito Zen con una profunda fascinación por el Pabellón de Oro. La admiración devendrá en obsesión, hasta finalmente desembocar en la aniquilación total del arquetipo. Su fealdad y el problema en el habla que lo aquejan, contrastan con la perfección del templo; han hecho de él un joven patético, resentido, solitario. Con este obstáculo a cuestas tratará de hallar la forma de eliminar toda superficialidad; irá fermentando un siniestro plan destructor, lo suficientemente depurador como para liberarse e iniciar así la senda hacia la trascendencia.
El principal percutor de las cavilaciones de Mizoguchi es tan claro que encandila: la belleza. Su condición corporal jamás le permitirá gozar de la bonita Uiko. La tartamudez, consecuencia de un traumatismo psicológico padecido en su niñez, motiva en los otros personajes o la burla o la misericordia, únicamente actos de desapego que tanto sienten las personas hacia un ser desigual, inferior. Pero la beldad no es sólo carne y huesos y sexo. El Kinkakuji no puede perecer. Allí, en su magnificencia, y sobre todo en la eliminación de eso que provoca tanta seducción, descansa el trance mesiánico de la salvación de una sociedad toda. Un mísero individuo se salvará salvando. Su acto recordará la grandeza de una nación que se ha corrompido desde los tiempos de la modernización y que lo sigue haciendo, todavía más, con la humillación de la derrota bélica*.
Tal como plantea Martini, dentro de la teoría de la interacción se halla fuerte la metáfora del juego: «así se fijan las reglas, el rol de los interlocutores y las apuestas, las ganancias, se establece qué es lo que está en juego» (4), que no es otra cosa que poder y gratificación. Asimismo, la actividad lúdica requiere un marco, dentro de los diferentes niveles de abstracción, la existencia de un indicador metacomunicativo, léase un mensaje del tipo ESTO ES UN JUEGO.
« (…. ) para Bateson, toda comunicación implica la existencia en un nivel superior de abstracción, de un mensaje metacomunicativo que da las indicaciones sobre la forma de comprender el mensaje de base. En consecuencia, la metacomunicación provee un contexto simultáneo a la comunicación, a medida que aquella se va produciendo» (4).
En base a esto, se podría deducir que el principal inconveniente comunicacional de Mizoguchi, protagonista de El Pabellón de oro, probablemente se halla en la imposibilidad de distinguir entre esos distintos niveles de metamensaje, llegando al punto de tomar literalmente construcciones discursivas que, en la «normalidad», no pueden ser otra cosa que figuras retóricas:
«Miraba las nubes pasando en tropel delante de la luna. Surgían una tras otra, como batallones, detrás de las colinas de enfrente y remontándose desde el sur para ir al asalto del norte. Algunas de ellas eran compactas, otras eran como una gasa. Las había inmensas, y las había, innumerables, que no eran más que abortos. Todas se deslizaban frente a la luna, sobrevolando el techo del Pabellón de Oro, y luego, galopando siempre, desaparecían hacia el norte como si allí las llamaran para algún importante asunto. Por encima de mi cabeza me pareció oír el grito del fénix de oro» (168, el subrayado es mío).
«Oyendo aquella misteriosa voz, que no me parecía surgir de mí en absoluto, yo soñaba en otra, en la del fénix de cobre dorado que se hallaba por encima de nuestras cabezas (176) ».
La obnubilación que siente el personaje hacia la belleza del Pabellón hace que caiga en una especie de desdoblamiento metafísico rayano en la mística. En su universo mental se dibuja la imagen de expiación del mundo a partir de la destrucción de la Belleza mundana a la que culpa de la corrupción de los hombres.
A diferencia del protagonista de Confesiones de una máscara, aquí tenemos un personaje que podría caer en la categoría de estigmatizado. El estigma es cuando se producen «ruidos» en la comunicación. Un estigma supone un descrédito profundo sobre aquel que lo lleva (Martini: 1994). Para ser más preciso: se trata de «un atributo profundamente desacreditador; pero lo que en realidad se necesita es un lenguaje de relaciones, no de atributos. Un atributo que estigmatiza a un tipo de poseedor puede confirmar la normalidad de otro y, por consiguiente, no es ni honroso ni ignominioso en sí mismo» (Goffman: 1963, 13). Goffman distingue tres tipos, a saber: 1. las deformidades físicas; 2. las deficiencias del carácter; y 3. las marcas tribales como raza, nacionalidad y religión (14 y 15). Mizoguchi es feo, no responde al ideal de belleza del ámbito en que se desenvuelve, retraído y con signos de alienación, que por supuesto incomoda cada vez que intenta acercarse a las personas. Por eso se siente cómodo con Kashiwagi, otro personaje que como Mizoguchi presenta una deficiencia física, pero a diferencia de éste, en general, aquél puede interactuar con otros semejantes. De ahí lo relacional y contextual del estigma. Como vimos anteriormente, a pesar de no desenvolverse en la cotidianidad como supuestamente pretende, Kochan no deja de interactuar en base a las reglas, tal es lo que se pretende en la «normalidad» de cada encuentro social.
El tatemae [建前, »Tatemae»] y el honne [本音, »Honne»] en la(s) cultura(s)
En la terminología japonesa hay dos palabras que refieren a las relaciones cotidianas entre las personas: el tatemae [建前, »Tatemae»] y el honne [本音, »Honne»]. El tatemae es la conducta y las opiniones expresadas en público, y se vincula con la ética y el «yo» social. Honne, en cambio, son los deseos, sentimientos y «verdaderos» pensamientos de un individuo, y refieren al «yo» particular y a la moral privada. «Ambos forman parte del individuo y están interrelacionados de manera dinámica. No olvidar que la palabra “hombre”, ningen, se escribe en japonés con los caracteres de “hombre” y “lugar, espacio o intervalo de tiempo”, es decir, se es “hombre” entre los hombres, en la práctica social. El hombre es un ente concreto que no deja mucho margen para las especulaciones metafísicas» (Quartucci, 1982: 19).
El tatemae constituye lo que la comunidad espera de alguien, conforme a las circunstancias y la posición de esa persona. En cierta manera son las obligaciones sociales y nuestras opiniones pero adaptadas de acuerdo al pensamiento de la sociedad. Este puede o no coincidir con el honne de un individuo. Ciertamente, lo ideal sería que coincida. Pero, como se presupone, no siempre puede ser así.
Cabe destacar que, si bien se trata de dos palabras propias de Japón, es pertinente ser sumamente cuidadoso con estos conceptos y no delimitarlos sólo para describir a la sociedad nipona en su conjunto, con el fin de evitar la trampa de construir una imagen imprecisa, arbitrariamente occidental y peligrosamente esencialista sobre Japón y sus habitantes, como si de un todo monolítico se tratara. Asimismo, no hay que soslayar la posibilidad de que ambos términos sirvan para definir comportamientos de otras comunidades.
Por otra parte, es menester precisar que la comunicación es siempre comunicación social, pues el individuo es un actor social, con determinados roles a cumplir y/o a representar, dentro de un contexto situacional de primera importancia; ya que contexto y significado son isomorfos, esto es: ningún significado es estático, ningún elemento es unívoco.
En este punto creo pertinente destacar la estrecha imbricación entre ciertos postulados del interaccionismo simbólico trabajados arriba y estos kanjis japoneses. No obstante, señalo una marcada diferencia, que estriba en aquello que puede denominarse, de manera un tanto confusa y pretenciosa, «el verdadero modo de ser de alguien». Pues, técnicamente todo individuo que se desenvuelve en una sociedad siempre se está expresando: interactúa dejando marcas y huellas, independientemente de que se trate (o no) de su «verdadera expresión». Así, definiciones tales como cinismo o hipocresía o fingimiento o desdoblamiento no dejan de ser categorías de otra pretensión.
Por último, también deseo resaltar la falacia de aquella imagen burguesa del hombre verdadero sólo dentro de su mundo privado; representación falaz, pues todo individuo debe poner en juego distintas facetas, adaptándose a cada nueva situación si es que quiere sentirse parte integrante de la comunidad.
Bibliografía
Fuentes
– Yukio Mushima (1948), Confesiones de una máscara, en Revista Literaria Katharsis.
– —————— (1956), El Pabellón de Oro, Editorial Seix Barral, Biblioteca Fragmentos, Bs. As., 2002.
– http://learojassoto.blogspot.com.ar/2013/01/el-pabellon-de-oro-de-yukio-mishima.html
Específica y general
– Ma. Eugenia Contursi (2004), «Estudios de la comunicación directa: perspectivas disciplinarias», Bs. As., Documento de Cátedra Martini Teoría y Práctica de la Comunicación II.
– Matías Chiape Ippólito (2012), «Literatura japonesa en Argentina: reflexiones sobre on, idioma y Estado», Congreso Internacional de Letras, UBA.
– Erving Goffman (1959), «Actuaciones», en La presentación de la persona en la vida cotidiana, Bs. As., Amorrortu, 1998.
– ——————– (1963), «Estigma e identidad social», en La nueva comunicación, Barcelona, Kairós.
– Stella Martini (1994), «La comunicación es interacción es interacción. Cuando comunicar es hacer: Interaccionismo simbólico, Irving Goffman y apuestas en juego», Bs. As., Documento de Cátedra Martini Teoría y Práctica de la Comunicación II.
– Guillermo Quartucci (1982), Abe Kobo y la narrativa japonesa de posguerra, El Colegio de México, México D.F.
– Ryukichi Terao (2003), «Confesiones de una máscara: Mishima y la novela japonesa moderna», en Literaturas al margen, Ediciones Mucuglifo, Mérida, Venezuela.
– Shunsuke Tsurumi (1980), «La novela personal», en Ideología y literatura en el Japón moderno, El Colegio de México, México D.F.
– Yves Winkin (1984), «La universidad invisible», en La nueva comunicación, Barcelona, Kairós.
[1] A este grupo que contribuyó a expandir el pensamiento sobre la comunicación, Winkin lo denomina “universidad invisible”, dado que estaba integrado por intelectuales en cierta forma “errantes”, sin lugar y sin trabajo fijo en el cual desarrollar sus estudios. Aunque vale decir que mayoritariamente se formaron y ejercieron su labor en dos ciudades: Palo Alto, en California, y Filadelfia, en la Costa Este (1984).
[2] El entrecomillado es a conciencia. Preferimos tomar distancia de nomenclaturas que revisten carga política e ideológica de forzamiento a robustecer el proceso de occidentalización, que responde a la formación de la identidad nacional dentro del proceso de constitución de los Estados Nacionales. Al respecto véase Chiappe Ippólito, 2012.
* Este resumen de la novela El Pabellón de Oro de Mishima fue publicado como parte de una reseña en el blog learojassoto.blogspot.com.