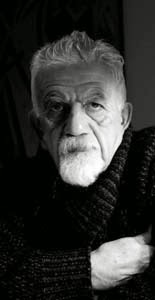Reproducimos a continuación las palabras de apertura del II Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel pronunciadas por Luis Adrián Vives, nuestro secretario de redacción. Lo acompañó en la mesa Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Próximamente iremos compartiendo los videos de todo el encuentro.
DEL OTRO LADO DE LA REJA.
El primer Encuentro celebrado el año pasado, fue una aproximación, una experiencia destinada a abrir posibilidades. Estas segundas jornadas dan cuenta de ello; ahora la idea es profundizar, aun más, sobre lo que se escribe en las cárceles, sobre la significación, sobre el valor de esta palabra escrita en tales condiciones. Sobre esta realidad que, como tal, resulta ser justipreciable –se la puede estimar, evaluar, interpretar, acompañar- pero, para unificar criterios y, como paso previo, podríamos preguntarnos, en primer término:
¿Cuál sería el bien jurídico protegido en estos casos? Porque, recién después, ensayando las posibles respuestas, podríamos intentar dilucidar para qué lado se vuelcan las palabras. Porque no es lo mismo poner en el centro de la escena, para su protección, un derecho de expresión sin condicionamientos, que poner en ese lugar al lenguaje, para defenderlo sin concesiones. Esto lo digo a sólo título de ejemplo.
Tengamos en cuenta que la filosofía política constituye, en algún momento, la normativa jurídica.
No podemos desconocer un contrapunto entre las ideas y las formas. Las palabras del encierro, podrían ser, en ciertos casos, palabras hechas resistencia ante la academia y podrían encerrar alguna interpelación a la teoría.
En este punto, quiero detenerme en la obra de Luis Osvaldo Tedesco: LUCHO MAIDANA ATACA -Monólogos en contexto de encierro-, que en Evaristo Cultural hemos subtitulado bajo “Una voz que empuja”, porque de eso se trata. De la vastedad del encierro; de un acontecer de otra escritura; de una rebelión de las palabras; de signos que capturan voces afligidas, voces que evidencian la fuerza de la palabra armada cuando el atacado es el lenguaje impuesto. Porque hay un lenguaje de la introspección, un lenguaje informador eficiente que permite explicar cada sentir en función de otra percepción. Un lenguaje posible que se emparenta con una libertad, también posible.
Es así que la exigencia del lenguaje cerrado, riguroso, que intentase negarle a tanta realidad aparecerse, implicaría otro tipo de prisión, un encierro adicional, agravándose la pena.
Desde su libro, Tedesco nos habla de los cerrojos adaptativos del idioma; de los pruritos ecuménicos; del cobertor acomodaticio y del señuelo administrativo del idioma; de la inocencia propia de los que necesitan contar lo que son incapaces de escribir; de la ilusión coercitiva del lenguaje. De todo esto nos habla Luis Osvaldo Tedesco.
También Mauricio Rosencof nos cuenta su propio cautiverio en Uruguay; lo hace mediante su libro DIEZ MINUTOS y, antes, con “Cantares del calabozo”, un espectáculo musical-poemas paridos por tupamaros, también, en contexto de encierro-.
El cubano, Rafael Saumell, escribe sobre la literatura del presidio. El título de la obra: “LA CÁRCEL LETRADA” un libro, de ensayos, un tomo que versa sobre la narrativa intramuros en Cuba –dos siglos de escritura carcelaria-. Y una reflexión: “La cárcel no puede convertirse en cementerio de las palabras”.
Raúl Argemí, militante político en presidio entre 1974 y 1984; uno de sus títulos: “Siempre la misma música”, surge cuando estaba preso, aquí, en su país, en dictadura.
Miguel Ángel Molfino, también militante que sufrió la prisión, la tortura y el exilio, cuenta en su haber, también, con varios títulos y, entre ellos, “Colorín, colorado, tu vida ha terminado”- una suerte de Caperucita Roja en la Escuela de Mecánica de la Armada-.
En la España de la dictadura franquista encontramos, entre tantos otros, a Miguel Hernández y, entre tantas letras desde la cárcel, a “Nanas de la cebolla” y a “El niño de la noche”.
También en la España de Franco: Marcos Ana (antes Fernando Macarro Castillo) padeció el más prolongado encierro por razones ideológicas (23 años de cárcel), fue liberado en 1961. Una de sus obras: “Decime cómo es un árbol-Memoria de la prisión y la vida”.
En Chile, María Carolina Geel: escritora que pierde su libertad tras la muerte de su amante. Un drama pasional. En este caso, empujada por el crítico literario, Hernán Díaz Arrieta (más conocido como Alone), escribe “Cárcel de mujeres”. El crítico la había exhortado a Carolina GEEL a liberarse por medio de la creación: “Escriba, cuente, diga simplemente cuanto sepa; porque aunque se trate de usted misma, usted no lo sabe todo.” Es así que, con “Cárcel de mujeres” se inauguró el género testimonial en Chile y se dio a conocer, sin reservas, la intimidad del encierro (1956). También es cierto que acerca del mismo caso: alguien dijo: “…Se trata más bien de instalar el poder de la escritura como arma y estrategia para obtener un determinado salvamento social.
Alrededor de estos temas, siempre giran posturas y prejuicios.
Aquí y ahora, nos encontramos con Liliana Cabrera: Otra mujer privada de su libertad, que buscó amparo en las letras. Una poeta intramuros; una emprendedora que va a contarnos su experiencia personal alrededor de un proyecto bajado a tierra exitosamente.
Hacemos un largo, muy largo, etcétera y retrocedemos vertiginosamente en el tiempo, para advertir que: La literatura carcelaria encuentra antecedentes desde antaño, desde hace siglos; en el XVI, Cervantes engendra en cautiverio: “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha”- un pasaje a la literatura moderna que encuentra su origen en la sombra. (repito): un pasaje hacia la literatura moderna que, importa destacar, encuentra su origen en la sombra.
Un siglo más tarde, la mexicana conocida como Sor Juana Inés de la Cruz: aunque, en este caso, se trata de otro tipo de encierro (el monástico). En el amplio repertorio que integra su obra, podemos encontrar versos sacros y profanos. Pero la Musa mexicana pierde su inspiración y se encierra en la experiencia mística después de padecer una conspiración, tras haberse involucrado en alguna disputa teológica. A partir de entonces se le indicó dejar de dedicarse a las “humanas letras”. Es así que renueva sus votos religiosos y deja de escribir.
Habría un poder liberador en la escritura en contexto de encierro.
¿Podría ser considerado, ese poder, desde alguna perspectiva y entre lecturas diversas, como un poder trasgresor, contestatario, subversivo?
Aquí veremos Temas y Formas de la literatura carcelaria. Y aquí podríamos preguntarnos si hay una clara pertenencia; si hay alguna línea aglutinante de pensamiento.
Podríamos reflexionar, seriamente, sobre si cabe esperar una escritura más fuerte, si la misma debería plantarse más que ninguna otra al margen de la ley; si debería ser una escritura orientada a correr todos los límites, destinada a romper todas las reglas; una escritura capaz de gritar lo inconfesable, capaz de decir lo peor, lo insoportable, lo indecible. Una escritura que exprese otro saber y que empuje y confronte con lo académico, un saber que avance a contrapelo de lo reconocido como literario; algo más que confronte desde la sombra con el mundo de afuera.
Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque todo esto se ha expresado antes de ahora como posible misión de la escritura en presidio.
Y porque hoy estamos aquí, en este espacio propicio de reunión, un espacio abierto al debate sobre palabras capaces de convertirse en cosas tangibles, muchas veces animadas.
Pero, obviamente, este espacio tiene un marco bien definido, que es el contexto de encierro; por ello no estaría de más aquí reconocer que el hecho de escribir en tales condiciones, ya sea por la razón que fuera, implica volver una y mil veces a la raíz común del lenguaje; esto significa, lisa y llanamente, ser ante todo y más que nada, una expresión genuina frente a un estado de opresión. Porque hay palabras que corren por las venas; porque hay palabras que si frenas mueren y porque hay palabras que, a veces, al morirse, matan.
Evaristo Cultural, en su oportunidad, cuando presenta su propuesta a la Biblioteca Nacional, primero, y a renglón seguido a la Facultad de Filosofía y Letras de la U.B.A., lo hace con el propósito de generar un espacio, a nivel institucional, y con la convicción de hacer del mismo una caja de resonancia que sume y reproduzca aquellas voces de quienes, directa o indirectamente, se conectan con esta realidad – la de escritura en contexto de encierro -. Es por ello que, en esta etapa del proyecto, resulta razonable pensar en una intercomunicación eficiente entre los distintos actores involucrados y, en tal sentido, estamos trabajando en la formación de una Red virtual, sin barreras comunicacionales, que incluya a todos los representantes de universidades, centros de estudios e instituciones que tengan o aspiren a tener como misión, o entre sus funciones, relación con el tema –escritura en cárcel-.
La Red incluye a escritores y académicos, como así también a profesionales del derecho, a sociólogos, a periodistas especializados, obviamente a docentes, a personas físicas y jurídicas interesadas en el tema.
Desde Evaristo Cultural entendemos que sumar voluntades implica sumar experiencia, sumar ideas y, por qué no, sumar objetivos.
Dicho esto, sólo resta esperar que la fertilidad prometida, en este Segundo Encuentro, se vea claramente reflejada en sus próximas conclusiones.