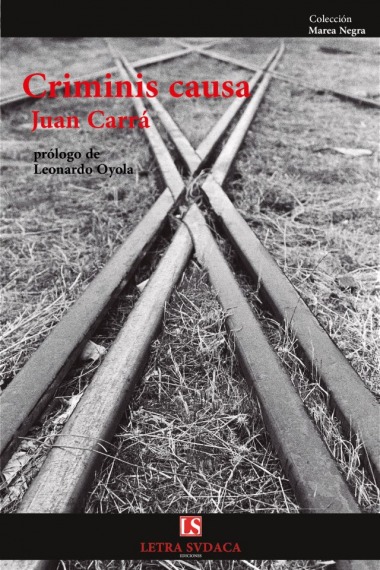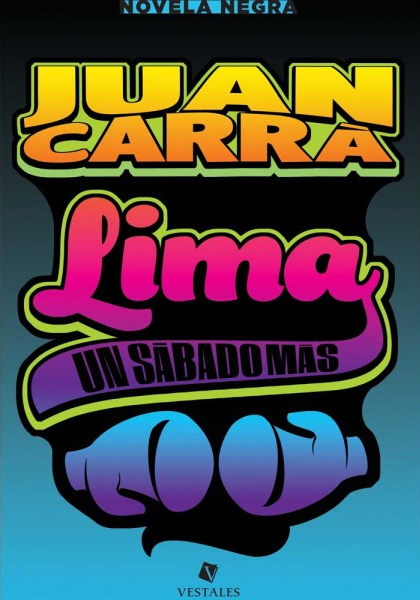Las novelas de Juan Carrá avanzan desde los margenes, esas partes ocultas de la sociedad. Los de arriba usando a los de abajo. Descartables que, como botellas vacías de cerveza, terminan rotos en un baldío, partidos a la mitad. Después habrá una noticia -retocada- en un diario. Un recuadrito, como mucho. Hasta que sea otro el nombre. Abajo. Porque arriba siempre son los mismos. Porque la justicia es otro nombre para el chaleco antibalas de los que tienen el dinero.
¿Cómo entra el género negro en tu vida y de qué manera eso se plasma en tus novelas?
Creo que como a todos: a través de la lectura. Lo primero que llegó a mis manos fue La dama del lago de Chandler. Me encantó el perfil de Marlowe y desde ahí arranqué en una especie de lectura voraz, un poco caótica. Después, analizándolo a la distancia, me di cuenta que desde chico me llamaron la atención las historias policiales. Con mi mamá mirábamos la serie “La reportera del crimen” que si bien era policial de enigma, no deja de ser una puerta de entrada al género. Más adelante, ya cuando me puse a estudiar periodismo, llegué a Capote y su A sangre fría y, antes a Walsh. Mi trabajo como cronista de historias policiales, sumado a esas lecturas son la base de mi trabajo en la ficción negra policial.
Hay varias corrientes de novela negra a lo largo y ancho del mundo, ¿con cuál te sentís más identificada en términos de estilo y en términos sociales? ¿De qué manera creés que los acontecimientos políticos y sociales del país de hoy en día afectarán las novelas de mañana?
Creo que hoy en día el género negro se ha vuelto muy elástico. No me siento cerca de los clásicos, sí, quizás, en la idea de contar historias que pongan en foco las dinámicas de poder y la corrupción dentro del capitalismo. Pero no a través de la detectivesca. Me interesa más la línea que se asemeja al western. Siempre que me hacen esta pregunta pienso en una especie de árbol genealógico de influencias y realmente las encuentro en la novela negra argentina, que es muy particular. Tiene la impronta de la dictadura e influencias desde la gauchesca hasta Roberto Arlt. Parto de Tizziani, Molfino, Argemí paso por Kike Ferrari y Leonardo Oyola. Hay algo de la lectura de lo social que me gusta en estos autores: eso de poner en foco a lo marginado y construir desde ahí una novela no tanto policial, sino más “delincuencial”. Además, hoy una apropiación del lenguaje de los márgenes y de esos mundos que me fascina. En esto es donde veo mucho la influencia arltiana en nuestras escrituras. En relación a la gauchesca lo mismo: eso de poner en el centro de la escena al sujeto social marginado y perseguido por el Estado. El trabajo de Fariña con el “Guacho Martín Fierro”, confirma un poco esto que digo. Ese juego de intertextualidades está planteando mucho más que un ejercicio de estilo. Hay una lectura política de la realidad al asemejar al gaucho de Hernández (sobre todo al de la primera parte del Martín Fierro) con el pibe chorro nacido como consecuencia de los 90 y estigmatizado como sujeto portador per se del delito. Esto me interesa: problematizar los personajes, romper la idea binaria de buenos y malos y poner en foco lo marginado.
En este mismo sentido, y en relación con la segunda parte de la pregunta, creo que el vínculo entre política y novela negra es ineludible. Incluso en las tramas que se ponen en boga en cada país podemos encontrar una lectura de los delitos salientes. Además de las improntas propias de la historia de cada región. Más arriba decía de la influencia que la dictadura deja en las tramas negras argentinas: se ve sobre todo en la idea de “mafia” que manejamos, siempre hay un vínculo con las patotas nacidas al amparo del régimen. Así desaparece (casi por completo) la posibilidad de policías buenos y, si los hay, rompen con la institución heredera de los grupos de tareas de los 70. Algo similar pasa con la novela mexicana en las que el narcotráfico es trasversal a todas las tramas.
¿Qué nos podés decir de este renacer de la novela negra y criminal en Argentina?
Creo que los festivales como Azabache, BAN, Córdoba Mata y PAM son espacios que alimentan mucho la circulación del género y gracias a ello, de un tiempo a esta parte (me animaría a decir que hace unos cuatro años) publicar se hizo más fácil. La mayor visibilidad del género hizo también que autores que eran periféricos se metieran de lleno dentro de la novela negra. Esto por un lado. Por otro, me parece que la idea de Justicia ha hecho crisis en la opinión pública y eso generó que la ficción ocupe un lugar de redención y a la vez de verdad. Muchos lectores buscan en el género una lectura de la realidad que no pueden encontrar en los medios de comunicación. Creo que cuanto mayor sea la crisis de las institucionalidad del Estado mayor será el crecimiento de un género como este que, en definitiva, busca poner bajo la lupa estas contradicciones.
Si bien cada novela debe tener su propio estilo, desde Criminis Causa a Lima se ve un cambio de estética en tu escritura, desde una iniciación con una prosa con una fuerte influencia del periodismo a un estilo mucho más coloquial. Me gustaría que habláramos acerca de cómo fue este proceso.
Creo que el cambio tiene que ver precisamente con esto de quitarme de encima la impronta periodística que tiene mi primera novela. Cuando me escribí Criminis lo hice con las únicas herramientas que tenía: la escritura de crónica. Y yo creo que eso se nota, podríamos decir que es una crónica larga sobre una historia que no es real, pero que sí tiene elementos que yo tomé de casos policiales que me tocó cubrir. En Lima hay una apuesta por una forma del lenguaje mucho más cruda, pero a la vez más trabajada. Para que esa prosa descarnada funcionara tuve que trabajar mucho la estructura y las tensiones narrativas de la trama. Si no, era posible que el lector saliera expulsado en los primeros capítulos. Lloran mientras mueren —que está publicada después, pero la escribía antes que Lima— es, quizás, un punto intermedio entre las otras dos.
Profundizando en el proceso de escritura, ¿Cómo afectan las convenciones del género a tu escritura? ¿Y cómo sentís la influencia de los talleres de narrativa? ¿Qué cambios notaste?
No me afectan las convenciones. Escribo género porque es lo que me sale, no porque busque hacerlo. Incluso, creo, que mis novelas están muy al límite de lo que se considera el género más puro y duro. Un poco lo decía en la pregunta de más arriba, me siento más influenciado por Arlt que por Chandler.
En mi caso la experiencia con taller es muy buena. Desde hace casi tres años trabajo mis textos (aún inéditos) con Julián López. Después de escribir Lima, y de notar que la propuesta había funcionado mejor de lo esperado con los lectores, decidí buscar un lugar, alguien, que me pudiera ayudar a mejorar mi escritura. Con Julián encontré un espacio de creatividad muy potente. Una escucha respetuosa de mi estilo, pero a la vez muy quirúrgica para encontrar las debilidades. Con él terminé una novela que se titula “No permitas que mi sangre se derrame” en la que siento que se recoge lo mejor de mi prosa anterior, pero que se afina mucho sobre todo en las construcciones de los diferentes tiempos narrativos.
Hablemos de Lima, un sábado más. El boxeador es uno de los grandes personajes que pueblan la novela negra, ya que en él hayamos la figura del que aguanta los golpes y sigue de pie, y a su vez, es el ambiente donde se cocina un trasfondo propicio para el género: corrupción, cultura popular y alta entrelazada, y también la política. ¿De dónde surge la historia y en qué momento decidiste combinar el boxeo y lo negro?
Una de las cosas que hacemos todos los escritores es contar los mundos que conocemos. En mi caso el boxeo es algo que arrastro de familia. Mi abuelo y mi papá (también mi bisabuelo, pero no lo conocí) fueron jurados. La primera vez que estuve cerca de un ring tenía más o menos diez años. Entonces era un universo que me interesaba y que podía contarlo. Así, un sábado mientras miraba una pelea por televisión en la que un pibe no sabía sacar las manos ni moverse como corresponde sobre el ring, se me ocurrió escribir un cuento sobre un boxeador que no le queda otra que subirse al ring para parar la olla. Así nació Lima y también Duarte: una especie de promotor usurero. El cuento quedó ahí. Me había quedado con la idea de que podía ser un germen de una nueva novela. Hasta que surgió la oportunidad de entrar a la colección Opus Nigrum de Vestales y entonces me puse a explorar por dónde ir con ese boxeador.
La combinación boxeo y novela negra salió natural. Un poco porque, como decía antes, es lo que me sale escribir, y otro poco porque, en sí mismo, el boxeo es una novela negra.
Existe la máxima de que la ciudad es otro personaje más en la novela negra. Mar Del Plata está presente en Criminis Causa y Lloran Mientras Mueren, quizás no de una manera apabullante pero sí como un marco de color interesante. En cambio en Lima, un sábado más, la acción sucede en una Buenos Aires pintada desde un encierro, sin calle. ¿De qué manera creés que afecta? El cambio de ciudad te afectó de alguna manera a la hora de contar nuevas historias, ¿te dio una dimensión a la que dejaste atrás?
Mar del Plata aparece siempre en mis textos aunque no se nombre. Hay características propias de la ciudad que hacen que sea un escenario perfecto para la novela negra. La convivencia entre el puerto y el casino, la cárcel, un centro pretencioso y una periferia en expansión. Una sociedad conservadora con fuerte presencia de la iglesia. Son todos elementos que pueden disparar aristas para pensar historia negras. En Criminis y en Lloran mientras mueren, Mar del Plata es el escenario disparador, sin embargo me pareció interesante no decirlo, como para que también esa ciudad ficcional pudiera ser cualquiera, porque, en definitiva, lo que ocurre en estas tramas trasciende el escenario. Por otro lado, en Lima quise que el escenario fuera una Buenos Aires corrida en el tiempo, construida desde mi propia fantasía de cómo fue el bajo porteño en épocas de tango y malandras. Y es verdad que hay una elección de escenarios cerrados, como parte de la asfixia que el texto necesitaba; pero también como una manera de mostrar los universos en los que se mete la trama.
Los tres libros fueron escritos mientras yo vivía aún en Mar del Plata. Hoy, viviendo en Capital, los escenarios de mis trabajos han cambiado. Por ejemplo, las villas que narro ya no son las de chapa y cartón, sino las de ladrillo hueco sin revoque, y las relaciones sociales también son diferentes. En definitiva, una ciudad es mucho más que una cuestión urbanística, la gente y sus relaciones son las que la configuran y la novela negra necesariamente se mete con eso.
Siguiendo con lo anterior, en Lima, un sábado más es interesante ver cómo la asfixia interior de los personajes se espeja con los ambientes que habitan: lugares claustrofóbicos, piezas minúsculas, camas, rings. ¿Está decisión fue consciente? ¿Hay una ansiedad más palpable en la sociedad de hoy en día?
Sí, quería que la novela fuera asfixiante. La trama se mete en dos universos que lo son: el boxeo y la prostitución. Entonces tanto los escenarios como el lenguaje me sirvieron para construir esa asfixia. También la puntuación: la idea de fraseo corto le da una respiración puntal, acorde a lo que se está contando. En relación a la segunda parte de la pregunta, creo que hoy el lector de género está muy metido en un tipo de ritmo narrativo más vertiginoso, que no sólo está dado por la literatura sino también por las series. En este sentido se está viendo mucho el trabajo de capítulos cortos casi episódicos, con la lógica del viejo folletín: cerrar con un gancho que lleve al lector al capítulo siguiente.
Si bien es reconocida la ausencia de la figura del detective en la novela argentina, de esa triada clásica de clichés originarios -private eye-matón-femme fatale-, en la literatura actual la figura de la femme fatale, cuando lo hace, se reincorpora, ya no tanto como aquella mujer que “matarías” por tenerla, sino como aquella por la cual “matarías” para seguir teniendo a tu lado. Es en ese parámetro que se incorpora la figura de La Negra en la novela Lima, un sábado más.
La Negra es un personaje con una potencia descomunal, tanto que se me impuso por sobre Lima, que parece ser el personaje central de la trama, pero termina siendo el nexo entre tres mujeres que son, a mi criterio y viéndolo a la distancia, las que se imponen en la trama. Entre ellas está La Negra: una chica construida mujer a los golpes. Con un personalidad que tiene como combustible la idea de sobrevivir. Ella se aleja bastante de la idea cliché de la femme fatale. Quizás, Ambar, personaje central de Lloran mientras muere, se acerque más a esa idea, pero lejos de la figura de mujer débil, embustera. Sino más cercana a una killer con todo el poder que logró construirse dentro del mundo machista.
La injusticia y la venganza son dos de los ejes pivotales de la novela negra, como es el caso de Lloran Mientras Mueren. Me gustaría que habláramos de esto.
Retomando un poco lo que decía más arriba sobre la necesidad del género en anclarse en las grietas del sistema, en Argentina la impunidad y la corrupción de las instituciones es una de las herencias que nos ha dejado la dictadura. Y en ese marco, sobre todo en la clase media alta, la aparición de la idea de justicia por mano propia (eufemismo de la venganza) se ha intensificado. En Lloran aparece esto: ante la impunidad del poder, un hombre reacciona pidiendo sangre. Pero en esas muertes no busca solamente vengar a su hija, también quiere mostrar su odio de clase, hacer pagar a quienes lo han expuesto y han permitido que su vida profesional se desmorone.
Desde Rastros: Observatorio Hispanoamericano de Novela Negra y Criminal de la Biblioteca Nacional, tendemos a pensar que la novela negra surge del crimen en una sociedad particular, donde, a fin de cuentas, se está hablando de una cuestión acerca de lo que está dentro y fuera de las leyes y el derecho. Me interesa conocer tu opinión.
Seguro, comparto esa mirada. La novela negra es un canal para hacer síntesis sobre lo que nos está pasando como sociedad. Por eso es central que el género vaya dinamizándose según los cambios que las propias sociedades van experimentando.
Que ya la escritura se ha vuelto cinematográfica, no queda duda desde hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo ya hace un par de años, las series se han impuesto como una moda que no deja a nadie atrás, incluso aquellos que ni las consumían. Si tuviera que hacer un paralelismo diría que el cuento se parece a una película, y una novela a una serie. ¿Te influenció de alguna manera el consumo de series a la hora de sentarte a escribir y pensar una estructura para la novela?
Sí, creo que los escritores de género (antes lo decía también sobre los lectores) hoy en día estamos muy influenciados por las series. La generación anterior habla siempre del peso que tuvo el cine de superacción en sus textos, nosotros, que también tenemos mucho del cine, no tenemos que sentir vergüenza en decir que las series están marcando nuestro estilo. Hay líneas narrativas en las series que son brillantes, y que uno puede identificar y utilizar para enriquecer la pluma.
Fotografías: Noelia Monópoli