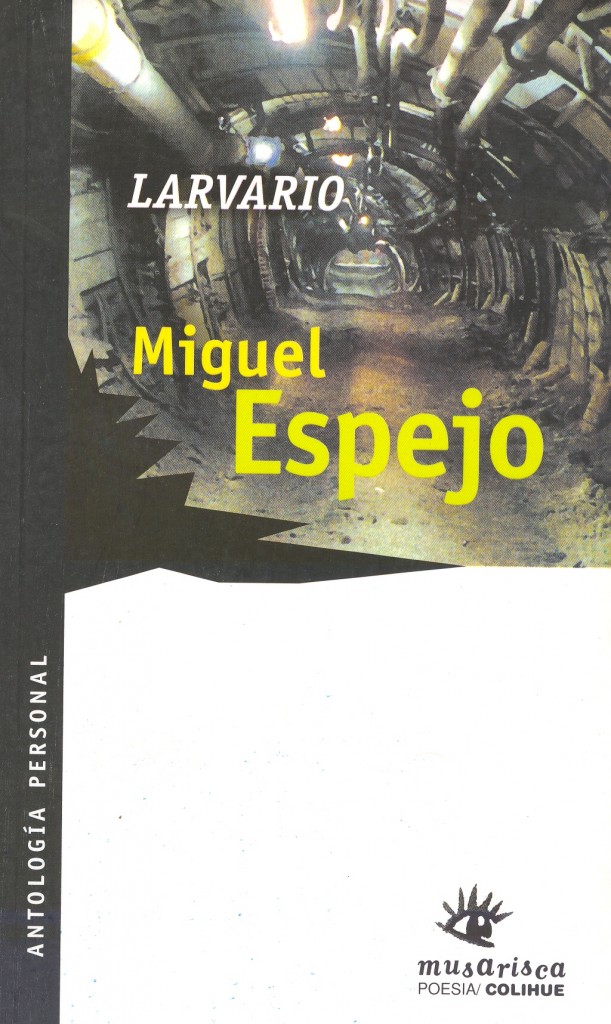Miguel Espejo es poeta, narrador y ensayista jujeño, entre sus libros de poemas se encuentran Fragmentos del universo (1981), Mundo (1983), La brújula rota (1996), que ha merecido el Premio Municipal de Poesía de la Ciudad de Buenos Aires y el Regional de literatura de la Secretaría de Cultura de la Nación; entre sus ensayos, filosóficos y literarios, pueden destacarse El jadeo del infierno (1983) sobre Malcolm Lowry, La ilusión lírica (1984) sobre la obra de Milan Kundera, y Heidegger. El enigma de la técnica (1988). Su novela El círculo interno (1990), de la cual a continuación de la entrevista ofrecemos un fragmento, es un viaje despiadado al interior de un ser humano aislado en un mundo que le resulta ajeno; allí, en ese círculo desesperado y sagrado al mismo tiempo, reinan la soledad, la disolución, el extravío. Entre salvaje -o furiosa- y refinada, la novela, profundamente escatológica, se hunde en un cuerpo que orada los resquicios más ininteligibles de la existencia y nos hace atravesar sus páginas desde un rechazo que no es más que el del propio desmembramiento, el del propio caos en comunión con el mundo. Así, su obra toda articula una poética que desde el lenguaje extiende sus brazos al vacío, sabiendo de la imposibilidad de asir la cosa, pero tiñéndola de un color, de una luz, que permite al menos espiarla, imaginarla, o nombrarla aunque más no sea intermitentemente.
Para dialogar con Miguel hay que saber deslizarse; charlar con él es saltar, o mejor, cruzar puentes; de la literatura a la filosofía, de la filosofía a la religión, de la religión al cosmos y desde él a los misterios del universo que inexorablemente desembocan en el abismo de la ignorancia esencial, o el del enigma del mundo. Que el naufragio nos devuelva las sombras.
Para empezar, quisiera citar dos fragmentos de tus poemas “Universo” y “Lisboa revisitada”: “Quien dice yo / casi no sabe de qué habla”. Y: “Quien se acerca a la distinción / entre la verdad y la mentira / tarde o temprano pregunta ‘¿quién soy?’ / y se pierde en un laberinto”. ¿Cuál sería ese pedacito del que podrías hablarnos sabiendo? ¿Cuál es el laberinto de Miguel Espejo?
Siempre resulta un poco arriesgado para el propio autor intentar teorizar sobre poemas ya escritos, porque en esa teorización intervienen factores y aspectos que no estuvieron presentes en el momento de su elaboración. Señalados estos límites, creo que en ambos poemas está presente, sobre todo, la conciencia cósmica, aquella que adviene al ser humano, en algún momento de la niñez (en mi caso fue entre los cuatro y los cinco años), y que lo llena de zozobra ante el descubrimiento de su identidad provisoria: ¿por qué soy este ser y no otro? Los dos fragmentos citados están separados entre sí por más de treinta años y ambos reflejan mi distancia con el psicoanálisis, o con cierta forma de psicoanálisis, que parte de la convicción de que el ser humano es inteligible. Yo sospecho, por el contrario, que él es quien sostiene el enigma del mundo, ya que es el único que comprende que él forma parte de ese enigma. Hay una percepción de larga data, un trasfondo socrático en todo esto, acerca del hecho de saber que no se sabe. En uno de mis poemas breves, cuyo título es justamente “Sócrates”, hago un desplazamiento sobre esta cuestión: “el delito de saber que no se sabe / es el delito de ser hombre”. El reconocimiento de que no se sabe, a veces, permite un punto de apoyo, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos abre simultáneamente al despojamiento de las certezas y a una nueva forma de comprender y comprendernos. Lo que se sabe, siempre reposa sobre una ignorancia esencial, aun cuando a las llamadas ciencias sociales les cueste admitir esto, y mi laberinto, con sus particularidades, no es muy diferente al de cualquier otro hombre. ¿Nuestra identidad no sería acaso lo que está en el centro del laberinto, tomado el Minotauro como una metáfora, una metáfora casi surrealista, es decir, aquello que si es encontrado sólo es para su liquidación y su exterminio?
Tu obra aúna poesía y filosofía en una línea en la que parecieran volverse una. ¿Cómo concebís esa articulación? ¿Podría pensarse a la filosofía como una forma de la poesía, o más bien viceversa?
Antes del primer gran sistema del pensamiento filosófico, construido por Platón, fundador de la Academia, maestro de Aristóteles y de muchos otros, la filosofía se expresaba por medio de poemas. E incluso antes de la protofilosofía estaban los mitos. Muchos de los libros fundamentales, en el sentido de fundadores, han utilizado la poesía para su desarrollo. Desde el Tao-Te-King a la Biblia, del Corán al poema de Parménides, estos textos exploran el amplio territorio del asombro, de donde surge la filosofía, según los presocráticos. A mí me interesó sobre todo recuperar esa zona donde se mueve el pensamiento fugitivo y no el sistema; el aforismo y no el tratado; la metáfora y no el apotegma. No es casual que yo haya decidido abrir mi primer libro publicado de poemas, allá en México, en 1981, Fragmentos del Universo, con un poema intitulado “Corán”: “Nos sentamos a orillas de un río / para ver pasar el cadáver / de nuestro enemigo, / pero, detrás de él / pasa también nuestra vida.” El propósito, en el caso que haya habido claramente un propósito, fue convocar esos grandes espacios del espíritu donde se producen los encuentros de voces provenientes de muy diferentes lugares, pero que tienen en común revelar el estupor de existir. Sin embargo, debo aclarar que mis ensayos filosóficos no utilizan la expresión poética, aun cuando por momentos la bordean. Más bien se limitan a indagar una problemática con los medios expresivos que el tema requiere; por ejemplo, en Heidegger. El enigma de la técnica o en “Bataille: la cumbre del no-saber”. Por otra parte, creo que en mí, la filosofía y la poesía se cruzan en más de un aspecto, no exclusivamente por el nivel reflexivo que pudiera tener mi poesía, sino por el mito, sustrato de ambas. Aunque tengo muy claro que estos géneros, por así llamarlos, no se confunden. Estaría mal identificar a Ser y Tiempo con La tierra baldía. Lo que sería enriquecedor es tender puentes entre una obra y otra. Esa tarea con frecuencia requiere del impulso creativo más que de la especialización del conocimiento, del desprejuicio más que del saber codificado.
Dice “El poema”: “No hay nada que el poema / no haya dicho veladamente. / Le falta precisar / lo indecible”. Y también leemos en “Angustia”: “con los brazos en cruz / corriendo / desesperadamente / hacia una página en blanco / para expresar / lo inexpresable”. ¿Cuál es para vos el consuelo que el poeta tiene ante lo inexpresable?
El que tiene todo hombre: rezar ante un altar vacío. En esta época marcada por torrentes de superficialidad, yo he tratado de lograr, aunque sólo fuere por su faz negativa, que la poesía conserve algo de lo sagrado que la nutría. Desde una posición, si se quiere, más emparentada con el budismo (religión que no he estudiado), que desde el monoteísmo triunfante, triunfante hasta que Nietzsche anunció, después de Hegel, “la muerte de Dios”. Es un fenómeno que está en el centro del desarrollo de la técnica y del saber científico, a pesar de los millones de devotos que siguen poblando el planeta.
Por otra parte, el recorrido histórico que puede hacerse a partir de la Ilíada, de la Odisea y posteriormente, de la tragedia griega, revela que en sus comienzos, ya estaba una de las cumbres de la epopeya y de la poesía dramática. La poesía lírica sigue un desarrollo mucho más sinuoso, al punto que en uno de sus “Proverbios del Infierno”, William Blake sostiene que “los caminos rectos son los caminos del progreso, pero los caminos sinuosos, sin progreso, son los caminos del genio”. La poesía lírica, después de haber explorado muchas de las instancias que tiene el hombre en su confrontación con el mundo, ha desembocado, al igual que gran parte de las expresiones artísticas de fines del siglo XIX y comienzos del XX, en una poética del silencio. Mallarmé constituye una piedra angular en este proceso. El silencio nos ha dado una doble dimensión: la comprobación de que cualquier cosa que se dice es insuficiente y, al mismo tiempo, un horizonte hacia donde debe dirigirse la palabra poética.
¿Es la poesía un lugar o un estado?
¿Un lugar o un estado? En principio, la poesía de nuestro tiempo es el no lugar por excelencia, aquella zona de donde todos los sitios son desplazados, una zona que no es un territorio, sino el afuera esencial. ¿La situación del ser humano no ocurre acaso afuera del paraíso para la concepción judeo-cristiana que ha modelado mucho más de lo que se creyó a las religiones laicas? Si la poesía es fiel a la palabra que la anima y a la condición que expresa, debe situarse fuera de los sistemas políticos y sociales, puesto que su riesgo, su desafío, es ver mucho más lejos que estos sistemas. No sólo debe intentar situarse fuera de los acontecimientos históricos, sino incluso fuera de la corteza terrestre. La expresión de Antonin Artaud resume muy bien esta problemática: “Estoy en la luna como otros están en su balcón”.
En cuanto a si la poesía es un estado, diría más bien que son instantes. No se puede vivir en un estado poético, como Santa Teresa tampoco pudo hacerlo en un estado místico. Son experiencias, reveladoras o no, que suceden muy acotadas en el tiempo.
¿Dónde surge, en vos, la escritura?
Creo que la escritura, no solo en mí, surge de una experiencia traumática, como el arte en general, por otra parte. Levinas sostuvo que el origen del pensamiento, de la reflexión, del uso de la palabra, se encuentra en un remoto hecho doloroso que nos impulsó a pensar. Cuando hace veinte años leí esa respuesta, que se encuentra en Ética e infinito, tuve de pronto un recuerdo fulgurante de algo que me había sucedido a los cuatro años y supe, en una especie de revelación, que al menos parte de mi escritura surgía de esos alaridos que yo daba mientras presenciaba cómo le pegaban a mi niñera. Digamos, entonces, en un marco general, que la escritura o la necesidad de expresarse artísticamente surge de una violenta confrontación con el exterior. Es un registro de la violencia. Después de este punto inicial surge de muchas maneras, como esos ríos de montaña que van alimentándose de pequeñas caídas de agua, de pequeños arroyos, de hilos semejantes a senderos, meandros que terminan por constituirlo.
Por eso es que el amor, la contrapartida de la violencia, ocupa un espacio tan grande y tan importante en la poesía lírica; sin embargo, tengo el convencimiento que desde Safo hasta nuestros días, para la poesía, ha sido más importante la carencia del amor que su concreción.
Dice tu “Homenaje a Ginsberg”: “estar solo / no es la soledad / es apenas lo indecible”. La soledad es, también, uno de los principios que rige El círculo interno. ¿Qué es para vos la soledad? ¿Cómo te llevás con ella? ¿Pensás que es un estado necesariamente ligado a la figura del escritor?
Yo creo que habría que pensar a la soledad en términos de civilización y no exclusivamente ceñida al espacio de la escritura. En la novela El círculo interno desarrollé dos puntos culminantes de la soledad: la masturbación y el suicidio. El argumento de la primera parte, ese sustituto de Cristo que se inmola en una ciudad vacía, se me ocurrió el mismo día que el hombre llegaba a la luna. Yo estaba en la ciudad de Córdoba y todos estaban pendientes, ante sus televisores, de este alunizaje. A mí me parecía que la salida técnica era un insulto frente a la pérdida del sentido de la vida del hombre. Mientras me paseaba solo por esa ciudad cautivada por la hazaña espacial se me ocurrió la contrapartida: el viaje hacia el interior del cuerpo y la soledad sin límites. Esta elección se acercaba peligrosamente a lo indecible. Por añadidura, la soledad es un estado ligado a cualquier ser humano. La soledad esencial vinculada a la escritura no hace sino subrayar esta dimensión.
¿Y el silencio? ¿De qué está compuesto el silencio?
Los pitagóricos creían que detrás del aparente silencio del universo en realidad existía la música de los astros. Me parece que el silencio de nuestro tiempo está compuesto por las discotecas en serie. El ruido ensordecedor es lo más parecido a un silencio completo. Por el contrario, una estética del silencio está poblada de suaves voces, que se acercan a golpear suavemente el hombro del mundo.
Dice el narrador de El círculo interno: “Perdía el mundo vertiginosamente, tal como lo había perdido a lo largo de su escritura, después de creer, en el tiempo de la inocencia, que por medio de ella podría entrar en él”. ¿Es posible entrar en el mundo por medio de la escritura?
A lo mejor y según las ocasiones, según los momentos, la escritura es el medio más idóneo para entrar en el mundo, pero también para salir definitivamente de él. En este caso, más que polisémica, la escritura se vuelve polifacética, o quizás al igual que el doble rostro de Jano que recibía a los viajeros a la entrada de la ciudad, sirve para ir como para volver, para llegar y salir.
El personaje creado por el protagonista de El círculo interno experimenta “el deseo siempre renovado por convertirse en un perfecto círculo”, sus recuerdos se le escapan fuera de esa perfección donde trata de encerrarlos. ¿Es concebible una salida del círculo interno que no comprometa a la muerte?
Algo de la filosofía siempre está en mí: Hegel decía que el infinito no es la línea recta, sino el círculo. Como artista siempre he pensado que la creación literaria está indisolublemente ligada al arte, y no a la propaganda ni a la denuncia (por lo demás, ¿no es suficiente denunciar la insoportable condición humana en la que estamos inmersos?), yo creo que esta novela, como el profeta Ezequiel de Blake, ha tratado de elevar a los demás a la percepción del infinito. Si la novela ha sido capaz de contener un acto de coprofagia no fue con ánimo de transgresión y de escándalo, sino una sencilla analogía de lo que hoy es una obviedad desde la ecología: la especie ingiere los residuos que produce. Y si somos capaces de restablecer los vínculos con lo existente y con el universo, desde la contemplación ilimitada y no sólo a través de los viajes planetarios, deberemos recoger la recomendación que Marechal le hacía a Miguel Angel Bustos, citando uno de sus versos: “De todo laberinto se sale por arriba”. Así también se podrá salir del círculo interno por una vía diferente a la de la muerte.
En tu novela aparece claramente la figura del cuerpo como una cárcel, pero también la cárcel de lo ilimitado. ¿Es el cuerpo el verdadero límite entre el adentro y el afuera?
Lo que deseé mostrar en esta novela fue la concepción cristiana del cuerpo, que lo convirtió en una cárcel del alma, condenándonos a una dualidad que prácticamente no ha conocido otra religión. Si la estructura psíquica y emocional de los seres humanos de la llamada civilización occidental y cristiana hubiera permanecido unida al cuerpo, nuestra cultura y nuestra manera de percibir el mundo hubiera sido completamente distinta. Hoy se oscila entre un hedonismo procaz y un aislamiento en que los seres humanos pierden cada vez más su capacidad de interactuar con los otros y, por lo tanto, de mantener relaciones sexuales satisfactorias. El basamento de la socialización de la especie cruje en muchos planos. La verdad es que considero a El círculo interno, escrito en su primera versión en 1970, una novela anticipatoria de la atomización a la que hoy asistimos, especialmente en las grandes ciudades.
Algunas formas de la religión y lo misterioso aparecen fuertemente en tu obra. ¿Sos un ser religioso?
Es imposible eludir la cuestión planteada por el verbo latino de donde surge la palabra “religión”. El re-ligare también puede asimilarse a la experiencia del sacrificio, que consiste fundamentalmente en restituir los vínculos con lo sagrado, interrumpidos por algún grave acontecimiento social o natural. En los hechos, no creo que haya existido religión sin una forma de sacrificio. El círculo interno también puede leerse desde esta perspectiva. En cuanto a lo personal, he sido educado en el catolicismo, del que me aparté en mi adolescencia. Sin embargo, he leído mucho a Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones, que considera que la pérdida de lo sagrado es el fenómeno capital de nuestro tiempo. La famosa expresión de Hanna Arendt acerca de “la banalidad del mal” puede entenderse como el ejercicio del poder totalitario sin la menor consideración por lo que hay de sagrado en lo viviente, y no sólo en la vida del hombre. Los fundamentalismos religiosos, al igual que las religiones laicas, a mi juicio interrumpieron, al igual que la técnica, todo vínculo con lo sagrado, que implica una armonía entre el hombre, la sociedad y el cosmos.
Dice el narrador de El círculo interno: “El pensamiento le ha dado muchas cosas al hombre, pero le ha quitado otras para siempre”. Y más tarde: “El conocimiento ha sido una trampa mortal”. ¿Cuáles serían esas “otras cosas” que el pensamiento nos ha robado?
La pregunta está en íntima relación con lo que acabamos de hablar. El pensamiento, liberado del mito, puede pensar en el Big ban, en el origen del tiempo, en la entropía, etc., pero estas vastas consideraciones nos han conducido a la certeza de que nuestro planeta perecerá algún día, y mucho antes nuestra especie. No es fácil ejercitar el instinto de sobrevivencia sobre estos supuestos.
Leemos en “Desierto”: “el exilio viene de lejos / no conocer el hogar / que a uno lo marca”. Y en “Ítaca”: “No hay mayor secreto / que el propio hogar”. En términos de Freud, lo siniestro vendría a ser aquello desconocido que se revela dentro de lo familiar. ¿En qué sentido podrías decir que el propio hogar es un secreto? ¿Cuánto carga de “siniestro” esa concepción?
En principio, una cuestión general. Aquello que tenemos más próximo es también lo más enigmático. Un padre y una madre deberían ser aquellos que tenemos al alcance de la mano, pero con frecuencia es a través de ellos, por ellos o en su contra, que nos preguntamos por el hecho de estar en el mundo. En ese sentido, no son factores reveladores sino de ocultamiento, de todo aquello que está inmediatamente atrás suyo, o mucho más lejos en el tiempo. Sin embargo, tocaste un punto muy importante sobre cómo se organiza, de manera bastante “siniestra” la información familiar en el noroeste, por lo menos en mi época de la infancia. Por ejemplo, hacía cerca de 10 años que había muerto mi padre, cuando yo tenía unos 44, y recién ahí, examinando la libreta de familia de mi abuelo, me enteré de la existencia de una media hermana de él, que mi abuelo había engendrado a los 67 años. ¿Por qué habían ocultado esa información banal? ¿Qué mecanismo de lo siniestro se palpaba ahí? La verdad, no lo sé. Aunque debo ser franco: en el poema “Ítaca” yo me refiero en realidad al hogar formado por mí, cuando ya tenía dos hijos, y no al de mis padres.
El círculo interno es, de alguna manera, un viaje hacia el origen, hacia un pasado que ya no se puede elucidar. La infancia aparece allí, y en otros de tus textos, como una zona destacada en un sentido muy particular. ¿Cuál es tu concepción acerca de la infancia, ese lugar al que no es posible ya acceder más que de forma fragmentada?
Yo creía que en mis textos había aludido de manera casual y con muchas intermitencias a mi infancia. Tal vez porque si uno compara cualquier alusión, e incluso obsesión, con la interminable obra de Proust, En busca del tiempo perdido, todo se vuelve francamente insignificante. Mi infancia fue de muchas lecturas, de pocos amigos, pero los necesarios como para andar mucho a caballo o hacer paseos en bicicleta. A mis 10 años me regalaron un rifle de aire comprimido, así que en lugar de matar pájaros con la honda lo hacía con el rifle. Nací en el Ingenio Ledesma, allá en Jujuy. Al igual que la empresa, aprendí a ser un depredador desde muy chico. Antes de cumplir los 12 años ya estaba en el Liceo Militar de Córdoba, a 1000 Km. de mi casa. No creo haber aludido mucho a ese mundo. En cuanto al origen sí, pero no al personal, sino al que concierne al antepasado que dio el primer paso en posición erecta o que prendió por primera vez un fuego. Desde mis 18 años me quedó grabada una frase de Husserl: “La tradición es olvido de los orígenes.”
También la idea de la libertad traza una línea a lo largo de tu obra. “… la posibilidad de ser libre no era más que la posibilidad de elegir a qué cosas atarse”, reflexiona uno de los narradores en El círculo interno. ¿Cuáles son tus ideas acerca de la libertad?
Mi generación todavía estaba muy imbuida de Sartre y de su filosofía de la libertad. La frase que citás parece salida de uno de sus libros y menos mal que Sartre no escribió manuales porque si no habría que decir que esa frase salió de uno de ellos. Yo formé parte de las últimas estribaciones surrealistas, que hicieron suyas algunas frases célebres como las de Marx y Rimbaud: transformar el mundo y cambiar la vida. Pero como ellos también reivindicaron a Lautréamont y Sade, las respectivas frases de “la poesía debe ser hecha por todos y no por uno” o “hay que tener el coraje de romper todos los límites” circulaban igualmente por los círculos universitarios entre los que me movía en Córdoba. Sin embargo, es cierto que la problemática de la libertad atraviesa mi obra, sobre todo en el aspecto de todo lo que uno no hizo. La libertad nos conduce a acciones, realizaciones, pero también a omisiones y renuncias. Nuestras expectativas juveniles eran tan grandes que pensábamos, como en Una temporada en el infierno, que teníamos una juventud digna de escribirse en páginas de oro. Confundíamos la libertad de acción con la libertad de imaginación. ¿Pero acaso no es esta la mayor libertad a la que debe aspirar un escritor?
Selección poemas de Miguel Espejo
De Larvario
DESIERTO
el exilio viene de lejos
no conocer el hogar
que a uno lo marca
FRAGMENTACIÓN
nada queda por entero en nuestra carne
y nuestra nada
se refleja ebria sobre un espejo roto
ESCRITURA
Escribo por hastío
-sobre todo poemas que nunca salen de mi boca-.
por desolación y falta de palabras.
El ruiseñor de la vivienda, mi casa, ha quedado sin lengua
desde el día, no lejano por cierto, que lo llamé a mi puerta,
aunque lo extraño era que yo no tenía puerta ni casa
o tal vez sólo una casa cerrada
con una pequeña ventana en lo alto del techo
apuntando al cielo.
Estoy en la tierra.
Quiero estar en la tierra
A cada instante necesito repetírmelo
recordar que no me encuentro flotando
en constelaciones sin nombres, en desiertos gigantes.
Amé con una desesperanza entre mis manos.
Me he separado de la desesperanza total
o quizás me abandonaron
todos los impulsos que he conocido.
Estoy sin instintos
como una vieja comadre
a la que le extirparon la lengua.
Ebrio de contradicciones y de dolor hubiese debido
abandonar la poesía
hablar de metafísica, de crítica literaria y de historia.
Pero la única historia que me interesa descifrar
la he perdido en la tormenta de esta época.
Escribo para aparentar un oficio.
Yo que siempre me he rebelado a tener algún oficio
pienso ahora que lo único que hice fue buscarlo.
Yo que nunca pude salir de mí
y que nunca estuve en mí
busque un refugio en la memoria tergiversada.
He inventado mi historia
porque no pude tenerla.
Mi biografía es mi sombra.
EL POETA ASESINADO
¿Por qué estoy de duelo vestido de negro?
Por el más pleno amor que conocí
Y he destruido.
David Cooper
no tengo disculpas precisas para ofrecer a esos labios que descubrieron el secreto rostro de mi nombre
no tengo fuerzas para emitir ese grito que arrancaría de mí
no tengo palabras para exponer las causas por las que me encuentro en este espantoso estado de naufragio
no tengo a la persona que deseo acariciar para inventarle un nuevo lenguaje
que no contemple las concesiones a las que nos obliga cotidianamente para sepultarnos antes de tiempo
no tengo esa persona
porque no la tuve nunca
estoy despojado de todo lo que quise
y de lo que aún quiero
despojado de aquellas estrellas que bordearon mi abismo para señalarme que el universo no era infinito
de las palabras que utilicé y que luego se ocultaron en la caverna del infierno para que tuviese que descender hasta allí para encontrarlas
de esa mujer que como un cometa se había instalado en la garganta de mi corazón para insuflarle un poco de aliento
hasta que descubrió que yo ya nada tenía
estoy despojado de ese equilibrio que se necesita para una auténtica creación, de ese mágico desorden que algunas veces exorcizó el terrible hambre que había en mí
estoy sin destino en las líneas de mis manos
vencido por las batallas que tuve que librar
para comenzar a escribir la primera línea
y ahora estoy despojado de los cientos de poemas que he escrito
para luchar contra la nada
y poder afirmarme en una parte del territorio de los hombres
que no estaba en ninguna parte
y cubrir la ausencia del amor
y de todos los sentimientos
despojado de muchas de las cosas que me corresponden por el solo hecho de haber nacido
de esta época a la que hubiese querido penetrar con las manos llenas
llenas de un vacío semejante al fututo
despojado de la esperanza que tuve de participar con mis actos en la incesante marcha del hombre para barrer con sus victimarios
de los mínimos incentivos que cualquier hombre
necesita para continuar escribiendo sin sentir que todo es absolutamente inútil
y de aquella biografía que mis manos deseaban labrar
la historia está atrás
confundiéndose con las sombras de un gigante herido
irrecuperable como los sueños del adolescente que yo era
el suicidio está atrás
sin abrirse para mi carne
que tanto lo necesita
ya no tengo fuerzas para dibujar ese país donde hubiese podido vivir sin inquietarme por ese permanente esfuerzo de eludir los cuchillos de los miles de verdugos que habitan en mi cuerpo
junto a ella que ya no está
junto a los hijos que hubiésemos merecido tener
para enseñarles a descubrir desde temprano
todas las trampas que este mundo nos tiende
el amor ha sido manoseado todo el tiempo
por los amigos, los padres, los hermanos
las instituciones que cambian hombres como si fuesen monedas
todo el tiempo que necesitábamos amar
para lograr una comunión con el vientre de la tierra
brutal agujero del universo
y las manos de esta civilización apretaron mi garganta
para impedir que del chorro de sangre de mi lengua surgiesen las verdaderas imágenes destinadas a quebrar aquello que mentes paralizadas llaman cultura
para que no pudiese hablar con precisión acerca de los males en los más recónditos lugares que nos rondan
para que finalmente no pudiese lanzar las palabras ciegas a mediodía
y deslumbrantes en el mismo instante de la medianoche
¿y por qué la perdí?
la perdí por los acontecimientos que pesaron demasiado sobre mis hombros
por disponer de un Yo cuando éste no era necesario
por incurrir en el vicio de pensar constantemente y no poder impedir que este hecho robase mi cuerpo, ni impedir tampoco que esto la angustiase y la volcase desguarnecida hacia el vacío
la perdí por todo lo que es mi vida
y por la imposibilidad que tengo para cambiarla
hacerla fuerte y maleable como un océano para luchar con eficacia en contra de este estado miserable de cosas y valores
la perdí por el secreto orgullo de creerme duradero para cualquier persona que alcanzase a leer sobre mi cuerpo los fragmentos desvanecidos de un antiguo poema
por sentir que me era imposible sostener al mismo tiempo el amor, el poema, los actos que hubiese debido realizar para encontrarme en el seno de la historia
y todo era demasiado
entonces
entonces
la perdí por mi semejanza con la muerte
por las infinitas exigencias que tuve para conmigo
y por extenderlas hasta ella
porque nunca pude encontrarla con mi rostro
a pesar de haberme ofrecido ella todos los que poseía
y ahora la necesito con cualquier rostro
la perdí de mil maneras
pero sobre todo
porque este mundo me impidió amarla de otra forma
recorrerla de otro modo que no fuese gastándola
San Salvador de Jujuy, noviembre de 1972.
ENTRE CÏRCULOS
sí, siempre que uno se encuentra
en el centro de la pérdida de las cosas
en el centro de la pérdida de la gente
la pérdida de los padres y de la patria
de un hijo o de un hermano
de una esposa o de una amante
que escapa lejos, muy lejos
adonde nace el lenguaje del viento
y se hunde muy hondo
donde se agita el murmullo del mar
escapa indefectible, irrevocablemente
sin que haya nada –en nuestras manos
en nuestro corazón-
lo suficientemente fuerte para retenerla
hay que lamentar una grave y terrible tristeza
para soportar tanto vacío
una ilusión inmersa en el torbellino de la nada
un sensación de angustia y penuria
equidistante del amor
tan fuerte como el amor
y tan privado de fuerzas
en el límite de las cosas
en el límite de los actos
sólo encontramos una gran desolación
y alguna palabras para expresarla
cómo hubiese querido ser todas las cosas
todos los sentimientos
no traicionar ninguno
ni en la intimidad ni en la elocuencia
ni en la sorpresa ni en la cautela
ser todas las cosas como lo deseaba Pessoa
escondiéndose detrás de las sucesivas máscaras
ocultando las carencias, el dolor
la cercanía del pensamiento
y, sobre todo, una profunda nada
ah, qué sorpresiva nuestra condición, nuestro destino
donde nos es dado lamentar todo
imaginar aquello que puede faltarnos
acompasando lo que verdaderamente se ha ido
¿de dónde sacar ahora auténticos impulsos
de qué sombrero extraer algún garbo
alguna inédita ternura?
ni las más plenas palabras bastan para expresar nuestras pérdidas
ni los interminables corredores de un laberinto
ni las dudas que brotan intermitentemente del alma
mi corazón es un río extraviado en los mares de la ausencia
en los atardeceres donde la tristeza reina
y donde ningún calmante basta para aquietarla
yo hubiese querido tantas cosas
tantas situaciones y tantos actos
hasta cien muertes distintas
pero soy apenas esta tristeza sin patria
sin ilusiones, sin vértigos
como un péndulo que se encuentra al borde de apagarse
y no quiere sino repetirse a sí mismo
mi corazón es apenas el símbolo de una fuga
el ritual desgastado de un mundo en donde ocurren todas las faltas
todos los pesares, los agobios
y la llama que incinera el resplandor y la alegría
yo hubiese querido tantas cosas para mi vida
tantos sentimientos para mi corazón
tantos fervores para mi alma
pero sólo encuentro esta crucifixión diferida
esta noche, este tormento sin gloria
ni un muelle, ni una estación de trenes
pueden reflejar la intensidad de este vacío
que todavía siente
la pérdida de las cosas
la pérdida de la gente
la pérdida de la pérdida
México D. F., 12 de septiembre de 1981
SÚPLICA
oh, el mendigo
asomándose a cada instante
por mis labios
LISBOA REVISITADA
1
Desde Madrid, pensaba ir a Lisboa
para terminar en algo más profundo
que una desoladora estación de trenes.
Pensaba quizás en alguna copa magnífica del vino de O Porto
contemplando las siete colinas,
mirando exclusivamente el Tajo
en una especie de plegaria
transida de desmesura
para todo lo que está dado.
Una mujer decía en el tren garota
y el camarero no entendía.
Yo me abstuve de traducir,
me abstuve de recrear en mi cabeza
una muchacha fuerte
en sus muslos y en su entrepierna.
El tren se movía sin cesar
al ritmo de una piedad enorme
penetrando en los meandros de la geografía,
y yo no hacía otra cosa que beber cerveza
mientras buscaba alguna aventura desconocida.
Nadie parecía comprender esa palabra vulgar
pronunciada por un rostro trémulo
y no tuve ganas de explicarlo
y ni siquiera de imaginar
esos cuerpos lejanos de Río
o de algún otro lugar que me sobrepasaba.
Yo le hubiese pedido a ese rostro
que diferenciara algo del amor
algo de la indiferencia,
pero sólo es digno de tal tarea
aquél que dice un fragmento de la disparidad:
una brizna del trueno o un gran poema hecho de nada.
Insistía la mujer en denunciar que alguien
se había apoderado de su collar de perlas o de corales
en un desentendimiento
con el camarero y con el resto del mundo.
Quien se acerca a la distinción
entre la verdad y la mentira
tarde o temprano pregunta «¿quién soy?»
y se pierde en un laberinto.
Entonces supe el resplandor,
de pronto supe
qué significaban las innumerables garotas del planeta
a un paso del Tajo
y de mi desesperación.
Aunque no, no quisiera
hablar nuevamente de este horror.
Gruñidos y dientes lavan toda pierna.
2
Ya en Lisboa, me dijo una muchacha:
“Acuéstate conmigo”.
La miré en la penumbra
con una desesperación mayor a la del Tajo.
«Estás enferma», dije
y lo negaron esos dieciocho años:
«Nosotras no tenemos Sida».
Fuimos a un hotel
cuando en realidad había deseado
ir a Lisboa como una forma de depuración.
Quería encontrar una pista de Ricardo Reis
más allá del año de su muerte,
algún rastro de Alvaro de Campos
confesando impertérrito:
«Nada me prende a nada.
Quero cinquenta coisas ao mesmo tempo.»
Había imaginado atisbar los signos de Pessoa
y ver paso a paso esos atardeceres
a orillas del Tajo, atravesado por el frenesí.
Todo se había vuelto una insensatez mayúscula
incluso ese débil intento de adherirme a aquéllos
que formaban parte de la Asociación de Amigos.
Ni Bernardo Soares me salvaba
de los antiguos vestigios del terremoto.
3
Silencio.
En la Praça do Comércio
se vendían bonetes de frutillas.
El verano se esbozaba
somnoliento en su decir
y las palabras escalaban la temperatura del desierto.
Crucé al otro lado del río
y hablé largamente con un marinero
que no sabía nada de Alvaro de Campos
ni de Ricardo Reis ni de Pessoa.
Me miró con una sonrisa irónica,
¿de quiénes hablaba?
Un encogimiento de hombros fue la respuesta.
Pero yo estaba del otro lado y eso era suficiente.
No me importó que el imbécil creyera que quería seducirlo.
De regreso, en ese estar tambaleante
como si alguien recitara un balbuceo,
encontré una mujer
que apenas tocaba el resplandor.
Una mujer colmada de aquiescencia
que alegre iba a la muerte
en un regalo de dos.
Mientras me dirigía a la Casa de O Porto,
temblé un poco por tanta ausencia descubierta
y busqué algo en el borde de las lágrimas
como un pacato ridículo.
Porque cuál, ¿cuál es la palabra adecuada
cuando el Tajo nos acecha?
EL PORVENIR A CIEGAS
Lo imprevisible nos salta desde cualquier parte.
Ayer poseíamos huesos y rótulas en su justo lugar
pero vino la ironía del tiempo a arruinarnos el brindis.
La lengua que dominaba los idiomas más remotos de la tierra
quedó reducida a un balbuceo.
La hipotrofia no es un asunto menor
incluso para los órganos que parecen no tener importancia.
Las manos comienzan a temblar,
hacemos un gran esfuerzo por ocultarlo,
y nuestros hijos se desdibujan en un camino incierto.
Nada permanece igual en los nudillos
que se aprestan a ejecutar el repiqueteo previsible.
¿Y dónde está lo imprevisible
sino en el porvenir más esperado?
LA SOLEDAD FUTURA
“No –dijo-, a mitad de camino no, nunca”
mientras sus ojos resplandecían en esa situación
tras la apertura de paisajes inhóspitos.
Nunca nada está dicho. “¿Eres sensible?” –preguntó
intentando un lenguaje primigenio.
Y las palabras se agotaban
en la búsqueda de una refutación,
incluidos desde entonces
todos los sentimientos
que ahora escribo.
Hacer versos no es una cuestión menor
cuando se trata de caminos.
El que sirve para ir es el mismo
que nos invita al regreso.
Y ni siquiera Lao Tsé puede dar cuentas
de los estrechos desfiladeros
donde jugamos nuestro único destino.
Experiencia es una palabra difícil.
Proviene, si la etimología es digna,
de aquellos estrechos pasadizos
que alguna vez constituyeron
el auténtico peligro.
No hay estelas en el mar y tampoco senderos.
Pero declamar esto suena una especie de agonía
con vientos fuertes y timones de bajeles
al descubierto.
En un cuadro de Chagall
veo el techo donde ella escribía
sus poemas casi perdidos.
Que ya no recuerda.
En esa adolescencia solitaria
¿buscaría acaso un ataúd entre las estrellas?
Temerosa y furtiva
se protegió de no sé qué continentes.
Nombrar al Atlántida sería demasiado pobre
para describir los altares
de fibras y amuletos, de concordancia y aceptación.
A mitad de camino estamos todos nosotros
esperando probablemente un vehículo que no llega nunca.
“No es cierto –aseveró él-. Las mujeres no son
intercambiables como en un prostíbulo.”
La invitada a este escaso festín de palabras
tiene sueños, realizaciones incumplidas
y mucho miedo.
La casa del bosque no la protege
de la inmensidad.
Tal vez ignora que aún puede palpar
los cantos gregorianos
con manos de gitana,
suave y dulcemente
en una despedida continua.
A GRANDES TRAGOS
Dios creó el universo de la nada
sostiene la antigua teoría bíblica,
lo cual en un punto significa
que también el hombre provino de la nada.
Después otra teoría, la primigenia explosión, the Big-ban,
formula un origen igualmente inconcebible.
De este modo, para decirlo sin estridencias,
nosotros deambulamos ebrios de incertidumbre en incertidumbre.
Sobre la segunda teoría, uno acaso podría imaginar
que Dios vomitó el mundo entre carcajadas
para luego poder tragárselo a grandes tragos.
El hombre se diferencia de la nada,
sólo por un cierto tiempo. Kojéve dixit
mientras intentaba, el pobre, explicar Hegel
a los cartesianos de París, en 1930.
Todo esto no tendría ninguna importancia
si la vieja que cuidaba el prostíbulo
de colonia Roma, allá en México D. F.,
no me hubiese dicho, en tono reprobatorio,
“Quieres beberte la vida de un solo trago”
después de pasar yo con tres bellas y jóvenes putas
y botellas que se acababan rápidamente.
La vida tal vez consista en esto:
en bebérsela de un solo trago
si uno no se hubiera quedado sin garganta.
Borges señalaba la ironía de Dios
que le había dado al mismo tiempo los libros y la noche.
El habla popular lo expresó con sencillez y un toque de envidia:
Dios le da pan al que no tiene dientes.
También le dio carreras imposibles a un paralítico
o la acedia al que lo prepararon para la caza mayor.
Y si es verdad que los griegos semejaron el cáncer a un cangrejo
es posible comprender el padecimiento de Tántalo
y advertir que las aguas se retiraban de su alcance al compás de una difteria.
Así, no quedan vinos susceptibles de convertirse en la sangre de Cristo.
Quizás Dios ya no pueda ingerir el universo a grandes tragos
porque también Él se ha quedado sin garganta.