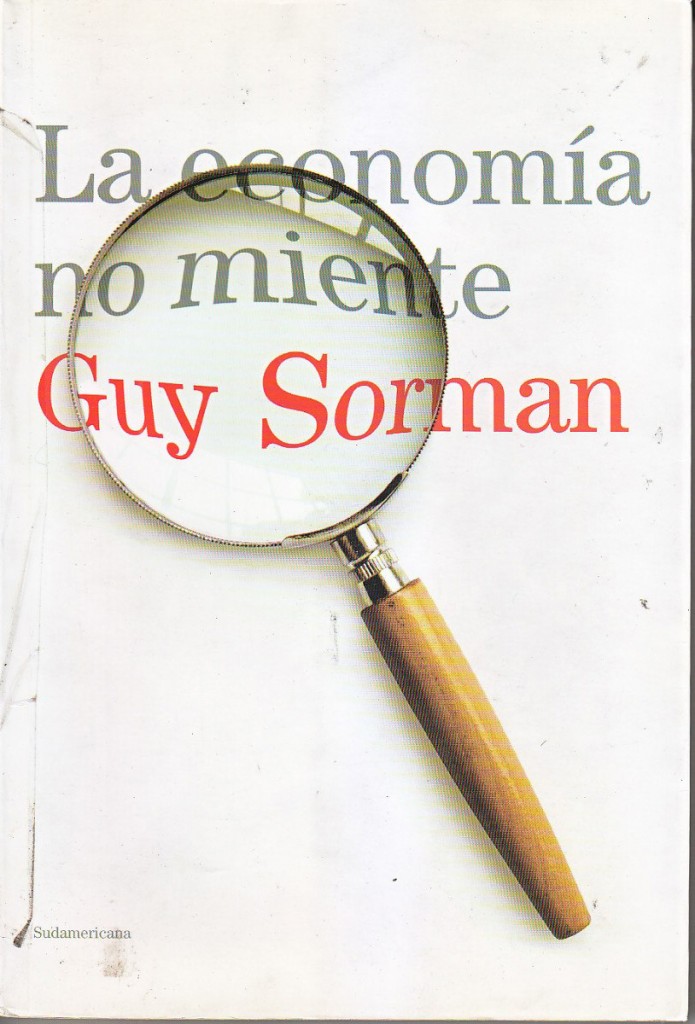Entre las novedades editoriales del pasado mes de octubre, editorial Sudamericana presentó el nuevo libro de Guy Sorman, La economía no miente. Partidario del liberalismo clásico y seguidor de la tradición de Toqueville Sorman a criticado en los últimos años el pseudocapitalismo chino aduciendo que “Lo que China ha instaurado es la explotación del proletariado por una minoría de capitalistas, que es el PCCh”, como afirma en el artículo publicado el 8 de mayo de 2007 en Libertaddigital.com[1].
La economía no miente abunda también en análisis acerca de la situación general de Asia, deteniendose puntualmente en las regiones de China, Japón, India, Corea y en los países del Islam y del Sudeste asiático.
Agradecemos a Daniela Morel la autorización para reproducir el presente fragmento.[
Elija usted un país particularmente pobre, mal situado, rodeado de enemigos, que alguna vez estuvo colonizado, arrasado por guerras internacionales y civiles, poblado por campesinos iletrados, dominado por una aristocracia reaccionaria y privado de recursos naturales. Corte ese país en dos, según una línea arbitraria, digamos el paralelo cuarenta y dos, de modo tal que queden interrumpidos los intercambios, escindidas las provincias y divididas las familias. Habiéndose reunido así las condiciones más desfavorables a todo progreso, aplique en el norte y en el sur de esta nación mortificada dos políticas económicas diametralmente opuestas. Deje pasar medio siglo.
El ingreso por habitante en Corea del Norte, porque se trata evidentemente de Corea, se eleva a 7.000 dólares; en Corea del Sur, a 20.000 dólares. Después de las deducciones públicas, la diferencia entre los ingresos disponibles para el consumo es aun más espectacular: del orden de los 300 dólares en el norte y de 15.000 en el sur. El éxito del sur y el fracaso del norte son hoy indiscutibles, pero no siempre fue así. Después del reparto de Corea entre los soviéticos y los norteamericanos en 1945, agravado por la guerra civil mantenida entre 1950 y 1953, Corea del Norte estaba en una posición más ventajosa que la del sur: disponía de carbón y de industrias instaladas en la década de 1930 por los colonizadores japoneses. El sur, por su parte, era enteramente agrícola. Agreguemos a esto que en los años sesenta, en el norte, el régimen comunista aplicaba la estrategia que por entonces recomendaban los economistas del desarrollo: instalar una industria pesada, planificada por el Estado, detrás de fronteras cerradas. Inspirado por el precedente soviético, este modelo de «sustitución de las importaciones» parecía racional y en el corto plazo no fue ineficaz. Después de la URSS de Stalin, China adoptó el modelo, asícomo otros países en busca de desarrollo como la Argentina, la India y, por supuesto, la parte de Europa bajo el dominio soviético. Visto desde el exterior y sin mucho detenimiento, este modelo podía impresionar al visitante: las fábricas surgían de la tierra, el pueblo se aplicaba al trabajo. Una mirada más atenta habría revelado que gran parte de la producción, de mala calidad o sin una boca de expendio, terminaba en la basura; los salarios no permitían consumir puesto que no había nada para consumir. Todo esto que ahora se sabe fue ignorado durante mucho tiempo. En ocasiones, deliberadamente. El rechazo del capitalismo, la propaganda marxista, los sueños de una tercera vía, ni capitalista ni comunista, enturbiaron durante largo tiempo la ciencia económica.
En la década de 1970 en Europa, en Francia en particular, la enseñanza de la economía trataba con igual consideración la economía planificada socialista y las economía liberal capitalista, la estrategia de sustitución de las importaciones y su alternativa, llamada de promoción de las exportaciones. En la Facultad de Ciencias Políticas y en la Escuela Nacional de Administración, era de rigor considerar equitativamente estas estrategias como si los pueblos tuvieran la posibilidad de elección y como si todas estas rutas condujeran al desarrollo. Esta ecuación irracional, ignorante de los resultados, habrá dejado sus huellas en el espíritu de una generación de burócratas y de políticos formados -o deformados- en esa época.
Sencillamente estudiando el caso de las dos Coreas, laboratorio ejemplar, se habría podido comprender, ya en 1970, que existían buenas estrategias y malas estrategias que conducían respectivamente al desarrollo y al subdesarrollo. La geografía, el clima, los recursos naturales, la cultura, la religión, todos los factores con los cuales se intentó vincular el desarrollo desde los orígenes de la ciencia económica no tenían ninguna incidencia decisiva. El caso de Corea alcanza: prueba que una política económica es verdadera o falsa. Sería conveniente que se dieran las condiciones para que los pueblos pudieran elegir y aplicar esta buena política. ¿Cómo consiguió hacerlo Corea del Sur?
Los economistas al poder
«Nosotros nos vimos beneficiados por el concurso de varias circunstancias favorables y no necesariamente reproducibles», dice Il Sakong, formado en Berkeley, Estados Unidos, analista y actor esencial de ese desarrollo coreano, quien admite que «Corea tuvo suerte». Una suerte que no fue políticamente correcta. En 1962 el general Park Cheng-Hee tomó el poder: era un dictador, pero lúcido. Corea del Norte amenazaba, el sur no sobrevivía sin la ayuda estadounidense. ¿Cómo preservar la independencia, sino mediante el desarrollo? Park, que no era un economista, tomó nota de que el Japón, Taiwán y Hong Kong progresaban a más del 10% anual. Era el mismo tipo de comprobación que harían en otras partes del mundo otros dictadores no más instruidos que Park, pero de espíritu igualmente práctico: Franco en España, Pinochet en Chile.
¿Hacía falta un dictador para imponer una buena estrategia económica en Corea? O, de manera más general, ¿es indispensable un poder fuerte para que se dé el desarrollo en las naciones pobres? Il Sakong, que trabajó sucesivamente para dictadores y demócratas, llega a la conclusión de que el despotismo no es necesario: la India democrática, ¿no se adhirió al modelo liberal? Lo importante, según muestra la experiencia, no es tanto la naturaleza del régimen como la elección estratégica que haga y la capacidad de aplicarla; en otras palabras, elliderazgo. Puesto que el país no tenía ningún recurso energético y la ayuda norteamericana estaba destinada a desaparecer, la única solución era exportar. Park reunió a un equipo de economistas, el Instituto de Desarrollo Coreano, para que lo asesorara. Constituido por expertos formados en los Estados Unidos y en Alemania, el KDI (Korean Development Institute) hizo detener los planes de desarrollo aplicados hasta entonces en Corea y reemplazó los planes imperativos de tipo soviético por catálogos de objetivos por alcanzar, siguiendo el modelo de los planes marco franceses de la época. En aquel momento, recuerda Il Sakong, se estimaba que en su concepción los planes indios eran los más perfectos del mundo; sin embargo, ninguno de sus objetivos pudo nunca hacerse realidad. En Corea ocurrió lo contrario.
Una economía nacional concebida y dirigida por economistas parece algo banal, pero es una excepción asiática. El KDI sólo tenía dos equivalentes en el mundo: el MITI (Ministerio Internacional de Comercio e Industria) del Japón y uno comparable de Taiwán. En los Estados Unidos existe un comité de economistas que asesora al presidente, pero cumple un papel menor, como el que alguna vez le cupo al Comisariato del Plan francés.
Il Sakong aclara que la tradición administrativa de la Corea clásica explica la confianza acordada a los expertos. Inspirados por el modelo imperial chino, los soberanos coreanos reclutaban al personal administrativo por concurso; los más letrados alcanzaban los cargos de la administración pública. En la Corea de los años sesenta, la costumbre persistía. Hoyes menor, porque las empresas privadas ofrecen carreras más atractivas que la función pública. Pero una característica de los gobiernos coreanos continúa siendo el alto porcentaje de universitarios, con frecuencia economistas, que hay en sus filas.
Confucio y la empresa
Tal era la situación de Corea del Sur en la década de 1960: estaba dotada de un líder de tendencia desarrollista, de un equipo de expertos de formación internacional e inspirada por un modelo que había tenido éxito en el Japón, la promoción de las exportaciones. Pero, ¿contaba Corea con empresarios? La pregunta es banal y errónea, dice Il Sakong. La bibliografía económica no ha dejado de interrogarse, hasta no hace mucho, sobre el espíritu de empresa: ¿existe o no en todas las civilizaciones? Si no existe, ¿le correspondería al Estado tomar el lugar de los empresarios faltantes? Puede considerarse responsable de esta problemática al sociólogo alemán Max Weber, quien atribuyó los orígenes del capitalismo (La ética protestante y el espfritu del capitalismo fue publicado en 1904) a la existencia de un grupo social imbuido de la ética protestante y con ello hizo suponer que el espíritu de empresa estaba determinado culturalmente. En la década de 1920 explicaba que Asia no podría desarrollarse ni adoptar el modelo capitalista a causa de su cultura confuciana. Ésta, escribía, incitaba al conformismo, a la repetición, al comunitarismo, todos valores que contradicen el individualismo indispensable para que se dé el espíritu de empresa. Los dirigentes soviéticos invocaron ese determinismo cultural como una de las razones para dar prioridad al papel motor del Estado: ¡se suponía que el espíritu de empresa estaba ausente de la mentalidad rusa! En la década de 1960 una abundante bibliografía publicada en los Estados Unidos, donde Max Weber cuenta con numerosos discípulos (en particular Peter Berger de Boston) atribuía aún al confucianismo la pobreza ineluctable del Asia y la imposibilidad de que China y Corea se desarrollaran. ¡Diez años después, la misma escuela de pensamiento idealista producía obras que elogiaban las virtudes económicas del confucianismo en el Japón, en Corea y en Taiwán! Otros igualmente idealistas (Serge-Christophe Kolm en Francia) estimaron que el despegue de esos «dragones» del Asia se debía, antes bien, al budismo y a sus valores.
Si Corea no se desarrollaba a causa del confucianismo y luego se desarrolló gracias a él, ¿cuál puede ser la influencia del confucianismo en los comportamientos? Algunos economistas del desarrollo le atribuyeron actitudes de sumisión: repudio del individualismo, conformismo, repetición. Pero esos valores son reversibles: el conformismo confuciano perjudicaría el espíritu de empresa, pero sería útil para la industria es tanda rizada, lo cual explicaría el gusto coreano por el armado de artefactos.
En realidad, esos rasgos del carácter se encuentran en la mayor parte de las sociedades rurales tradicionales sin que sea necesario atribuírselos a Confucio. Otro error de perspectiva: en Corea el confucianismo no es la única tradición religiosa; compite con el budismo y el cristianismo, dos confesiones completamente individualistas. ¿Habrá que considerar que la competencia entre creencias conduce a la competencia entre empresas? Esta hipótesis del pluralismo necesario se aplicaría también al caso de Europa, donde la rivalidad entre católicos y protestantes ciertamente contribuyó al desarrollo del capitalismo occidental. Por el contrario, donde reina el pensamiento único -como en ciertos países árabes musulmanes o cristianos ortodoxos-la burguesía tiene dificultades para abrirse camino.
La relación entre religión y democracia es tan compleja como la relación entre economía y religión. Así, en Corea, cuando en la década de 1960 estudiantes y obreros se rebelaban contra los regímenes militares, ¿estaban animados por el confucianismo? Con frecuencia, los líderes eran cristianos, pero también Confucio apela a la rebelión contra los dirigentes, cuando éstos son incompetentes y corruptos. En la misma época, ¿esas masas de obreros aplicados, inclinados sesenta horas por semana sobre sus máquinas de tejer o sus herramientas eran o no confucianos? Lo más probable es que sólo se esforzaran por salir de la miseria económica. Me da la impresión de que las normas autoritarias que regían en esa época, y cuyas huellas subsisten en la Corea contemporánea, respondían más a la pobreza que a Confucio, a cierta sumisión campesina y al autoritarismo tanto de los empresarios como de los dirigentes políticos. Apelar constantemente a Confucio es aventurarse en un terreno seudocultural que, en el mejor de los casos, fotografía una sociedad pero no explica su trayectoria.
Del feudalismo al capitalismo
Por lo tanto, el espíritu de empresa existe en Corea como en todas las civilizaciones sin excepción; son las reglas de juego vigentes las que orientarán o no ese espíritu de empresa hacia actividades rentables para el conjunto de la sociedad o de suma cero.
Antes de ser ocupada por el Japón y luego por los Estados Unidos, Corea del Sur estaba en manos de una aristocracia terrateniente cuyas rentas financiaban su ocio y a veces su refinamiento. En esa sociedad injusta y poco productiva, la incitación a producir era débil, tanto para el propietario de tierras como para el aparcero. Los japoneses, entre 1905 y 1945 Y luego los estadounidenses, rompieron este equilibrio de la pobreza.
Aun cuando el tema es tabú en Corea, es innegable que la modernización del país comenzó con la ocupación japonesa: los japoneses introdujeron la eficiencia industrial. Pero el desarrollo autónomo empezó verdaderamente con el impulso dado por los Estados Unidos. Desde 1945, animada tanto por una voluntad de equidad social como por la búsqueda de la eficiencia económica, la administración norteamericana (modelada en aquella época por los principios intervencionistas del New Deal) impuso en Corea (al igual que en el Japón y en Taiwán) una reforma agraria radical; se desmantelaron los grandes latifundios y se redistribuyeron las tierras. Antes, los estadounidenses calcularon el valor de las propiedades con el propósito de inculcarles a los coreanos las nociones contables de la economía de mercado.
Estas reformas agrarias del sudeste asiático nunca fueron medidas anticapitalistas sino, antes bien, operaciones pedagógicas tendientes a instaurar el capitalismo. A diferencia de las reformas de inspiración marxista (aplicadas en Corea del Norte y en China donde fue abolida la propiedad terrateniente), éstas contemplaron la indemnización de los propietarios surcoreanos desposeídos y ofrecieron créditos bancarios ventajosos a los campesinos para que cada uno adquiriera su parcela. Los norteamericanos esperaban que de esta nueva nación de pequeños propietarios surgiera una sociedad justa y emprendedora. En los lugares donde Estados Unidos no impuso la reforma agraria -como en el caso de Filipinas-, la economía continuó siendo feudal. En el Japón y en Taiwán, la reforma agraria permitió que los campesinos escaparan a la miseria y que los antiguos terratenientes reconvirtieran su economía dedicándose a actividades empresarias no agrícolas. En Corea, este plan fue perturbado por la inflación y la guerra, dos factores que impidieron una transición fácil de la aristocracia terrateniente a una nueva economía empresaria. Aun así, surgieron emprendedores de medios muy modestos (el fundador de Hyundai era un obrero agrícola), lo cual no habría sido posible con la antigua organización terrateniente.
El valor agregado cultural
Desde las décadas de 1950 y 1960, sofocados por la guerra y la inflación, los empresarios coreanos maximizaron sus ganancias apostando a la especulación y la escasez; importaban productos de consumo de primera necesidad, los almacenaban esperando que los precios subieran y los revendían a cotizaciones más elevadas. Estos empresarios eran, desde su punto de vista, racionales, pero para la comunidad el resultado era negativo. De modo que lo que faltaba en Corea no eran empresarios sino una buena política económica que canalizara la energía de esos agentes hacia actividades más útiles y rentables. ¿Qué actividades? El mercado decide, responde Il Sakong; desde hace cincuenta años, los empresarios coreanos han ido adonde los atraía la demanda internacional. Las obras públicas, los textiles, la construcción naval, la electrónica, la industria automotriz: tal fue la curva ascendente de Corea hacia actividades cada vez más complejas.
Al comienzo, la mano de obra coreana era abundante y barata. Resultaba rentable utilizarla en las obras de construcción (en Taiwán o en Arabia Saudita). Luego, la mano de obra se hizo más escasa a medida que aumentaba el nivel de educación. Las empresas se reconvirtieron gracias a la investigación y la innovación y comenzaron a vender mercancía y servicios de mayor valor agregado. Simultáneamente, otros países tales como China, Malasia y Turquía se adherían al modelo coreano y esta competencia impulsó aun más a Corea hacia la innovación.
La evolución de la marca Made in Korea es representativa de esta trayectoria: en su origen, designaba un producto barato y de calidad mediocre; hoy implica diseño y tecnología de punta (Hyundai, Samsung). El éxito más reciente: Corea exporta su cultura. En cine y en música hay una «ola coreana» que se extiende por el Asia y llega hasta los Estados Unidos. De todas las exportaciones posibles los «productos» culturales llevan el mayor valor agregado y son, por definición, los más resistentes a la imitación. De modo más general, la imagen de una nación refleja su éxito económico y contribuye a sostenerlo. Al comenzar su ascenso, Corea no tenía ninguna imagen, salvo la arcaica (el «País de la mañana calma») o la de fabricante de productos baratos. A medida que se la fue conociendo más y que sus exportaciones se hicieron más elaboradas, la imagen de Corea evolucionó hasta convertirse en la de una civilización singular: Made in Korea tiene otro sentido y hoy le permite al exportador aumentar su margen de beneficios gracias a una especie de valor cultural agregado. Las grandes marcas internacionales reconocidas contribuyen a esta evolución de la imagen: Samsung es la nueva Corea.
En general, si se clasificara a las naciones en función de la percepción cultural que tiene el mundo de ellas y en función de la cantidad de marcas reconocidas, su jerarquía estaría en un nivel equivalente al de su rendimiento económico. Evidentemente estas percepciones suelen responder a estereotipos (Francia es el lujo, Alemania, la técnica), pero los estereotipos venden y además se basan en realidades.
Un capitalismo de «compinches»
Esta epopeya coreana no podría haberse escrito si no se hubiera dado la concertación -algunos dicen la colusión- entre el Estados y los empresarios (crony capitalism), en particular con los dueños de los conglomerados que dominan la economía coreana, los chaebols [del chino, chae, propiedad y munbol, familia noble]. Estos chaebols -los Hyundai, Samsung, Daewo y otros- nunca habrían podido alcanzar la condición de gigantes nacionales y luego mundiales sin el apoyo del Estado.
Esta característica del desarrollo coreano encuentra su explicación en la historia nacional. Corea del Sur salía de la colonización y la guerra civil, la nación estaba sedienta de independencia y de desquite. La lógica económica, que es la que prevalece hoy en los países en desarrollo, habría optado por atraer a los inversores extranjeros, es decir, la vía elegida por los chinos actualmente. Pero como los coreanos temían que los japoneses regresaran con el pretexto de las inversiones sus líderes eligieron otro camino, el del endeudamiento. El presidente Park fue a golpear las puertas de los gobiernos y las instituciones sensibles a sus argumentos anticomunistas -recordemos que esto ocurría en la década de 1960-, particularmente de los Estados Unidos y de Alemania. Eran años de inflación y algunos se endeudaban sin vergüenza, persuadidos de que devolverían el dinero, en moneda devaluada. El único verdadero banquero coreano fue entonces el Estado. El gobierno, que se encontraba en posición de financiar a los empresarios a su elección, seleccionaba a los futuros ganadores otorgándoles préstamos a intereses negativos. En principio, dice Il Sakong que participó de esta política, la selección se hacía siguiendo un criterio de eficiencia: el gobierno financiada al propietario que tenía éxito en un sector con el fin de fortalecer su posición en el mercado mundial o de permitirle aventurarse en nuevas actividades prometedoras. Así se constituyeron los chaebols que, en la década de 1980, llegaron a controlar el 30% de todo lo que se producía en Corea del Sur y el 80% de lo que se exportaba. Esta selección no podía exclUir las colusiones, ni la corrupción, ni los errores: no todos los chaebols hacían el mejor uso posible de los fondos que se les prestaban. En el momento de un vencimiento financiero particularmente duro en 1998 se hizo evidente que algunos de esos conglomerados financiaban sus inversiones de largo plazo con dinero a corto plazo, o que se habían aventurado en especulaciones inmobiliarias de carácter inflacionistas. Algunos chaebols desaparecieron, algunos directores fueron condenados y encarcelados (el fundador de Daewo, por ejemplo) y otros superaron esta «crisis asiática» de 1998 especializándose e innovando más.
¿Se puede hacer un juicio en conjunto de los comportamientos dispares de los chaebols? Desde el punto de vista de la utilidad económica, dejando de lado todo enfoque moral, se observará que entre 1960 y 1980 la economía coreana progresó a un ritmo medio del 12%, velocidad que no logró todavía alcanzar China. Es indudable que sin los chaebols Corea del Sur nunca lo hubiera logrado.
Pero la experiencia está cerrada. Il Sakong estima que no es reproducible porque las reglas de juego cambiaron tanto en Corea como en el resto del mundo.
Cuando en la década de 1960 los chaebols partieron a la conquista de los mercados exteriores, la competencia era débil y la demanda gigantesca. La idea misma de protegerse de la invasión de los productos coreanos no pasaba aún por la conciencia estadounidense ni europea. El mercado mundial que demandaba de productos baratos no estaba por entonces reglamentado como lo está desde que se creó la Organización Mundial del Comercio. La mayor parte de las prácticas coreanas de entonces, como el dumping, los préstamos y subvenciones del Estado a los industriales, hoy estarían prohibidas en nombre del respeto a las reglas de la competencia. Hoy los exportadores chinos deben afrontar obstáculos -que por cierto logran superar- que los coreanos no conocieron en aquella época. Antes de que entráramos en la era de la globalización, el comercio internacional era, paradójicamente, más sencillo.
El otro cambio que experimentó Corea del Sur fue puramente interno: la democracia.
La incertidumbre democrática
Sin demasiada violencia, por etapas, los gobiernos militares surcoreanos cedieron el poder político a partidos elegidos. Desde 1988 Corea del Sur se ha convertido en un régimen de alternancia entre la izquierda y la derecha, ciertamente más democrático que su vecino, el Japón y que todos los demás regímenes de la región. Allí los debates políticos son enérgicos; lo que la prensa escrita, controlada en gran parte por los chaebols, trata de disimular se encuentra en la web. La democratización no modifica solamente las instituciones políticas: la sociedad también se transformó, las actitudes respecto del trabajo son menos sumisas, la disciplina dentro de las empresas, de las familias, de los establecimientos de enseñanza, de las parejas, de las iglesias, es menos estricta. Dejando en el pasado una moral confuciana considerada la más rígida del Asia, los coreanos se volvieron tan individualistas como los estadounidenses y más que los chinos y los japoneses. Seguramente, siempre lo fueron, pero antes estaban oprimidos por instituciones autoritarias. La economía también cambia: su ritmo se desaceleró considerablemente y está en el orden del 4 a16% según los años, es decir, es el doble de lento que en los tiempos de la dictadura, pero el doble de rápido que en las economías más desarrolladas de Europa o de los Estados Unidos.
¿Habrá que responsabilizar a la democracia por esa desaceleración o ésta es sólo el reflejo de un nuevo estadio de desarrollo? Il Sakong lo atribuye no a la democracia en sí misma sino a la ausencia de una estrategia de los gobiernos de izquierda que estuvieron en el poder desde 1992 hasta 2007. Y se trata de una izquierda poco socialista, pues Corea del Norte basta para desacreditar el marxismo, pero al menos es redistributiva y menos respetuosa del poderío de los patrones, está menos enamorada de los Estados Unidos y está más atenta a las reivindicaciones de los sindicatos. En este nuevo régimen, el crecimiento ya no tiene la prioridad absoluta que se le asignaba antes: los salarios suben y las protestas sindicales interrumpen el ritmo de producción sin que el gobierno intervenga. Los márgenes de las empresas se reducen, las inversiones se desaceleran o parten hacia países de salarios más bajos: Filipinas, Tailandia, China.
¿Deberíamos, como Il Sakong, señalar a la izquierda como única responsable de este debilitamiento del modelo coreano y, en consecuencia, de su menor dinamismo? Su juicio, evidentemente, es partidario pues la desaceleración del crecimiento también se debe a la multiplicación de los competidores que están sustituyendo a los coreanos. Esta amenaza exterior es virtuosa: obligó al país a entrar en el ciclo de innovación donde hoy se encuentra detrás del Japón, pero antes que China. El éxito mismo de Corea la impulsa a la destrucción creadora, a desembarazarse de lo antiguo para proponer lo nuevo a la manera en que lo hace Samsung, y para lanzarse a las futuras actividades, como las biotecnologías, en las que Corea podrá destacarse. En este ciclo ascendente, la educación cumplirá una función decisiva, pero el umbral cualitativo aún no se ha alcanzado. Lo que queda en Corea del confucianismo se ha refugiado en las escuelas y en las universidades; en esos establecimientos, la enseñanza autoritaria no alienta la participación ni la creatividad de los alumnos. En este terreno, Estados Unidos conserva una ventaja decisiva y hacia allí parten los mejores estudiantes coreanos. En general, a diferencia de los chinos y los africanos, esos estudiantes regresan a su país de origen. Continúa siendo coreanos, pero coreanos diferentes, «mundializados».
Hay además un factor, no cuantificado y rara vez mencionado por los economistas, que explica el desarrollo de Corea del Sur: la garantía militar estadounidense. Si el ejército de los Estados Unidos, presente en el territorio coreano, en el Japón y en los mares vecinos, no preservara su seguridad, los surcoreanos habrían estado más preocupados por defenderse que por enriquecerse. Más allá del caso coreano, la observación es válida para el conjunto de la región, incluida China. Los flujos comerciales entre América del Norte, Europa y Asia, que sustentan la prosperidad regional y mundial, sólo son duraderos a causa de esta protección militar y marítima norteamericana. Del mismo modo, en el siglo XIX, en una escala menor, la marina británica había permitido la primera mundialización. Si se diera el caso de que Estados Unidos dejara de ser gendarme global, el modelo económico en el que prosperamos podría desaparecer.
Chinos libres y empresarios
Las explicaciones culturales del desarrollo están pasadas de moda, pero, por teorizar en exceso, los economistas a veces pasan por alto las circunstancias locales. Las normas sociales, si bien no explican el desarrollo, contribuyen a orientarlo: la misma estrategia puede conducir a resultados distintos porque la civilización y la historia señalan desviaciones particulares de los principios generales. Así, en la bibliografía económica es habitual que se agrupe en una misma categoría a los «dragones de Asia»: hay cuatro que despegaron al mismo tiempo, a la misma velocidad y siguiendo los mismos métodos, dando prioridad al espíritu de empresa y a la exportación. Pero, después de haber aplicado esta estrategia común, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán sólo se asemejan por h<;lber alcanzado un nivel de vida comparable. En una generación todos pasaron de la pobreza a la prosperidad, pero, aunque todos son «asiáticos», continúan siendo muy diferentes entre sí. En el Asia, la diversidad cultural sigue siendo más perceptible que en Europa; un coreano se parece menos a un taiwanés que un francés a un alemán y entre Hong Kong y Singapur la distancia es tan vasta como entre Roma y Estocolmo.
Consideremos por un momento la situación de Taiwán que desde 1949, año en que se separó del régimen comunista de Pekín, es en realidad un Estado independiente. Si nos atel’).emos a la teoría económica, Taiwán siguió el mismo camino que Corea: puso énfasis en una economía privüda separada del Estado y en las exportaciones. A semejaza de Corea, hasta 1945 Taiwán fue colonia japonesa; hasta 1965 la ayuda norteamericana, económica y militar, fue considerable. Pero Corea está dominada por grandes dinastías industriales que inicialmente fueron seleccionadas por el Estado; en cambio, Taiwán es un hervidero de pequeñas y medianas empresas. Corea se especializó en las producciones con gran valor industrial agregado y que exigen inversiones elevadas, como los astilleros o la industria automotriz. En Taiwán se optó por explorar los nichos de la industria textil, la biotecnología y la informática. Los coreanos son industriales; los taiwaneses son más administradores e intermediarios financieros. Cuando uno visita una empresa coreana, advierte una jerarquía visible, un estilo de administración casi militar; en Taiwán reinan más bien la desenvoltura y una hiperáctividad un poco desordenada. Los taiwaneses son más móviles que los coreanos; encontraron sus primeros inversores en Estados Unidos y en China continental. Como dijo Wu Rong-yi, el presidente de la bolsa de Taipei, Taiwán más que una nación es una red. Los coreanos, anclados en su territorio, son patriotas, mientras que un taiwanés tiene más dificultades para definirse atendiendo a la nacionalidad. Cuando una empresa coreana se encuentra acorralada por la competencia mundial, sus directores buscan apoyo en los bancos, en el Estado; los sindicatos coreanos hacen manifestaciones para defender la empresa y los empleos. En circunstancias comparables, el empresario taiwanés cambia de rubro y hasta de país.
Es sabido que los coreanos conservan un rencor inexpiable contra el Japón que los colonizó: para ellos superar a los japoneses es uno de los motores del activismo económico. Además prospera en Corea un sentimiento antiestadounidense, mientras que los taiwaneses se sienten muy atraídos por los Estados Unidos, van a estudiar a ese país y con frecuencia emigran. Pero lo más sorprendente es que el país preferido de los taiwaneses sea el Japón. Aunque los japoneses iniciaron la modernización de Corea, los coreanos nunca lo reconocerán; mientras que los taiwaneses sienten profunda gratitud hacia esos mismos colonizadores japoneses que modernizaron la infraestructura, la agricultura y la industria de su país y consideran que esa colonización fue positiva. No se conoce otro caso en el que los colonizados muestren tal reconocimiento en relación con sus ex colonizadores.
Estas divergencias del comportamiento en países con idénticos ingresos responden, no a las estrategias económicas comparables aplicadas en cada uno de ellos, sino, evidentemente, a historias nacionales y culturales diferentes. Corea del Sur es heredera de un reino nacionalista y del confucianismo más rígido que haya existido en Asia. Los taiwaneses son un pueblo emigrante que en el siglo XVIII abandonó la China continental para huir del emperador; en la isla sin Estado donde se instalaron se hicieron pescadores, piratas y comerciantes. Desde el siglo XIX, Taiwán exportaba convenientemente sus productos agrícolas al Japón. Cuando en 1947 el ejército nacionalista de Chang Kai-chek, vencido por Mao Tse-tung, se retiró del continente hacia Taiwán y constituyó allí un gobierno local, los taiwaneses negaron toda legitimidad a ese nuevo estado y se refugiaron en la esfera económica. En 1997 el Estado taiwanés se hizo democrático, pero su autoridad, comp:utida como está entre los independentistas y los» continentales», fieles aún a la «China grande», continuó siendo débil; es un Estado que ejerce poca influencia en el ámbito empresario. Para los empresarios, Taiwán, como madre patria, es un territorio en el mapa del mundo; un taiwanés es, en primer lugar, un horno economicus de civilización china, a menudo anglófono. Un coreano es un patriota que entiende la economía más como un medio que como un fin. Todo esto nos muestra que los «dragones del Asia» tienen formas muy diversas, porque ni el desarrollo económico ni la globalización pueden hacer tabla rasa de las culturas; muy por el contrario, les confieren nuevos medios para florecer.
Biografía
Ensayista y periodista de prestigio internacional, Guy Sorman cursó estudios en la École Nationale d’Administration y la École des Langues Orientales. Se graduó en el Institut d’Etudes Politiques de París, donde enseñó economía entre 1970 y 1987. Dicta seminarios en universidades francesas y extranjeras. Ha publicado una veintena de libros, traducidos a varios idiomas, entre los que se cuentan La solución liberal, La revolución conservadora, El genio de la India, Made in USA y China. El imperio de las mentiras. Colabora periódicamente con La Nación,Le Figaro, The Wall Street Journal, y diarios de Corea, Japón y Polonia. Vive en París. Es miembro fundador y presidente honorario de Acción Internacional Contra el Hambre.
[1] http://www.libertaddigital.com/mundo/guy-sorman-china-vive-un-verdadero-sistema-de-apartheid-con-la-poblacion-rural-1276305108/