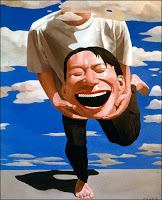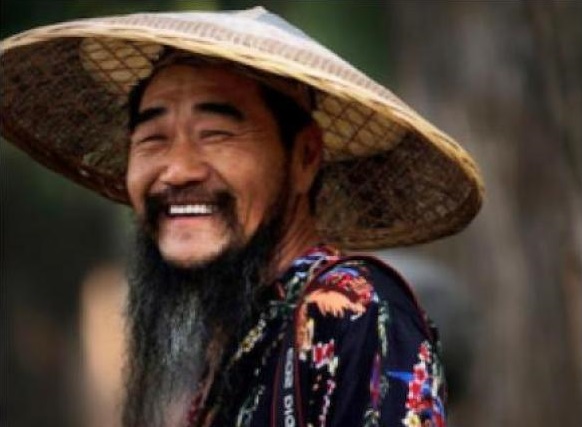La idea romántica de un Oriente solemne, fuente de una sabiduría milenaria, cuna de las grandes religiones, históricamente sufrido, obediente, humilde y servicial, de igual forma que impersonal y piadoso, ha resultado fascinante desde las antípodas geográfica y cultural de nuestra argentinidad. Pero ese áurea místico que rodea lo asiático, también lo ha hecho extraño a nuestra idiosincrasia, motivo de burla en el neófito y, peor aún, materia puramente teórica e inexperimentable en el estudioso. El orientalismo, de cuna anglosajona, ha destacado ciertos aspectos grandilocuentes y deslumbrantes de Asia, dignos de admiración y emulación. Pero nuestra realidad mixturada de ascendencia latina se soslaya en determinadas particularidades que encuentran la trascendencia a partir de lo pequeño, del giro inteligente, de la sorpresa intelectual, de la observación profunda pero divertida. Formas estas de la que Oriente no carece, y cuya profundización puede convertirlas en un verdadero puente.
Definiciones originales
Son términos de uso común, están en la boca de todos, se los aplica a los usureros de turno, a los que saben hacer de la nada un negocio, a los que se las ingenian para vivir sin trabajar, a los que se manejan sin escrúpulos sacando ventaja del hombre honesto o poco calculador, se los utiliza hasta el cansancio en los reportes futbolísticos, en las notas periodísticas de tinte político, en las críticas de los intelectuales a nuestra idiosincrasia.
Viveza y picardía, dos palabras generalmente usadas como sinónimos, han sido tanto divinizadas como satanizadas. Allí está el pobre hombre que observa al ladrón en su prosperidad y afirmando que “ese sí que es vivo” lo envidia. Allí están los formadores de opinión de nuestra sociedad (que por obvios resultan aburridos), que al referirse a la picardía criolla hablan de un “vicio que durante tanto tiempo fue considerado virtud” y que hay que “darles palos por el gran perjuicio que nos causa”[1]. Abrazadas por el inescrupuloso y rechazadas por el moralista, note el lector que, sin embargo, en uno y otro caso estas palabras se entienden y aplican unívocamente en sus sentidos peyorativos. Sentidos que se verían totalmente trastocados si la atención se enfocara sobre sus originales sentidos y no sobre sus formas adulteradas.
Etimológicamente la viveza y la picardía aluden a una vitalidad de espíritu que picanea al dormido, sacándolo de su sopor. El término viveza observa el mismo origen que las palabras vida, vivificar, vivaz. Las sanatinas moralistas dicen que avivar es poner al tonto a la altura del vivo, pero el verbo avivar, bien entendido, significa simplemente dar vida, despertar al muerto de su sepulcro. Por otro lado, picardía, aunque de origen incierto, es relacionado por Joan Corominas con el verbo “picar”[2]. Fácil resulta la analogía con el mote de moscardón que se auto-aplicaba Sócrates (“Atenas es un caballo apático, y yo soy un moscardón que intenta despertarlo y darle vida”[3]).
Ahora bien, uno de los vehículos por los que la viveza y la picardía mejor se muestran es el humor. El humor criollo es fiel exponente de nuestra viveza, de nuestra picardía -en los sentidos originarios a los que acabamos de referirnos-. Disposición que no es monopolio del porteño, sino que es materia de identidad del ser argentino y aún más allá, expandiéndose por sobre nuestras fronteras, hacia toda Latinoamérica. Naturaleza que se evidencia en la ocurrencia, en la salida rápida, en la contestación ingeniosa, en la fina observación. Gracia que no debemos reducir al chiste; nótese la diferencia abismal que separa al chistoso y al gracioso: uno es un simple bromista, el otro alguien que se mueve por el mundo con gracia, con encanto. La esencialidad del humor criollo, de la picardía o viveza criolla, radica en una actitud lúdica frente a la vida. Y esta disposición de espíritu tiene aplicabilidad en todas las áreas del saber humano. Traslada su creatividad a cualquier territorio. Inclusive a aquella geografía escabrosa, demasiado desértica para las masas neófitas, y escasa de oasis otorgadores de frescura, que es el mundo académico.
Humor criticado, crítica humorística.
Es ocioso afirmar que, hoy día, la seriedad es considerada una virtud, digna de aplauso y promoción. Toda vez que entendamos a ésta como la consecuente relación entre nuestros pensar, decir y actuar, la contraposición con lo humorístico no tendría sentido. Sin embargo, la contemporaneidad sufre de un exceso de forma -y en igual medida carencia de fondo-, resultando inevitable la confusión: se habla de “serio” como sinónimo de formal, grave, pomposo, solemne.
Si el lector creyera estar a salvo de semejante desacierto, permítanos demostrarle lo contrario a través de una breve experiencia. Imagine este mismo discurso, no ya en la oratoria de una persona sobriamente vestida, sino en la palabra de alguien cuya indumentaria fuera a todas vistas grotesca. Cuya mala y excesiva combinación de colores chillones le provocaran a Ud. un calambre ocular. Que ante el ridículo adminículo utilizado a forma de sombrero no evitara Ud. estallar en una carcajada tan estertórea que terminara mostrando sus muelas de juicio. Por supuesto, su consideración y hasta su poder de escucha respecto del contenido del mensaje, se verían seriamente trastocados.
Pero no se sienta el lector culpable por ello, la sinonimia entre seriedad y protocolo nos la han inculcado de niños. Así por ejemplo, cuando nuestros padres nos aplaudían ante la temprana utilización de un léxico adulto, aprendíamos que era la correcta utilización del lenguaje el merecedor de loa, y no aquello que, a través de éste, se buscaba transmitir. Permítanos al respecto citar al poeta:
“…hay chicos cuya precocidad consiste en adquirir el tono vacío y protocolar de las conversaciones de sala de espera. Y aprenden a los seis años la torpe filosofía de los tontos satisfechos (…) También repiten el lenguaje de las revistas y hacen suyas las respuestas de los reportajes más vulgares.
Por cierto, mucha gente cree que ésa es la sabiduría. Y yo digo que más sabio son los pibes indoctos que observan con repugnancia los diálogos de los parientes bien educados.
Ojalá surjan muchos niños prodigio que se apropien del genio con impaciencia. Pero para ser un papanatas, me parece que no hay apuro.”[4]
Ser serio, en este sentido acostumbrado y formal del término, resulta contrapuesto con lo humorístico. No es extraño entonces que el humor, esta actitud lúdica ante la vida, esta forma de picardía o viveza a la que nos estamos refiriendo, resulte atacado en la misma medida que la seriedad defendida. Objeto de francos prejuicios, nos gustaría aquí distinguir y contrapesar algunos de ellos. A saber -yendo de lo general a lo particular: el prejuicio cultural, el prejuicio social o de clases, y finalmente el prejuicio académico.
La civilización occidental tiende a menospreciar al humor, considerándolo evasivo, simple divertimento. Este prejuicio cultural, hunde posiblemente sus raíces en la figura del bufón medieval. Los teatros italianos, debían efectuar pausas en las presentaciones de sus obras con el objeto de cambiar los decorados. A fin de mantener la atención del público, se acostumbró a que en estos tiempos de espera, salieran a escena actores cómicos, cuya gracia más notable era pegarse bofetadas[5]. Sin embargo, la historia no ha destacado que el bufón, ya sea su ámbito el teatral o el cortesano, solía tener gran libertad de palabra y crítica, de modo que terminaban constituyendo un elemento clave e influyente a la hora de generar cambios sociales o políticos.
Otro prejuicio que recae sobre la actitud humorista, peca al relacionarlo con lo burdo, con lo grotesco, y hacerlo además por razones sociales. El humor concebido como un elemento de mal gusto, vulgar, poco refinado, propio de las clases menos cultas. También ha influenciado en ello la idea del bufón, en razón de su pertenencia a la clase baja. Pero la historia también olvidó que los bufones dominaban varias artes, no solo sabían leer y escribir (en una época donde el analfabetismo era la norma entre las masas) sino que, por ejemplo, no les era ajena la lírica ni la música, convirtiéndose de hecho en verdaderos juglares. De todas formas, sí existe cierta liberalidad en el humor, más acorde con lo popular que con las clases refinadas. De hecho, el humor deja sin efecto esa capacidad de control de las emociones que es distintivo de las más estructuradas clases eruditas[6]. En la América pre-colombina, algunas tribus cumplían ciertos ritos de liberación de las inhibiciones que eran precedidos por la actuación de un payaso. Esta figura era venerada y sumamente respetada en razón de su función desestructurante.
Existe otro convencionalismo contemporáneo sobre el humor según el cuál éste es visto como superficial. Se trata de un prejuicio de tinte académico, cuya primera manifestación es temática: una cierta relación entre la seriedad del objeto de estudio y su grado de importancia. Posiblemente un resabio de la histórica posición de privilegio de la tragedia por sobre la comedia[7]. Pero es posible afirmar que es el humor por sobre el drama lo que nos hace dignos, superiores al terrible acontecer. Es esta observación creativa que nos muestra lo tonto de lo serio y lo serio de lo tonto la que nos afirma como seres humanos, lo que nos distingue por sobre el reino animal.
No obstante, este prejuicio de superficialidad ha avanzado hacia los contenidos y la metodología con que estos deben ser tratados. El humor, que en el campo letrado se traduce en giros creativos, parece asfixiado ante la extrema especificidad y minuciosidad en la redacción de los trabajos universitarios. Sistema metodológico que rechaza la picardía por considerarla trivial. Sin embargo, el humor posee esa mirada lúdica que hizo posible la superación de los dogmas. Su quintaesencia, que es la ruptura del orden lógico y del conocimiento formal, ha sido la chispa que iluminó a los forjadores de nuevos paradigmas. Posiblemente no exista nada más parecido al hallazgo que la risa.
Oriente lúdico.
Dentro del campo académico, el orientalismo no ha podido evitar los prejuicios anteriormente referidos. Basta detenernos unos breves instantes en la observancia del estereotipo de Oriente, que hemos importado de Europa, para percatarnos de la “seriedad” de los elementos destacados por los pioneros anglosajones. Asia se nos presenta en toda su solemnidad como la cuna de las grandes religiones, territorio de una invaluable y milenaria sabiduría, constructora de grandes monumentos, soporte de un exquisito arte de raíz siempre cortesana, cuna de una población sufrida que hace oídos sordos a las ideas individuales en pos de lo grupal y la obediencia al soberano, sustentadora de una noción cíclica del tiempo que relativiza los saltos revolucionarios, protectora de una actitud reverencial hacia el pasado que se opone a cualquier recreación evolucionista, ferviente buscadora de lo trascendental que desprecia absolutamente lo terrenal y reprime la exteriorización del sentir como medio de superación del campo físico.
Ante este imaginario, poco lugar pareciera quedar en Asia para el ocio, para lo lúdico, para la creatividad, para la ciencia aplicada y los inventos, para las revoluciones sociales y tecnológicas, para el arte popular, para una mirada humorística del mundo, para la aplicación de una picardía oriental a las distintas ramas del saber humano. Sin embargo, nada estaría más lejos de lo real.
Allí está China, cuya viveza se plasmó en un sinnúmero de inventos, como el papel, la porcelana, la seda, el sismógrafo, la calculación del número pi, la pólvora, la brújula, la imprenta de tipos móviles. Creaciones todas de las que Occidente se apropió con prontitud, sin pagar derechos de autor[8] y utilizó en contra de sus mismos artífices a fin de –genérica y literalmente- explotarlos[9]. La revancha china se siente cada vez de forma más patente: devolviéndole la gentileza a los países del primer mundo, se apropia lentamente de su sistema capitalista, y con él apunta al dominio planetario. Si bien la idiosincrasia china ha despreciado al comerciante durante más de cinco mil años, hoy los chinos demuestran ser habilísimos hombres de negocios. Una picardía que envidiarían hasta los judíos venecianos de los siglos XIII y XIV.
Allí está el mundo musulmán, hoy día infantilmente estereotipado como una civilización cerrada, necia y peligrosa. Su cuna fue uno de los desiertos más inhóspitos de la Tierra. El poeta afirmó que la pobreza geográfica fue compensada por Allah mediante la entrega de ciertos dones compensatorios: un cielo lleno de estrellas, el turbante, la tienda, la espada, el camello, el caballo y la palabra. Pero la belleza de estas ofrendas divinas parecieran opacarse frente a la brillante viveza de los beduinos, quienes con estas solas herramientas conquistaron un extensísimo territorio y forjaron en él una de las culturas más peculiares y vibrantes de la humanidad. Durante sus primeros dos siglos, el Islam extendió sus fronteras a una velocidad inusitada, pero al contrario que los británicos u otros grandes conquistares de la historia, la avidez territorial de los musulmanes no fue mayor que el afán por aprender de las culturas de los pueblos subyugados, sublimándolas en una forma propia y única. Más tarde, los califas terminarán prácticamente convertidos en prisioneros de sus guardias turcos, pero aún entonces el ingenio musulmán seguirá dando frutos: el tiempo libre fue aprovechado para la creación de los más bellos parques, jardines, edificios públicos y palacios. Los orientalistas se han ocupado de detallar la magnificencia de estas obras, pero se han detenido poco en el ocio creativo que permitió su ideación. Solo una detenida observación de la realidad explica, por ejemplo, la creación de ciertos géneros literarios como la maqama, una colección de anécdotas centradas en un personaje pícaro que va de ciudad en ciudad, ganándose o salvando su vida gracias a su ingenio.
Allí está el mundo malayo-polinesio, cuyos pueblos fueron bautizados como los “argonautas del Pacífico”. El más temprano de los desarrollos navegacionales de la humanidad fue fruto de sus capacidades de observación. Su perspicacia les permitía captar la velocidad de sus embarcaciones de acuerdo a las estelas que estas dejaban en la superficie del mar, descubrir si se aproximaban a alguna isla a través del color de las nubes, saber sus coordenadas alineando el mástil mayor con determinada estrella y utilizando la misma embarcación como brújula. Por milenios desconocieron la escritura. A decir verdad: no la necesitaban. La oralidad era un arte ampliamente desarrollado y diversificado. El humor y la ocurrencia teñían a la mayoría de sus historias, y casi no podía ser de otra manera pues la unidad de referencia no era el individuo, ni tan siquiera la familia, sino la aldea: una agrupación de 20 a 100 familias conviviendo juntas, muchas veces bajo un mismo techo[10], obligando al desarrollo de una actitud afable y creativa. La capacidad ociosa de los malayos polinesios explica muchos de los frutos de su cultura; bien sabían los filósofos griegos de la importancia del tiempo libre como espacio necesario para el desarrollo del pensar; los conquistadores europeos de la región, en cambio, catalogaron de holgazanería estas pausas vitales[11].
Allí está la civilización india, a la que se ha tildado de atemporal y despreciativa del mundo sensorio. Su capacidad hacedora pareciera echar por tierra semejante afirmación.
Su prolífera cultura fue capaz de concebir infinitas formas de dioses; de erigir monumentales construcciones; de redactar los más detallados y extensos tratados religiosos, psicofísicos, políticos; de desarrollar las artes hasta dotarlas de religiosidad. El material que la indología ha tenido que explicarse es enorme, extensísimo, inabarcable. Curiosamente, esta copiosa creatividad no necesitó nunca de un detonante externo[12]. La actitud lúdica india ante la vida es proverbial, en tanto ha sabido siempre acicatearse a sí misma. La vivacidad india, su genio, fue tan desbordante que sin proponérselo expandió su influencia por todo el Asia Oriental. También Occidente recibió su influjo –en gran parte por mediación del Islam[13]-. El género de la fábula, por ejemplo, pasó a “inspirar” casi textualmente las obras de Jean de La Fontaine -aunque éste no se tomó la molestia citar a pie de página sus musas indias-. Lamentablemente el colorido, malicia y sagacidad de los textos indios perdieron vivacidad en su versiones francesas.
Allí está Japón, su fuerza expansiva lo convirtió en imperialista durante la primera mitad del siglo XX, su laboriosidad de posguerra lo catapultó a los primeros puestos en las economías mundiales bajo el seudónimo de “milagroso”. Sin embargo, el espíritu japonés no se distingue por su actividad, sino por su tendencia a la contemplación. Ciertas festividades japonesas, como la contemplación de los cerezos en flor (hanami), parecerían inconexas con el prototipo casi robotizado que Occidente adquirió del japonés actual. La religión autóctona del país, el Shinto, diviniza ciertos lugares físicos (un paraje, una montaña), haciendo del recinto religioso una mera construcción dispuesta para la observación de la naturaleza. Incluso las catástrofes, como los incendios, son asumidas también como espectáculos, algo digno de observación. El arte se subordina a la naturaleza, la obra más bella es aquella en la cuál no logra advertirse dónde termina el azar natural y comienza el plan humano, o bien aquella que mejor imita a la naturaleza, como el caso de los conocidos jardines de arena zen. El budismo zen, de base meditativa, lleva esta actitud contemplativa al campo metafísico. Los maestros zen utilizan bromas absurdas para lograr el despertar espiritual de sus discípulos. La propiedad iluminativa del humor no les es ajena; permítanos el lector una breve historia para ilustrar su importancia:
“El maestro estaba de un talante comunicativo, y por eso sus discípulos trataron de que les hiciera saber las fases por las que había pasado en su búsqueda de la divinidad.
Primero, les dijo, Dios me condujo de la mano al País de la Acción, donde permanecí una serie de años. Luego volvió y me condujo al País de la Aflicción, y allí viví hasta que mi corazón quedó purificado de toda afección desordenada.
Entonces fue cuando me vi en el País del Amor, cuyas ardientes llamas consumieron cuanto quedaba en mi de egoísmo. Tras de lo cual, accedí al País del Silencio, donde se desvelaron ante mis asombrados ojos los misterios de la vida y de la muerte.
¿Y fue ésta la fase final de tu búsqueda?, le preguntaron.
No respondió, el Maestro,…
Un día dijo Dios: Hoy voy a llevarte al santuario más escondido del Templo al corazón del propio Dios…
Y fui conducido al País de la Risa.”[14]
Palabras finales
En estas escasas páginas hemos realizado una cierta apología de la picardía o viveza humana, entendidas estas como una postura lúdica frente a la vida, un cierto humor que relativiza la tragedia humana, aligerándola de su carga y, muchas veces hallándole una respuesta novedosa, sanadora y salvadora.
Nuestra Latinoamérica acriollada se encuentra en la infancia de su historia, descubriendo el mundo, ávida de aprendizaje, todavía torpe en sus movimientos pero… ¡llena de vida! El curso de los siglos le terminará dando, seguramente, el aplomo de la madurez, esa seriedad que caracteriza a los pueblos europeos. Pero hasta entonces deberá hacer lo que mejor hace: jugar.
En lo relativo al desarrollo de los estudios orientales, los países del norte nos aventajan en dos siglos. Por si fuera poco nuestra distancia no es sólo cognoscitiva sino material. No podemos desentendernos de sus avances ni pretender ponernos en pie de igualdad; sería, además de económicamente imposible, pura necedad. Pero sí podemos trasladar nuestra natural creatividad a la lectura de sus trabajos, encontrar facetas que ellos mismos ignoran, detonar nuevas investigaciones a través de giros inesperados, hallar alguna piedra preciosa en medio del fangoso estudio academicista. Lo contrario nos convertiría en meros repetidores, en pálidas sombras.
Muchos son los puntos que nos unen, curiosamente, con la varias veces milenaria Asia. Tal vez por esa extraña empatía que se gesta entre los pequeños y aquellos que ya alcanzaron su tercera edad. Para nosotros todo es nuevo, para ellos el mundo vuelve a brillar con renovada inocencia (o, como diría más bellamente el poeta, “a la vuelta de todas las sorpresas, los sorprende de nuevo la mañana”). Será de nuestro menester ir al encuentro de estas concordancias, pues es a través de ellas que accederemos a una visión más genuina de esa realidad lejana.
De igual forma tendremos que poner en tela de juicio el menosprecio académico por el humor. El humor inteligente encuentra el justo equilibrio entre la frivolidad –para la cual nada tiene sentido- y la seriedad -para la que todo lo tiene-. Destacando, en la investigación, el dato importante, iluminando la verdadera raíz, y descartando lo anecdótico, lo trivial.
La mecánica actual del conocimiento sólo concibe pequeños saltos, tras largos períodos de estancamiento. Nuestra impronta creativa podría jugar un rol vital, quebrando las Edades Medias en la anticipada provocación de Renacimientos. Al fin y al cabo, como diría Serrat, no sólo es el juego que mejor sabemos jugar, sino el que más nos gusta.
[1] AGUINIS, Marcos; en El atroz encanto de los argentinos; extraído de www.clarin.com/diario/especiales/libros/aguinis/aguinisebook.pdf ; pág. 80 20/04/07
[2] COROMINAS, Joan; Breve diccionario etimológico de la lengua castellana; Gredos; Madrid; 1997; pág.456
[3] GAARDER, Jostein; El mundo de Sofía. Novela sobre la historia de la filosofía; tr. Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo; Siruela; Madrid; 1995; pág.79
[4] DOLINA, Alejandro; Crónicas del Ángel Gris; Ediciones de la Urraca; Montevideo; 1988; pág.169
[5] Para hacer más grandilocuente esta broma, los artistas llenaban de aire sus cachetes y al recibir el castañazo hacían salir el aire en forma de bufido, lo que provocaba la risa del público. De allí que bufón provenga del italiano buffare, que significa “soplar”.
[6] Las capacidades liberadoras del humor están comprobadas incluso desde sus aspectos fisiológicos.
[7] Al parecer, entre los filósofos clásicos, solo Aristóteles trató el tema de la comedia, pero su trabajo no llegó a nosotros.
[8] ¿Cuán conocido nos sería hoy Gutemberg si nos hubiéramos enterado que la imprenta la habían ideado los chinos cuatro siglos antes?
[9] Nos referimos a la pólvora, lógicamente.
[10] El comunalismo de la región se plasmó en una creación arquitectónica conocida como “casa larga”, la cual consiste en una sola construcción en donde conviven hasta un centenar de familias.
[11] Los ingleses catalogaron a los malayos de holgazanes debido a su costumbre de trabajo lento y pausado, y debido a este prejuicio desarrollaron políticas racialistas con implicancias hasta nuestros días en la región de Malasia y Singapur.
[12] Algunos académicos refieren a ciertas creaciones indias como resultados del encuentro con culturas ajenas al subcontinente. Por supuesto existieron movimientos sincréticos, pero la parte foránea nunca primó sobre la raíz india. El caso emblemático pareciera ser el arte greco-búdico, el cual refiere en realidad a una relativa influencia helenista tardía, ya completamente iranizada, en ciertas manifestaciones de arte indio.
[13] Por ejemplo en lo relativo a las matemáticas, a la cuentística, al juego de ajedrez.
[14] S/A; en DESHIMARU, Taisen; Historias Zen; Editorial Sirio; s/l; s/p Extraída de www.manuelsoler.com/meditacion_el_mundo_de_la_risa.htm 25/04/07