Cuentos que, de alguna manera, reflexionan y, por momentos, debilitan cierta pregnancia de un modelo, ahora repartido en “tipos” según los lazos.
Una serie de vínculos, no todos patológicos. Diversas realidades que emergen, como pueden, en función de un cambio en la estructura social.
Personajes que intentan fugar de su situación para sortear padecimientos.
Presiones sobre estos personajes elegidos; deseos propios y ajenos.
Son rasgos que Mariana Sández busca y encuentra, más allá de un arquetipo, para dar a luz la construcción literaria que atraviesa aquel eje vertebral que conocimos como la familia tradicional; un organismo que hoy sabemos mutante por haber sido alterado en su composición. Así, también hablamos de distintos tipos de relaciones.
Convivencias estables e inestables. Parejas y desparejas. Roles queridos y otros no queridos. Intereses comunes, cruzados, en conflicto, a veces espurios.
Son grupos de pertenencia y de interacción social que proponen un orden simbólico, desde una perspectiva cultural.
La autora nos presenta un universo ficticio, en diez cuentos que giran alrededor de una realidad algo compleja, al albergar diversos encuentros sostenidos; es el abanico de matices que ella captura al observar un proceso de adaptación que incluye disfunciones, confusiones y perturbaciones; experiencias necesariamente previas a una eventual íntima compenetración.
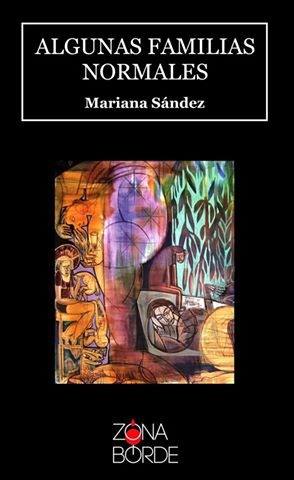
De entrada tenemos una mudanza, una clara idea de cambio; uno de los ejes de este libro de cuentos. ¿Cómo te llevás con los cambios, en general?
Depende de qué cambios. Sufrí mucho mi última mudanza de casa, puede que el cuento haya tomado esa experiencia personal. En cuanto a movimientos más macro, siempre pensé que tendría que haber nacido a principios del siglo XX, porque me siento mucho más identificada con esa época, y también me pregunté por qué mi abuelo no se quedó en 1914 en España, ya que me la pasaría viajando por la Europa histórica. Es decir que vivo como remontada a otro tiempo y lugar. Además, no logro sentirme parte de esta era tecnológica, inquieta, y esta forma de vivir tan ajenada, hiperconectados, de tanto autombombo y tanta visibilidad multimediática. Ese bombardeo del yo que por ejemplo imponen Facebook y las redes.
El personaje de mi cuento “Diario para un animal” se resiste a esta época, al marketing, a la impostación a la que te ves obligado para difundir tu trabajo. Él quisiera pintar solamente, quisiera quedarse encerrado en su taller creando sus cuadros, sin tener nada más que ver con la otra realidad, la de afuera, la social pour la galerie. Cuando por fin logra renunciar a esa vida que detesta del ser arquitecto, padre de familia responsable, etc., se dedica a lo que realmente le gusta que es pintar y entonces descubre que el sistema lo coopta de nuevo: otra vez a dar respuestas, explicaciones, razonamientos a algo que es pura intuición como el arte, placer en estado bruto. Otra vez el hámster en la rueda. Creo que el verdadero artista se parece a la persona que uno es en el estadio de la infancia, el que se encuentra con su necesidad de crear desde un lugar de entrega absoluta, aunque la pase mal de a ratos, necesita abismarse en lo que hace sin que la sociedad le exija posiciones, adopción de un rol “de artista”, lucimiento, apariencia, ganar dinero, ir a pagar cuentas, mantener un circuito de consumo determinado. Eso lo abruma. La anciana de la plaza le brinda la posibilidad de encontrarse consigo, sin rendirle pleitesías ni nada forzado; es como sería una madre ideal en la infancia, la que acompaña sin desnaturalizar al chico, en este caso al artista.
Nada de esto pensé cuando lo escribí, sólo surgió así. Pero a mí me costó siempre también la rutina del mundo exterior, me quedaría encerrada en los libros de manera eterna.
¿La conexión entre los cuentos es el resultado de algo buscado, o simplemente se fue dando?
No fue buscado. Me di cuenta después, a la hora de editarlo. Hice una selección, descarté algunos y ahí noté el tema de la “normalidad” como hilo temático entre todos. O como una especie de recorrido invisible que uno puede seguir si lo busca. ¿Qué es lo normal? ¿Por qué todos los días nos preguntamos algo que implica la idea de normalidad? Cualquier ejemplo: “yo no soy gorda/ansiosa/hipertensa/flaca, soy normal”, podría decir alguien. ¿Qué sentido tiene? Si lo pensamos bien, ninguno; es un disparate pensar que existe algo así como la normalidad, lo estándar unificado para todo el mundo por igual. Pero lo increíble es que todos vivimos como si realmente existiera y lo hacemos funcionar a toda costa. Es algo que me pregunto cada día. Quién decidió que la belleza es esto o aquello, quién supuso que la familia tipo es así, quién estableció los parámetros del arte elevado o el arte mainstream, quién, y por qué lo obedecemos tan obtusa y determinadamente.
Los vínculos “familiares”, en el más amplio de los sentidos; sus mutaciones, sus alteraciones. ¿Qué reflexión te merece esta realidad que, hasta no hace muchos años, parecía imposible?
Me alegra mucho que desaparezcan esos estereotipos, en ese sentido sí me gusta nuestra época. Era necesario. Precisamente por lo que dije antes, porque pretender que existan familias tipo es tan estúpido como pretender que haya una norma de belleza, un patrón de existencia, un único modo de “felicidad”.
¿La historia de Lisandro también es un reflejo de la realidad? En el mismo cuento, ¿choca o se junta intencionalmente la literatura con la basura?; por un lado Borges, Cortázar, Onetti y, por otro lado, “El coleccionista de desechos”;¿debe leerse entre líneas? , de ser así, ¿podrías ampliar la idea?
No lo pensé de ese modo, no ligué la literatura con la idea de basura, para nada. Sí quizás, en una parte del cuento, hay una especie de broma o parodia de las artes visuales contemporáneas: esto de que en un museo ves un par de zapatos y tenés que interpretar su alto valor simbólico y el artista es súbitamente un genio. Trabajo editando libros de arte y leo cosas muy sofisticadas que son pura banalidad, pura pose. Pero además, lo ves a diario en Internet: cualquier cosa puede tomar la envergadura de objeto artístico.
De todas formas, el cuento no surgió desde esa idea; se unieron dos o tres historias o imágenes que traía dando vueltas. Por un lado me gusta tomar elementos de la literatura dentro de la literatura, me divierte jugar con eso y me encantan los autores que lo hacen, por eso Vila-Matas y Stephen Dixon son dos de mis preferidos, pero también hay otros como Unamuno, Flaubert, Perec, Pavese, Monterroso, Borges, Cortázar con todo lo que ha sido cuestionado. Son maestros de la metalepsis: el desfasaje y el entrecruzamiento de los planos entre ficción y realidad. Hace años noté que un personaje de Monterroso (en el cuento “Leopoldo (sus obras)”) tenía muchísimo que ver con el Lucas de Cortázar (de sus relatos de Un tal Lucas). Hice un trabajo que los vinculaba. Una de las cosas que más disfruto de la literatura es buscar coincidencias entre autores. Por eso llamé Lisandro al mío: por Leopoldo y por Lucas, pero además Lisandro es un nombre bien argentino. Quise que perteneciera a la familia de ellos. Por otro lado, en la vida real, veo esos personajes (escritores, periodistas u otras profesiones) que son como impostores. Intentan ser algo que no son, que no les sale naturalmente, pero se aprenden los mecanismos de la profesión que sueñan con ostentar o se convierten en tirabombas, en figurones. Por último, disfruto de recoger datos de las noticias o de la vida cotidiana: ese señor que juntaba basura y al que la gente llamaba Diógenes existió en Buenos Aires. Vi las noticias en su momento y lo registré. Después leí que hubo más de uno que vivía así. Para mí tuvo algo de Didi y Gogó en Esperando a Godot. Lo que hice fue combinar todo, pero no relacioné la literatura con basura. A lo sumo quizá se puede pensar en la falsa literatura que genera ese tipo de artistas que hacen “arte” para ser famosos, no para crear. Lisandro sabe mucho pero no le sirve para nada porque en realidad no siente la necesidad auténtica de crear, sino solo de ostentar. Igual me encariñé con él porque me permite trabajar el registro del humor, entonces sigo escribiéndole historias, episodios.
Una relación entre hermanas que, hasta cierto punto, se complementan en una relación de disparidad. Hablemos de tu idea de asignarles ciertos roles; de la dominación que ejerce una sobre la otra, del sentimiento de inseguridad, de resignación o, en todo caso, de algo de comodidad que invade a la hermana sometida. Pero pongamos el acento en el súbito gesto de rebeldía, como experiencia.
En este cuento, “Las hermanas Requena”, también aparece una persona real: el violinista de Belgrano es un señor al que podés ver todos los días tocando una especie de caja con cuerdas que oficiaría de violín, desde hace décadas. Por un lado me parte el alma y por otro siento que disfruta de lo que hace; no es un mendigo nada más, no está en la calle porque sí, parece que escondiera el secreto del verdadero músico. Alrededor suyo surgió la idea de las dos hermanas que de algún modo rompen su relación porque una tiene la capacidad de incluir lo distinto en su vida (ese violinista) y la otra es una persona rígida que solo acepta lo que se le parece o lo que le resulta conocido. Por eso no veo a Amelia como sometida, al contrario, parece sometida por la personalidad más introvertida, pero es la que se anima a dar un paso mucho más allá al no casarse de forma convencional y enamorarse del músico.
La vida consorcial en los edificios de propiedad horizontal, también genera algunas empatías y antipatías, alianzas internas y enfrentamientos. Pretendidos ejercicios de un poder, en principio insignificante pero que, en ciertos casos, resulta ser vital, cuando no, mortal. ¿Cómo aparece la idea de este cuento?
No sé si alguien sufrió tanto como yo el tema de los consorcios, tampoco parece que vaya a dejar de escribir sobre ellos: la paso muy mal en ese entorno y ofrece mucho material. Hay tantos personajes conviviendo en una misma estructura… Ese cuento salió de un acta real que circuló en mi consorcio anterior, con cosas que pasaban ahí. Hubo muchos gestos de bajeza, miseria y violencia, no tuve más que observar. Por supuesto lo llevé a un extremo, porque imaginé que eso era lo que mis vecinos deseaban hacer en realidad. Escondían el deseo de destrozar a alguien, solo que nadie lo podía decir, entonces lo practicaban de todas las maneras de la agresión y la humillación. Lo llevé al plano del absurdo (de vuelta qué es absurdo y qué no lo es se parece al tema de la normalidad, es más: para que algo sea calificado de absurdo tiene que haber un parámetro de lo normal). Pero suponiendo que el absurdo existe, incluso como etiqueta literaria, es la literatura y el cine que más me gustan: autores como Jarry, Queneau, Perec, Ionesco, Beckett, Valle Inclán, Unamuno, a veces Camus y Moravia, Calvino, Dixon, Vila-Matas, Woody Allen, Godard, Fellini. Jean-Luc Godard me desveló durante mucho tiempo, me encanta. Así como otras películas de los 60 y 70: La madre y la puta de Jean-Eustache, más que ninguna. Adoro el disparate, el humor ácido, el sarcasmo, el grotesco, el diálogo sin sentido. Que lo oscuro te haga reír, te arranque una carcajada sana, no perversa. También me interesan las comunidades que se generan de una forma un poco ridículas pero ciertas, como las que solía idear Saramago, aunque él lo hiciera con más solemnidad. Admiré mucho Ensayo de la ceguera, donde de repente todo el mundo queda ciego y la única mujer que sigue viendo es testigo, justamente, de todas las miserias de las que somos capaces, por necesidad fisiológica o por raciocinio. También lo hace en Las intermitencias de la muerte.
La anhelada foto de familia. Ana y Camila atrás; Sergio conduce hasta que deja de hacerlo.
Aquí un final abierto. ¿Por qué?; ¿qué le estaría pasando a esa mujer casi ultrajada?
Lo que me encanta de escribir es que es una forma de canalizar los miedos. Muchos de mis cuentos nacen como ejercicio de poner en escena mis terrores, ver qué pasaría si se cumplieran. Cuando mi hija era bebé, andaba mucho en taxi con ella y siempre tenía miedo de que un taxista nos secuestrara porque me sentía indefensa con los bolsos, los abrigos, ella a upa, etc. Escribirlo fue una forma de intentar liberarme de la sensación. No pude, lo sigo teniendo, ahora porque dejó de ser bebé, es una nena y empieza a ser una mujer. Es el único cuento, igual, que me arrepiento de no haber escrito en clave humorística, planeo rescribirlo en tono absurdo. Se lo merece.
Supongo que tiene un final abierto porque es como el caso de las hermanas: acá Ana y Camila también terminan por incluir lo distinto, lo impensable, lo siniestro, y verificar que al final eso puede ser “normal”, se puede convivir con lo extraño o lo que a priori parece extraño puede devenir familiar. Por ejemplo, formar una familia con un señor desconocido al que de inicio rechazarían. Lo impensable se vuelve posible. ¿No es eso lo que nos pasa a todos con la muerte de los seres queridos? Nos parece que no vamos a poder seguir y seguimos.
Susana, una tímida dictadora de carreras inconclusas. Por favor, ¿podrías presentarla en sociedad?
Susana Figueras es una combinación de muchas jefas que conocí, no es una en particular. Es como si ciertas personas creyeran que para ser jefe hay que ser autoritario, no solo en las oficinas, sino en la vida en general, no hablemos de los gobiernos. Pero como no les sale porque en el fondo son personas tímidas o inseguras, con las mismas fragilidades que los demás, terminan poniéndose más duras de lo necesario para esconderlo, cubriéndose de una coraza quizás innecesaria y a veces maltratando. En uno de los lugares donde trabajé vi esa escena: las mujeres bajaban a fumar al patio para descargar algo de la desesperación, la asfixia, que les daba la convivencia ahí arriba, en la planta editorial. Fumar era la única forma de escaparse, al menos por un rato, al menos mentalmente, a través del humo. Me gusta la traslación de síntomas: fumar por llorar; o en “Foto de familia” cuando Ana siente la cabeza llena de agua, como una pecera; el tipo que pierde el pelo junto con las palabras, la oralidad; el cielo que sobra en las fotos mal sacadas como un sinónimo de incomodidad.
¿Qué podés contarnos de tu proceso de escritura?; ¿cómo imaginás los personajes?
Me doy cuenta de que el proceso de escritura cambia mucho de cuento a novela. Estos cuentos los escribí entre 2010 y 2014, en distintos momentos, y no era tanto que me los imaginara, que me los propusiera, sino que me los encontraba. Por lo general hay algún dato de lo que pasa en la vida cotidiana que me llama la atención y sedimenta: desde una pelea en un supermercado porque alguien se coló en la fila o no le quiere mostrar su cartera al señor de seguridad, a un comentario sobre el clima y la angustia que hace la vendedora de un kiosco a un cliente, al violinista de la calle que pide monedas, una noticia en los diarios, una señora que me recuerda a una profesora de la facultad que había olvidado. Cada vez me atrapa más andar por la calle por esa razón. No sé si es correcto, pero por eso mismo siento que los personajes en mis cuentos no son personas sino más bien ideas, arquetipos, como que uno de ellos puede representar a un montón de personas, gestos, tics sociales, costumbres, comportamientos. En la novela sí tengo más necesidad de trabajar los caracteres, de ir moldeándolos, de sentarme cada día, revisar lo escrito, retomar, ir agregando datos para la composición más completa de cada personalidad. Los cuentos, en muchos casos, se parecen más a raptos, no son tan meditados.
¿Cómo elegís cada palabra?
Es la parte que más me gusta, quizás porque soy correctora, traductora, me encanta quedarme mucho rato revisando el lenguaje. La trama –sobre todo en la novela– en determinados casos puede generarme más sufrimiento, trabajo, a veces malestar si no encuentra su cauce, si se traba en algún punto. Pero buscar la palabra adecuada es la instancia de goce siempre. Me encanta llegar al momento en que la trama se resolvió y solo tengo que disfrutar revisando las palabras, permanecería años en esa situación. ¿Cómo lo hago? No sé, supongo que como todo el mundo, elijo una, la pienso, si no me convence, pruebo otra; se parece un poco al modo en que uno calcula una jugada de ajedrez o cualquier juego de mesa.
¿Qué importancia le adjudicás actualmente a la academia?
Si te referís al rol de la academia en cuanto a la crítica y la divulgación de autores, no me parece demasiado activa para la producción presente, es decir, la academia siempre está revisando autores o fenómenos literarios más bien hacia atrás. Que está bien, es necesario. Hay excepciones de académicos muy puntuales que participan de los debates en torno a las editoriales y a los periodistas culturales del momento, pero esos ya están más allá de lo académico. Marcan unas tendencias que ya sabemos por dónde van a ir, se vuelven predecibles, y por lo menos yo he dejado de prestarles atención. Sabemos cuál es la tribu que los va a seguir, hay muchos Lisandros ahí. Por lo general, me resultan más interesantes lo autores que no salen de ese entorno. Me parece que estar alejado del “rosqueo” ayuda a la madurez de un escritor, porque siguen su naturalidad y no una cierta necesidad de agradar a su tribu o a los “faros” de esa tribu.
Fotografías de Alejandro Guyot



