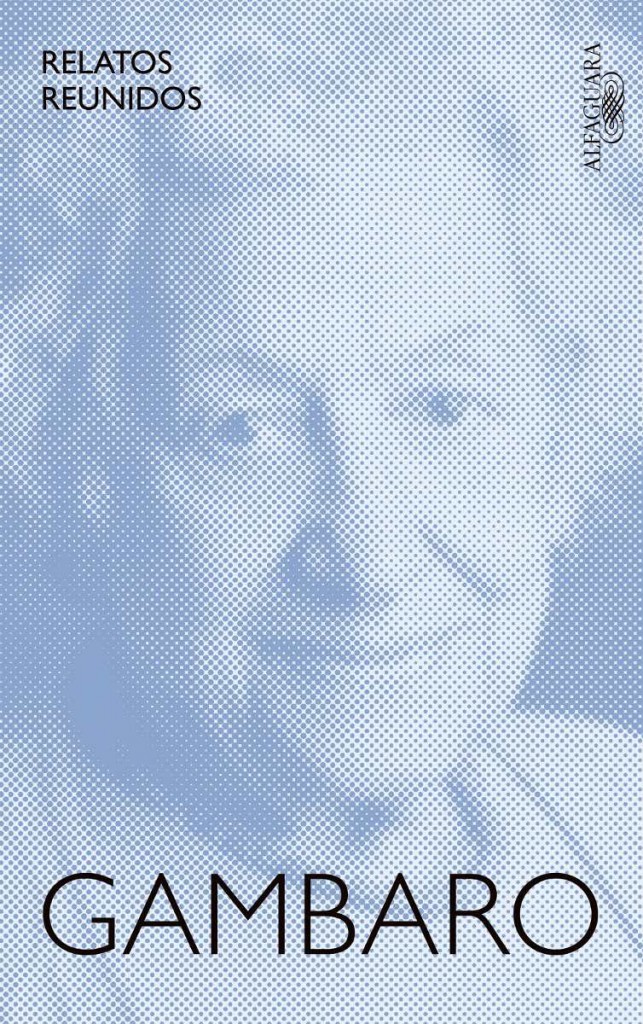Editorial Alfaguara acaba de publicar los Relatos reunidos, de Griselda Gambaro, libro que contiene 40 relatos reunidos en tres secciones: «El odio es poca cosa», «Lo mejor que se tiene» y «Un cuento italiano, dos cuentos rusos». Casi la mitad de los cuentos son inéditos en libro. En estas narraciones encontramos la recurrencia de varios temas que han sido abordados por Gambaro desde distintas épocas y ópticas: la pulsión por la libertad que mueve a sus personajes, lo fantástico y la emulación de cuentos legendarios, la vejez o cómo hombres y mujeres enfrentan el paso del tiempo, la soledad, la inmigración, entre otros. El volumen viene a hacer justicia sobre una parte de la obra de Gambaro poco conocida al echar luz y descubrir ese mosaico secreto de la narrativa que pulsa detrás de la mayor visibilidad de sus obras teatrales y aun de sus novelas. Un volumen que amplía el territorio ficcional de una las escritoras fundamentales de la literatura argentina.
Reproducimos a continuación el prólogo del volumen, escrito por Soledad Quereilhac. Agradecemos a Verónica Barrueco, Roxana Bavaro y a la autora, por permitirnos difundir este material.
No deseamos que nos comprendan en lo racional, en lo comprensible sino en lo oscuro de nosotros mismos.
Y es preciso comprender también del mismo modo.
Griselda Gambaro, Escritos inocentes
La visibilidad y el reconocimiento de Griselda Gambaro como dramaturga sin dudas hacen justicia a su prolífica obra, traducida a numerosos idiomas y llevada a escenarios muy diversos durante más de cinco décadas, que aún sigue interpelando los dilemas del presente en un lenguaje que trasciende las fronteras nacionales. Asimismo, la atención suscitada por sus novelas, como las tempranas Nada que ver con otra historia (1972), Ganarse la muerte (1976) y Lo impenetrable (1984) o las más cercanas El mar que nos trajo (2002), entre otras, ha instalado a la autora como una de las voces más destacadas de nuestra literatura. Sin embargo, hay algo en los términos de esta consagración que ha decantado en una injusticia, en un inexplicable opacamiento, acaso producto, también, de las formas más sinuosas y secretas de aquello que se ha dejado de lado: su notable talento y sensibilidad como cuentista.
La obra de un gran escritor o de una gran escritora no siempre presenta la misma tonalidad, sobre todo si es prolífica y abarca varios géneros. Hay quienes ya habrán encontrado un feliz arribo en el mundo rojo intenso de su dramaturgia; habrá otros que prefieran el derrotero de sus heroínas y héroes novelescos por los terrenos de la violencia política u otros linderos. Pero aquellos lectores que suelen guarecerse en esos mundos esféricos que atrapan con sus tenues matices, que alcanzan el todo apenas insinuando una parte y que se alimentan de ese trabado oxímoron de la síntesis y la expansión, habrán descubierto que Griselda Gambaro pertenece, también, a la estirpe de los cuentistas y que ha logrado, desde su primer y olvidado libro, Madrigal en ciudad (1963) hasta los volúmenes más recientes como Lo mejor que se tiene (1998) o aun, afortunadamente, en la serie de relatos nunca compilados en libro que aquí aparecen, preservar y a la vez renovar la tradición del cuento con sutil perseverancia.
En sus relatos breves confluyen varias líneas que han trazado la particularidad de la forma cuento a lo largo de la historia. Desde esa unidad temporal de lectura («de un tirón») que propuso Edgar Allan Poe en su Filosofía de la composición (Grahams’s Magazine, 1846) hasta el precepto número diez del «Decálogo del perfecto cuentista» de Horacio Quiroga: «No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento» (Babel, julio de 1927). Gambaro retoma tanto la prerrogativa de obtener un efecto de vida en sus relatos —aunque con una acepción menos aventurera e intensa que Quiroga, y conectada en cambio con los íntimos vértigos de lo cotidiano—, como la idea de que el mundo narrado debe estar acotado al interés de los personajes, esto es, debe poseer reglas autónomas, autosuficientes, que solo aludan pero no dependan estrictamente del mundo exterior de los lectores. Curiosamente, fue Julio Cortázar quien confesó haber hecho suyo este precepto quiroguiano en su ensayo «Del cuento breve y sus alrededores» (Último round, 1969), al que reformuló en términos de «esfericidad» de la forma: «el sentimiento de la esfera debe preexistir de alguna manera al acto de escribir el cuento, como si el narrador, sometido por la forma que asume, se moviera implícitamente en ella y la llevara a su extrema tensión».
Los cuentos de Gambaro siguen esta lógica interna, pero acaso con mucha mayor soltura en lo estructural que los cuentos de Poe, Quiroga o Cortázar, esos primos hermanos del cuento cerrado y de efecto. Abriendo estos compartimentos y no siempre atadas al modo de lo fantástico (si bien lo frecuentan), las esferas de Gambaro también adquieren la laxitud y los puntos de fuga surrealistas al estilo de Franz Kafka en «Un médico rural» (1919) o incluso «La metamorfosis» (1915), al tiempo que la sutileza con que las voces narrativas captan la complejidad de los vínculos amorosos y familiares recuerdan a la literatura de Anton Chéjov y a la de una de sus continuadoras, Katherine Mansfield, autora de piezas perfectas como Bliss (1918). Tanto Kafka como Chéjov son abiertamente aludidos en algunos cuentos de Gambaro: el primero, en el opresivo «Los hombres»; el segundo, tanto en «De álamos y abedules» como en el relato que juega con el título homónimo «La dama del perrito». Pero en un sentido más amplio, todas estas líneas de la tradición del cuento atraviesan la escritura de Gambaro y se conjugan en un mosaico propio, en el que también resuenan ecos de otros nombres afines como el de la uruguaya Armonía Somers o el argentino Juan José Hernández, sobre quien Gambaro ha destacado lo «sutilmente perverso» de su prosa aparentemente sencilla.
En sus relatos, Gambaro dota de una voz y un aura contemporáneas a un género que hoy es un sobreviviente frente al esplendor comercial de la novela. Menos afecta a los artefactos de relojería formal que a la captación de un segmento de vida presto a la instantánea fotográfica de la narración breve, Gambaro sabe, empero, que el «cuento guarda celosamente el secreto de su eficacia». En Escritos inocentes (1999), el breve diario de anotaciones críticas y reflexiones personales, apunta: «Como en la experiencia del ciego que solo comprendió cómo era el cuello del cisne cuando se lo hicieron tocar, comprendemos lo que es un cuento cuando en cada autor lo tocamos. En cada uno la eficacia responde a distintas razones que solo pertenecen a ese autor. El porqué y hasta el cómo de esa curva perfecta sigue quedando en el misterio». Acaso las claves para desentrañar ese misterio sean, en Gambaro, la forma en que la escritura busca dar entidad narrativa a experiencias cuya percepción escapa al ritmo cotidiano o al automatismo de la mirada. Gambaro sabe delimitar una historia en apenas una sensación de desamor que se arrastra durante décadas («Sin llevarla»), un miedo abstracto que engendra los propios fantasmas («Sumisión») o la irritación diaria y acumulativa que puede producir una mujer en un hombre obsesivo («Distintas maneras de relacionarse»). También, puede dar forma de leyenda o de parábola a experiencias que remiten, en realidad, a una búsqueda subjetiva plausible en el mundo presente, como en «Para desechar melancolías» o «La fuerza del deseo».
Además, hay en sus cuentos una evidente preocupación por el trabajo sobre el lenguaje, con su mezcla de registros orales, cotidianos y a la vez sofisticados, o gracias al particular equilibrio entre lo económico y lo voluptuoso. Si escribir consiste, para la autora, «en servirse de una lengua común y natal para adentrarse en otra lengua que solo nosotros podemos pronunciar pero que todos deben comprender», está claro que es en el pasaje entre la lengua natal y esa lengua otra, propia, intuida e inventada, pero aun así comunicable, donde Gambaro desarrolla el verdadero arte de narrar, donde el lector puede ingresar a un mundo ficcional que se oye como ningún otro en la literatura argentina. Con su foco puesto en dimensiones poco exploradas por la narrativa actual —el sexo y los vínculos en la vejez; la sensibilidad de los autoritarios y asesinos; la femineidad desasida de los estereotipos materno-conyugales, entre otros— la prosa de Gambaro abre sutiles pasadizos allí donde la mirada automatizada no ve nada, o apenas ve algo ínfimo que desdeña como rareza.
Entre la alegoría y lo fantástico: la fuga individual
Si algo ilustra el recorrido por sus Relatos reunidos, ello es la recurrencia de un puñado de temas a lo largo de décadas, abordados acaso con ópticas y códigos diferentes. Uno de esos nudos temáticos comunes —casi una de las aventuras que narra la literatura de Gambaro— es la pulsión de libertad del individuo frente a las mallas de la norma, de la ley o de la costumbre. El insólito gesto de auto-sustracción del sujeto de su escenario cotidiano, de su rutina o de sus vínculos familiares (a veces tribales en algunos cuentos de Lo mejor que se tiene) constituye, muchas veces, el motivo central de la narración, el acontecimiento épico singular —acotado a un mínimo gesto personal— que rompe con lo instituido y que preserva al personaje excepcional de la vacuna costumbre. No se trata de revoluciones colectivas, ni siquiera de un cambio exterior: los relatos de Gambaro buscan recrear esa huida hacia la liberación singular, que no en pocas ocasiones se fusiona con la muerte misma. El reverso de esta aventura son, justamente, aquellos relatos que narran la ausencia de rebeldía frente a la norma que homogeiniza los cuerpos y que triunfa al hacerlos internalizar los mandatos. En «Los hombres», «Sumisión» y «Relato donde toda la gente muere», textos originalmente publicados en el libro El desatino (1964), ganador ese año del Premio Literario Emecé, prima esta atmósfera de opresión, en sintonía tanto con algunas lecturas de época como con la cercanía al universo de Franz Kafka.
En El desatino aparecieron publicados, también, los cuentos «Las paredes» y el homónimo «El desatino», primeras versiones narrativas de lo que poco después Gambaro adaptaría a la forma dramática. Tanto en estas primeras versiones narrativas como en el resto de los relatos del volumen prima un mundo entre fantástico, surrealista y llanamente alegórico en los que la internalización de los mecanismos represivos de la sociedad y de la cultura reducen la individualidad a la nada o la anulan en un silencio acrítico. En «Los hombres», la alegoría es clara, aunque posea doble correspondencia: el título se refiere metafóricamente a esos pájaros que ya no necesitan ser cazados por los humanos porque nacen, y se reproducen, con su jaula ya incorporada (es decir, se hacen uno con su falta de libertad); o bien el título refiere sin metáforas a esos hombres que encuentran lo más parecido al goce sexual en el hallazgo de esos pájaros auto-encarcelados, al encontrar que el mundo ya no opone resistencias libertarias. Algo más directo es el mensaje de «Relato donde toda la gente muere», en el cual las pantallas idiotizan y hacen vegetar a los hombres y mujeres hasta la inmovilidad total. Acaso sea «Sumisión» el que encuentre mayor aire literario, al conjugar equilibradamente el delirio del personaje con una prosa que objetiviza, con notable intensidad, un miedo existencial. En serie con estos primeros relatos, se incluye aquí, también en el apartado El odio es poca cosa, el posterior «La obediencia», en el que se narra el sacrificio de los hijos en el altar de la sumisión a la voluntad ajena.
En cuentos posteriores, la sensación de asfixia, o de inercia dentro del pantano social opresivo, cede lugar a acontecimientos que son la cara opuesta del mismo conflicto. En «La fiesta», ya no hay mundos alegóricos u oníricos que potencien lo tenebroso del referente real, sino que lo siniestro está inserto en la vida social y familiar común y corriente; son determinados individuos los que, súbitamente, sienten la necesidad de preservarse, de reservar algo de sus vidas para sí mismos, aun cuando en esa búsqueda encuentren su muerte. Tal es el caso de «La fiesta», en el que dos hombres ya maduros eligen encerrarse en el baúl de su auto, renunciando a seguir siendo parte de su familia. El baúl es una muerte velada, pero también es «por fin… la paz», una forma de la fiesta en clave ermitaña.
También lo fantástico y la emulación de los cuentos legendarios, incluidos en Lo mejor que se tiene, dan un rodeo por otros mundos para volver sobre el tema de la individualidad versus el mandato social. Se destaca, sobre todo, «La alteración», uno de los relatos mejor logrados del volumen: en él, se presenta al «pueblo de los dormideros», una aldea cuyos habitantes «se reunían al caer la noche en la casa del sueño» para vivir, todo juntos y en sintonía, «una vida completamente opuesta al transcurrir de la vigilia, a la que consideraban un trámite para sostener el cuerpo». Todos participan, dormidos, de «sueños colectivos que ni siquiera elegían, allí cada uno era el jefe de todos, y ascendían montañas y vencían pueblos soberbios y salvajes, secuestraban a las mujeres más hermosas, bebían una bebida oscura, fermentada del zumo de pequeños frutos que no conocían en la vigilia […]». Esa reparación onírica de la triste y laboriosa vigilia —reparación que no escatima la violencia desenfrenada sobre otros pueblos— se ve súbitamente interrumpida por los sueños individuales, clásicamente neuróticos, de un joven llamado José, quien además comienza a experimentar durante la vigilia los claroscuros de una vida más real. También en «El odio de las celebraciones» o en «Para desechar melancolías» el conflicto está definido por una excepcionalidad individual, con la diferencia de que aquí las protagonistas son mujeres y parte de sus transgresiones al mandato colectivo pueden leerse desde la perspectiva de género, aunque Gambaro jamás cae en estereotipos al respecto. En estos relatos cercanos a veces a las parábolas —que recuerdan en parte otro radical gesto de fuga femenina en La mujer desnuda (1950), de Armonía Somers—, esas individualidades excepcionales encuentran una forma de redención y felicidad no solo en la muerte, como se dijo, sino en el reencuentro verdadero, genuino y sin mandatos, con el otro. «Buscando la compañía del árbol» es, acaso, el ejemplo más dulce de esa redención solidaria y sentimental. Allí, la mujer del llanto horroroso logra humanizarse con solo obtener conmiseración desinteresada: «Buscando su rostro, tocando su boca, el niño le preguntaba por qué gemía, mientras la queja que nadie podía oír, premonitoria de corrupción y muerte, se hacía simple río de llanto, tolerable».
Huir, abandonar el grupo no implica, entonces, renunciar al contacto humano, sino, en todo caso, un corte de amarras con el gregarismo vacuno para volver a fundar el vínculo profundo con el otro. En la mayoría de los casos, ese vínculo se logra con quienes ocupan lugares de minoridad en la sociedad: un niño como en el cuento anterior; una prostituta desdentada en «Golpeando la pared»; el verdulero parco, reverso del marido profesional y ambicioso, en «La verdulería de enfrente».
Esa otra dimensión de la vida: la vejez
Sin dudas, uno de los temas que mejor expansión expresiva y vivencial encuentra en los relatos de Gambaro es el de la vejez. O mejor dicho, son las subjetividades de hombres y mujeres mayores las que la escritura busca acompañar con la mayor sutileza posible, como si quisiera develar una intensidad oculta detrás de lo catalogado como ocaso vital. Ya sea apelando a una irrupción fantástica, como en los notables «La soledad», de El odio es poca cosa, y «Fraternidad», incluido en Un cuento italiano, dos cuentos rusos, ya sea hurgando en las experiencias eróticas y amorosas de la vejez, como en los también logrados «La dama del perrito» y «Es difícil organizar la pasión», de Lo mejor que se tiene, Gambaro da en la tecla no solo con el tono que emplea para narrar, sino sobre todo en el despojo de prejuicios al que somete a la voz narradora para lograr así la mayor empatía posible con los personajes. No hay mirada paternalista ni conmiserada para con los viejos de estos cuentos; hay seguimiento de su mundo, su sensibilidad y su lógica en un esfuerzo por hacer de ellos el centro, y no la excepción, lo menor, lo subalterno.
En «La soledad», la imagen de esa babosa que irrumpe en la vida de dos hermanas ya ancianas y resentidas, cada vez que alguna pronuncia el verbo «ser», recuerda algunos relatos fantásticos de Cortázar, sobre todo por el uso de la primera persona coloquial. No obstante, si este autor solía privilegiar la dimensión cuasi surrealista del caso fantástico, Gambaro, en cambio, focaliza en todos los matices entre el amor y el odio, la fraternidad y la envidia, la espontaneidad y la amargura, que distinguen la relación de esas hermanas. En sintonía con los temas de la libertad y la realización individuales mencionados anteriormente, en «La soledad» la tensión pasa por la forma en que dos personas simbióticas se anulan entre sí, al punto de disputarse la misma objetivación de su babosa existencia. Más alejada del riesgo alegórico, y aún más sutil en los matices contradictorios del vínculo entre hermanas y hermanos, es el bellísimo «Fraternidad», cuyo final constituye una lograda epifanía, en la que el más acá y el más allá de la vida se fusionan, hilvanados por los lazos de hermandad del pasado y del presente.
En cambio, en «Es difícil organizar la pasión», no es lo fantástico lo disruptivo de la trama, sino la representación de un tema que si bien no es estrictamente un tabú de la cultura, es por cierto un tema escabroso tanto ética como legalmente, aunque frecuentemente propicio para su confrontación literaria. No es casual que en el comienzo aparezca solo un adjetivo: «Inconfesable». Se narra aquí la historia de un anciano que ya ha perdido el respeto y hasta casi la paciencia de su esposa, que comienza a tener algunas torpezas seniles, y que acaso en ese marco —acaso no—, se enamora y desea fervorosamente a una adolescente sin hogar que se prostituye en una plaza. El cuento no escatima los detalles de las fantasías sexuales del viejo, pero lo interesante es que la mirada nunca toma distancia ni condena en términos morales a su personaje; por el contrario, la perspectiva se sumerge en su subjetividad para dar cuenta tanto del desvarío como de lo genuino del sentimiento. Lo «inconfesable» es aquí la verdadera materia del cuento, lo que la voz narradora pondrá en palabras evitando en todo momento apelar a sentencias externas al ensueño del personaje, como la idea de perversión.
Una experiencia similar, aunque despojada de erotismo, encontramos en la reelaboración paródica de «La dama del perrito» de Chéjov, en el que ese romance imaginado por el escritor ruso resurge aquí en la plaza de una ciudad, entre un hombre anciano y cascarrabias, y una mujer afligida por la enfermedad de su mascota. No hay tal cosa como una transgresión adúltera en este caso, sino, nuevamente, inesperado contacto amoroso —o algo parecido— entre quienes ya estaban casi fuera de la sociedad y la vida. El hombre, ya jubilado, sabía que «él no era una vaca para pastar en rebaño sino un hombre que adhería a su propia soledad»; con todo, en el encuentro con la señora, «algo olvidado, que no supo definir, lo golpeó». Como en las fábulas fantásticas, son los seres solitarios que se han sustraído de lo colectivo los que encuentran, finalmente, un vínculo verdadero.
La crueldad vista por dentro
Así como en los cuentos centrados en personajes ancianos la narración se esfuerza por acompañar procesos subjetivos de escaso protagonismo en la cultura o escasa visibilidad social, en otros relatos ese afán empático —otra forma de la sinceridad literaria— se busca con el perfil de personajes masculinos crueles, personajes que someten de manera autoritaria y bestial a sus afectos, pero que son víctimas, a su vez, de fantasmas propios y tormentos ajenos. Tanto en «El odio es poca cosa» como en «La fuerza del deseo», hombres impiadosos terminan quebrándose por dentro, aunque en el primero ello se produce gracias al amor y la solidaridad, y en el segundo, por efecto de la alucinación culposa. También en «Nosferatu», el vampiro que inicialmente se presenta como famélico devorador de hombres, termina siendo víctima de vampiros aún más poderosos: los agentes del terrorismo de Estado. Pero en esta serie el que destaca y sorprende ciertamente es «Examen de conciencia», basado —tal como se aclara al comienzo— en el caso del cuádruple crimen perpetrado por el odontólogo platense Ricardo Barreda, en 1992, contra su esposa, su suegra y sus dos hijas. El contraste que busca el relato es efectivo: tras enumerar los crudos hechos de la realidad histórica, la voz narradora reconstruye no tanto una historia, sino una perspectiva desde la cual acercarse al desenlace. No hay empatía moral aquí con el asesino, sino el rastreo de una sensibilidad que traduce lo que percibe como humillación, en brutal descarga. Este tratamiento de la historia es representativo del tipo de universo ficcional que le interesa a Gambaro y que está sintetizado, en parte, en el epígrafe del comienzo: el abordaje de esas zonas oscuras de la subjetividad y de la experiencia, la comprensión —al menos en términos literarios— de las nimiedades «inconfesables» que también nos constituyen.
El volumen de Relatos reunidos de Griselda Gambaro, integrado tanto por cuentos ya publicados anteriormente como por otros inéditos, enriquece oportunamente ese mosaico secreto de la narrativa breve que pulsa detrás de la mayor visibilidad de sus obras teatrales y sus novelas. Junto con el lejano Madrigal en ciudad, con otros relatos de El desatino y con el libro más reciente, Los animales salvajes (2006), amplía el territorio ficcional de sus cuentos, esa confluencia de «esferas» narrativas que jibarizan la épica y la aventura en la sutil experiencia vital de sus personajes.