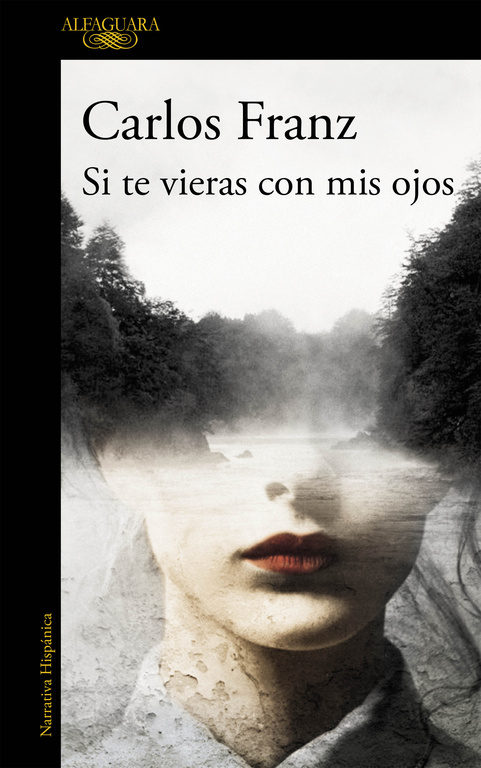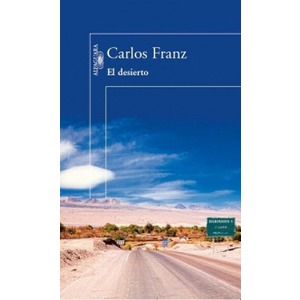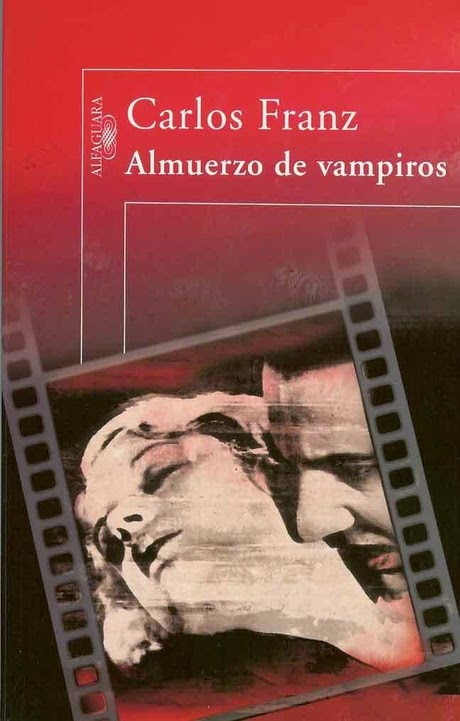Ganadora del II Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, Si te vieras con mis ojos navega, con voz particular por una época esplendorosa, dibujando un triángulo amoroso y un duelo intelectual entre dos grandes personajes. En la década de 1830 coinciden en Valparaíso el joven naturalista, Charles Darwin, y Johann Moritz Rugendas, el afamado pintor, quien iniciará una relación con Carmen Lisperguer de Gutiérrez (Alter ego de Carmen Arriagada, considerada la primera escritora chilena por su correspondencia amorosa con el pintor). Tuvimos oportunidad de conversar con su autor, Carlos Franz en una de sus visitas a Buenos Aires.
Para empezar a hablar de tu última novela me gustaría hacerlo por uno de sus protagonistas, Johann Moritz Rugendas. Los lectores argentinos tienen presente al joven Mauricio por otra construcción narrativa, la novela que publicó César Aira en el año 2000, Un episodio en la vida del pintor viajero. ¿Qué es lo que hace tan seductor, tan literario, a este personaje?
Para los lectores argentinos, en la medida que también son espectadores, observadores de su propia historia, podrían haber tenido presente mucho antes a Rugendas, puesto que pasó en Argentina varios meses que, sumados en total hacen más de un año, pintando muchísimo. Porque era un hombre que pintaba todo lo que estaba quieto y también lo que se movía. Pintaba a diario al menos un cuadro. Aquí hay mucha obra de Rugendas. Yo diría que lo que lo hace atractivo para un argentino o para cualquier latinoamericano de cinco o seis países, es el retrato que Rugendas hace de nuestros países en su nacimiento. Que a primera vista parece sólo un retrato físico, un retrato de paisaje y de personas pero que rápidamente, cuando uno se mete un poquito en él, ve que hay allí el retrato de una personalidad naciente, vista con los ojos de un extranjero, que ya no lo era tanto porque pasó veinte años en América Latina.
El otro gran personaje es Carmen Lisperguer, alter ego de Carmen Arriagada, considerada por algunos especialistas como la primera escritora chilena. ¿Cómo reconstruiste la relación entre estos dos personajes?
Bueno, las fuentes están. Se encontraron en 1950 más o menos, sobrevivieron a cien años de olvido, a varias guerras, en un desván.
Encontraron en Alemania doscientas treinta cartas que dirigió Carmen Arriagada a Rugendas. Cartas muy interesantes porque tienen diferentes niveles. Hay algunas que son de amiga a amigo, pero que envolvían, literalmente -dentro iba otra carta- una que era de la amante al amante. Esto las hace, incluso físicamente, un documento muy interesante.
Esas cartas fueron publicadas hace ya treinta años y, cuando yo las conocí, pensé de inmediato que ahí había una novela, una novela de amor. Yo tenía ganas de escribir una novela de amor alguna vez, en la cual, como hacemos todos los escritores, creo, lo que me interesaba era vertir mis propias experiencias amorosas, pero disimuladas, disfrazadas detrás de otra historia. Después, claro, me fascinó el período romántico en América Latina. Países en la anarquía después de la independencia; ese vacío de poder que también es un vacío de poder sexual. Tendemos a creer que nuestra época es muy superior en libertades sexuales a aquellas pero, justamente, la independencia fue una independencia sexual también, al menos, durante un tiempo. En esa anarquía política hubo también una anarquía de los sentidos y, cuando todo eso aflora, es un material muy rico para novelarlo.
Hablando de libertad sexual, en la construcción del triángulo amoroso, la posición del coronel Gutiérrez, marido de Carmen, es cuasi vanguardista. ¿Eso es una reconstrucción histórica o es parte de la ficción literaria?
No, todo es una construcción imaginaria; es decir, el elemento básico es el triángulo, que sí existió, pero el marido aparentemente, como suele ser en estos triángulos, no se enteró o se enteró muy tarde. El resto lo invento yo explotando las posibilidades románticas del asunto. También por una razón sentimental, a mí no me gusta esconder esto. Los autores suelen esconderse en demasiados razonamientos intelectuales y yo creo que el escritor es también un artista, por lo que las razones emocionales, sentimentales, deben ser tan importantes como las otras. A mí me emocionaba mucho esta historia de amor frustrado, esta especie de Madame Bovary del fin del mundo; enamorada, incapaz de dejar a su marido, queriendo fugarse con este pintor evidentemente muy atractivo. Lo que quise hacer un poco en la novela fue explorar en las posibilidades de lo que ellos no lograron hacer. Explorar lo que la vida no les dio, inventarlo, darles una segunda oportunidad a los amantes.
Me encanta que te guste la figura del marido, porque hay gente a la que no le ha gustado nada. Algunas mujeres, especialmente, me dicen que odian al marido. Porque el marido es un hombre que hace una resistencia blanda a este adulterio de su mujer, con mucha inteligencia probablemente, como buen estratega militar; sin ser un hombre de gran imaginación. concibe la idea de que para conservar a su mujer lo mejor era aceptar ese adulterio, a la espera de que la pasión se atempere, se convierta en algo más aburrido, para poder él recuperar su lugar.
¿El amor necesita inestabilidad para ser candente?
No, lo que necesita dificultad es la pasión. La pasión sin dificultad no es pasión. La primera dificultad de la pasión es su brevedad. Una pasión eterna no es pasión, se convierte en otra cosa, es contradicción en los términos. La pasión pide una contradicción, pide durar, pero es pasión porque se sabe fugaz, se sabe fugaz en algún plano. Y ese es el mayor acicate de la pasión. Los amantes dicen que quieren vivirlo todo inmediatamente, llevar a la plenitud su amor; porque hay una sospecha de la brevedad de ese estado de exaltación de la pasión.
Desde Erich Fromm en la década del 50, hasta Zygmunt Bauman o Byung-Chul Han, los pensadores del mundo contemporáneo hablan de un cambio en la manera de concebir, abordar y vivenciar las relaciones románticas. Me interesa saber tu opinión, a la luz de esta novela y a la luz de esta liberación que planteás en el siglo XIX
Eso nos llevaría a involucrar de inmediato al otro personaje de la novela, que es Darwin; porque a mí no me gusta teorizar demasiado, soy un escritor de ficciones, pero sí me gusta que en mis novelas haya planos de ideas, discusión de conceptos y esa discusión a la que tú aludes, se plantea con la intervención de Darwin. Rugendas, como pintor romántico y como amante romántico, -que es su otra profesión porque es prácticamente un profesional del amor romántico-, piensa que la manera que tiene Darwin de enfocar el amor, científica y explicando que lo que nos mueve a amar es un engaño de la naturaleza que desea perpetuarse, va a cambiar nuestra percepción del amor y va a matar, probablemente, algunos de los aspectos más exaltados del amor. Yo no sé si eso ha llegado a ocurrir pero, evidentemente, no es lo mismo amar en el siglo XIX -antes de esa gran conciencia positivista sobre las funciones de selección natural del amor, considerando el amor como uno más de los mecanismos de selección natural de la especie-, que hacerlo después de eso. Tiene que, probablemente, haber producido cambios importantes, de los cuales estamos a medias conscientes porque vivimos en medio de ellos. Quizás esos cambios son tan importantes como la liberación femenina, que se suele citar como el gran pivote que habría cambiado nuestra noción de lo erótico en el último medio siglo.
Ahora que hablás de la liberación femenina, me interesa la construcción del personaje de Carmen. Es una mujer muy de avanzada para el imaginario que tenemos de su época. Quisiera saber, ¿cómo construiste este personaje? ¿cómo construiste, realmente, esta Madame Bovary chilena?
Los elementos están, porque Arriagada, en quien baso el personaje, era una mujer extraordinaria. Aunque no estoy seguro de qué tan extraordinaria, mi sospecha es que habían muchas mujeres como ella, mujeres ilustradas, cultas, atrapadas en convenciones sociales muy estrechas pero, justamente, por lo estrechas es que las impulsaban a desear más, mucho más, a desear una libertad mayor. Debe haber habido muchas de ellas. Por otra parte, estas mujeres cultas leían mucho, estaban muy al día de la literatura europea y estaban leyendo la gran literatura romántica, la primera literatura del realismo romántico, leían a Stendhal, leían también a George Sand. La Carmen Arriagada real leyó muy tempranamente Lélia, la novela fundamental de George Sand, en la cual Sand hace el retrato de una mujer frustrada sexualmente. Así que yo creo que, una vez más, nosotros con el beneficio de la altura momentánea del presente en el que nos encontramos, miramos un poco desde lo alto a aquella gente.
Creo que esta gente era, desde luego, tan sensible como nosotros, o más; tan inteligente como nosotros o más; simplemente con otras circunstancias históricas. Carmen no es una adelantada a su época, es hija de su época, pero es rebelde, tiene mucho carácter, mucha personalidad y tiene, en la novela, una forma de emanciparse, fundamental en la estructura narrativa -esto a mí me importa mucho destacarlo, porque todo esto no es un ensayo o un tratado, sino una construcción imaginaria-. Ella es la narradora, ella escoge narrar la historia de una determinada manera, es una manera bastante elíptica que refleja un poco su propia posición oblicua en su sociedad. Narra tratando de imaginar lo que su amante vio en ella. Pero también eso le permite tomar distancia del amante, ridiculizar los excesos del amante romántico desde el comienzo, desde las primeras páginas de la novela. Y probablemente -y digo probablemente porque el autor no es dueño de la novela sino, finalmente, un intérprete más una vez que está publicada-, probablemente Carmen sea la autora de la historia, lo cual es distinto a ser narradora; es decir, la creadora de la historia. Hay un par de pistas abiertas que dejé en la novela y que no sería capaz, ni tampoco quisiera, resolver. Pero hay pistas que nos estarían indicando que Carmen hizo algo más que simplemente narrar de esta manera oblicua, la historia que recuerda, pero que también lo inventó, para tener el amor que ella querría haber tenido.
El otro personaje central es Darwin; funciona como contracara de todo el romanticismo de Rugendas. Sería como el contrapeso aliado, porque terminan compensándose uno con otro. Me interesa esta oposición entre estos dos paradigmas, que son el cientificista y el romántico, y me interesa la figura de Carmen como mediadora de ambos.
El romanticismo es una reacción contra la ilustración, contra los excesos de la ilustración, de la razón que iba a iluminarlo todo, a aclararlo todo, y finalmente terminó en baños de sangre o en tremendas contradicciones. Entonces viene el momento del romanticismo como reacción a eso. El romanticismo vive un momento fulgurante, que es rápidamente amenazado y luego abrumado por el positivismo científico, una nueva forma de ilustración, mucho más poderosa en realidad porque la primera es muy teórica, muy filosófica; esta segunda es científica y acude a demostraciones de todo y se alía con la técnica, y en eso estamos hasta el día de hoy. En efecto, el pintor romántico y el científico; casi parece mecánico esto y yo quizás no habría sido capaz de inventar esa oposición en una novela si no fuera porque efectivamente coincidieron en Chile, en 1834, en el mismo mes de Julio y durante varios meses más y, Rugendas estaba enamorado de esta otra mujer. Me pareció entonces que Darwin podía jugar en la historia un papel importante, romper el triángulo amoroso, esa construcción tan cliché para una novela de amor, para una novela erótica. Al introducir a un cuarto personaje esto produce una anomalía interesante, me parece a mí. Pero además produce esta oposición de visiones respecto al amor. Y tú dices muy bien: Carmen es más sensata que ambos, es romántica, pero también tiene una mirada objetiva, más valiente en el fondo que la de Rugendas para aceptar el componente material del amor.
Me interesaba esta contraposición de paradigmas porque, en los últimos años, estuvimos organizando desde Evaristo Cultural el Encuentro Internacional de Literatura Fantástica y, en cierto modo, muchos elementos del género fantástico surgen como respuesta o como síntoma de los excesos del racionalismo…
¡Dos elementos que están en la novela también! Me alegra mucho encontrarme con alguien a quien le interese ese aspecto, porque en la novela eso está representado en un momento que ha sido el más polémico de esta historia. Para ciertos lectores, la novela está contada en un plano realista, romántico exaltado pero realista, hasta un cierto vértice o cumbre que coincide con la cumbre del Aconcagua, en donde hay toda una escena onírica o fantástica que, o bien es producto de una alucinación provocada por unas drogas, con lo cual se mantiene en el plano realista, o bien -cosa que se sugiere en la novela-, es una especie de visitación fantasmática.
Mario Vargas Llosa, por ejemplo, escribió un artículo sobre este libro, muy elogioso. Solo hace un pero y dice que, en ese momento, la novela se desliza a lo inverosímil.
“–¡Qué bueno!”, digo yo, porque eso era parte del espíritu romántico, a los escritores góticos, como Mary Shelley, les encantaban estos corrimientos a lo inverosímil.
También llevamos adelante Rastros, el Observatorio Hispanoamericano de Literatura Negra y Criminal, y consideramos este género como un vehículo efectivo de ciertas ansiedades sociales –conscientes o no en los escritores y en los lectores-, en tanto que, cuando se piensa el crimen, se está pensando, aunque más no sea tangencialmente, en el derecho y, por lo tanto, en la construcción imaginaria de la sociedad. Si bien vos nunca te metiste de lleno con este género, tu novela de mayor exposición fuera de tu país –El desierto-, toma algunos de sus elementos. Se trata de una novela que habla del período de anomia más trascendente de las últimas décadas en tu país, y tenés formación de abogado, entonces me interesaba hablar de esto.
Es un tema enorme si esta novela, de la que hablábamos antes, es una novela que tiene un plano de ideas. Bueno, El Desierto es una novela filosófica, francamente. De hecho, la protagonista es una jueza que deja de serlo porque se tiene que exiliar de Chile y se va a Berlín, donde estudia filosofía y trata de reflexionar filosóficamente, pero de un modo encarnado, sobre la gran tragedia de su país. Es difícil simplificar o sintetizar algo como eso, pero yo te diría que sí, que hay ahí una reflexión, no sobre la tensión entre ley y crimen, sino sobre otro aspecto que a mí me resultaba mucho más inquietante, la asociación entre la ley y el poder. Como la ley, con aspiración de justicia desde luego, requiere del poder para ser ley pero, en la medida en que se asocia al poder, se desnaturaliza y es naturalmente la parte débil de esa pareja. Aun cuando crea ser soberana, cuando crea ser árbitro, es en realidad el poder la cara oscura del derecho, la cual tiene el control y tiende constantemente a excederse, a romper la ley, a desbordarla, a desconocerla, siendo pareja necesaria de la ley. No hay ley sin la posibilidad de coacción.
¿Vos pensás que este es un fenómeno planetario o que se acentúa en sociedades como las nuestras?
No, es un fenómeno humano, sin duda. Y lo que ocurre es que, cada vez que una sociedad se ve enfrentada a una situación extrema, se hacen más evidentes esas tensiones. En situaciones de normalidad pasan un poco desapercibidas o se desplazan, por ejemplo, a lo criminal; son aquellas personas, que deciden desafiar a la ley, las que ponen a prueba estas convenciones. Pero cada vez que una sociedad se aproxima, en su conjunto, a una situación de gran tensión, a una guerra civil o cosas similares, aflora esto.
En Almuerzo de vampiros retomás el tema de los años de dictadura en Chile. Las dictaduras en América están muy presentes en todas nuestras literaturas. ¿Se trata de la construcción de una memoria o del fracaso en esta construcción?
Mira, yo tengo otra percepción, quizás más simplona que la que haces tú. Creo que son temas que ofrecen muchas oportunidades dramáticas, es el oportunismo del escritor, que anda buscando ocasiones dramáticas que novelar, en las cuales pueda, justamente, poner a sus personajes en situaciones extremas que revelen más sobre ellos mismos. Y claro, estos períodos de dictadura son lo más cercano que tenemos a una guerra. En España, donde viví varios años, parece asombroso que ya no la segunda generación, sino la tercera y la cuarta, de escritores siguen -no todos naturalmente, pero muchos- remitiéndose a la guerra civil y a sus consecuencias de hace setenta años, para novelar. Son oportunidades dramáticas espléndidas. Creo que eso en parte explica que sigamos remitiendo a ellos.
Por otro lado, creo que no se puede construir bien la memoria, la memoria es un relato, la historia es un relato. Un relato en el que, más o menos, nos ponemos de acuerdo, pero que siempre tendrá disidentes -y está muy bien que así sea-. No podemos ponernos de acuerdo ni siquiera sobre la memoria personal, no hay una historia objetiva de nosotros mismos que equivalga al registro científico de la experiencia vital, menos aún puede haberlo sobre la sociedad. Y creo que es sano. Al contrario, no me parece tan sano querer tener versiones únicas sobre lo que fue el pasado, de allí surge una tensión que pueden generar nuevas rupturas. La discusión está bien y la novela, por eso, es legítima en este esfuerzo por hacer memoria, porque entre todas las posibilidades de la memoria, que van desde la historia que se quiere fidedigna, hasta el testimonio más subjetivo, cabe completamente en la novela si entendemos que son todas versiones del pasado, no verdades únicas excluyentes de las demás.
Como narrador, ¿cómo abordás en tu obra el trinomio lenguaje- trama- argumento?
Primero que nada, para mí son indisociables, es decir, no puedo darle preferencia al argumento sobre el lenguaje, porque sentiría que no estoy haciendo el tipo de literatura que a mí me interesa, que es una literatura artística. A mí me gusta llamarla así. Una literatura con un contenido, pero también con una forma estética definida. Ahora, en mi caso particular, eso significa que yo busco la forma apropiada para el contenido que voy a tratar y esa forma es diferente. Lo que incluso implica que mi lenguaje debe cambiar, no sólo la perspectiva desde la cual lo uso, sino que la textura misma de ese lenguaje. Eso me generó problemas porque me demoraba mucho en mis novelas, en parte debido a eso, a la búsqueda de un lenguaje apropiado, un estilo que identifique a cada una de ellas. A veces envidio a los escritores que encuentran una voz, se montan a ella como a un caballo domado y con ese caballo se van a visitar todas las historias. A mí me resulta, no aburrido de leer, porque puede ser muy eficiente, sino aburrido como experiencia vital de escritor. Las veces que he intentado escribir con el mismo estilo de una novela anterior, porque me quedó bien y fue difícil conseguirlo, me aburro muchísimo. Necesito explorar no sólo una historia nueva, sino una forma nueva.
Eso me lleva a preguntarte, ¿Cómo encaraste la reconstrucción de época en Si te vieras con mis ojos? Porque hay un juego entre un lenguaje decimonónico y una estructura narrativa moderna, con buen manejo de los tiempos y de las voces.
Yo procedo de una manera más o menos instintiva, la verdad. Nunca había escrito una novela de trasfondo histórico. Esta no es una novela histórica; me puse a leer sobre el período, me fasciné mucho, me gustó mucho… Pasé, más o menos, veinte años tomando notas, así que es evidente que se filtró algo; de esa manera que se producen las capas freáticas, va pasando el agua, decantando. Algo de ese lenguaje del pasado se fue filtrando en mi lenguaje contemporáneo y es lo que termina apareciendo en la novela, pero no es algo que yo me proponga de una manera deliberada, consciente. Es el fruto de haber leído mucho sobre ese tiempo.
¿La idea de la novela surge antes que algunas de tus otras obras?
Si, a mediados de los noventa quería escribir una historia de amor y buscaba el ángulo; contemporáneo, no contemporáneo, daba lo mismo. El problema era expresar algo que yo tenía, el drama amoroso que yo quería contar. Le conté esto a mi madre y ella me dijo: Mira, hay una gran historia de amor vacante en la historia chilena para una novela, la historia de amor de Rugendas con Carmen Arriagada. Me regaló la biografía de Rugendas, que había estado en la biblioteca de mi casa siempre, yo la había visto ahí, pero no la había leído hasta ese momento. Entonces supe que ese podía ser el vaso en el cual vertir lo que yo quería contar. Pero luego me pasé veinte años haciendo otras cosas, escribiendo otras cosas y, además, pensando cómo podía hacer de esto una novela que no fuera histórica, que no fuera una novela rosa, que no fuera un cliché del triángulo amoroso… Finalmente creo que logré escaparme de esas trampas. Habré caído en otras seguramente, pero al menos de alguna de esas logré huir.
Hablemos del clima y de la atmósfera en tus narraciones. ¿Cómo los manejás, cómo los construís, cómo los encarás?
Lo que te puedo decir sobre eso, tomándolo bien literal, es que a mí me interesa mucho un recurso que no es nuevo, es tan antiguo como la literatura misma; es intentar que el clima, la atmósfera que rodea a una escena, sea expresiva de esa propia escena. Dicho del modo más elemental, bueno, hay pasiones en un cuarto, que el humo que se ha acumulado allí esté cargado de la posibilidad de un rayo. No puedo decirlo de otro modo menos metafórico, porque es así como lo intuyo. En el caso de la novela Si te vieras con mis ojos, yo diría que lo más difícil fue justamente construir un clima o una atmósfera que fuera el de la novela romántica pasional, que reflejara la pasión de estos personajes. Hay una escena en la que Rugendas después de una tremenda pelea con Carmen, para tranquilizarse, se va a pintar a lo alto de un cerro de Valparaíso y mira al horizonte y, en el horizonte hay un banco de nubes y él ve ahí, en ese banco de nubes, una ciudad o un continente helado, de témpanos, que se aproxima; siente que ese es el mundo del futuro, dice él. Ese es el clima, eso es la atmósfera, es decir, ver en el exterior imágenes de lo que estamos sintiendo. Yo creo que eso es muy realista porque así es como vemos el mundo, cuando estamos enojados lo vemos espantoso, cuando estamos deprimidos lo vemos sin esperanza.