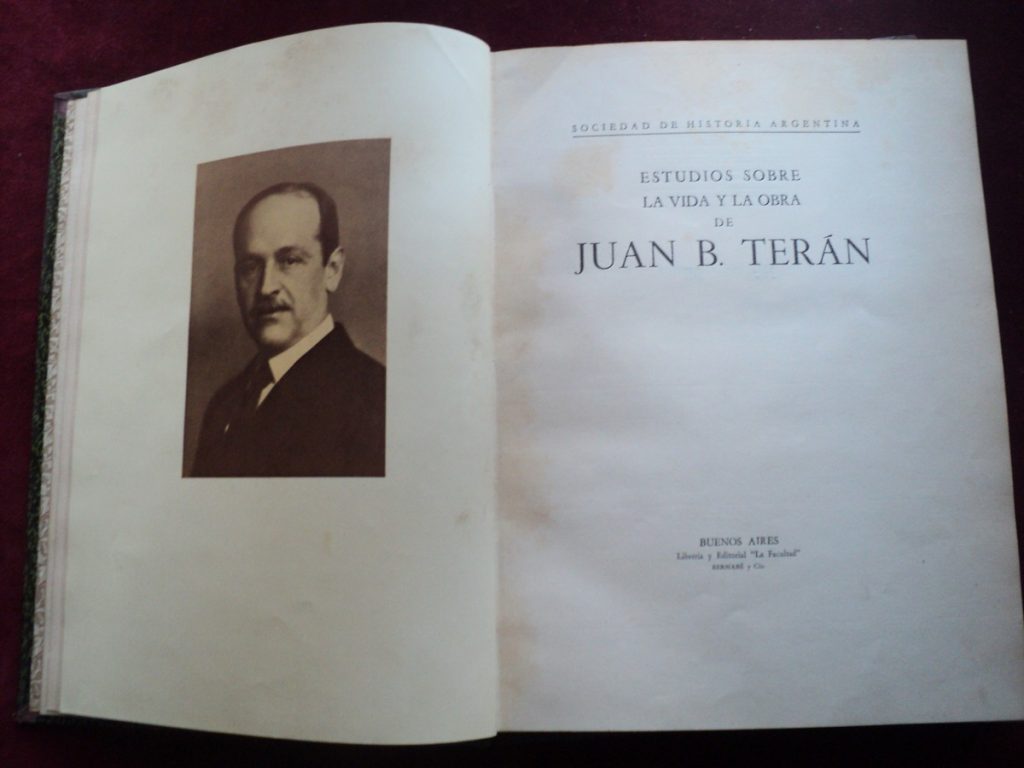LA FUNDACIÓN
De origen laico y en cuyas aulas se formaban en convivencia varones y mujeres desde 1892, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, sito en Libertad 555, fue el escogido por quince personas para reunirse el 31 de octubre de 1931 con el fin de formar una entidad cuyo objeto según consta en el acta fundacional será la investigación y exposición de nuestra historia, que denominaron Sociedad de Historia Argentina.
Los firmantes del acta de fundación, algunos de los cuales no estuvieron presentes ese día, fueron quince: Ricardo Rojas, Narciso Binayán, Rómulo Carbia, Juan Álvarez, Antonino Salvadores, Carlos Ibarguren, Sigfrido Radaelli, Miguel Solá, Rómulo Zabala, Benjamín Villegas Basavilbaso, Jorge Armando Seco, Juan Benjamín Terán, Carlos Alberto Pueyrredón, Ricardo de Lafuente Machain y Luis Roque Gondra.
A excepción de Radaelli, el benjamín del grupo de apenas 22 años, por entonces todos los demás eran personas mayores que ya tenían en su haber antecedentes como historiadores y en otros campos del saber, en la docencia y en la función pública; casi todos nacidos en suelo argentino, tenían sus ascendientes en tradicionales familias, algunas de ellas remontaban su presencia al período hispánico; salvo Binayán que era nacido en Chile, de ascendencia armenia y mapuche, aunque ya en 1927 se había naturalizado argentino.
Algunos de los primeros miembros de la Sociedad integraron las altas esferas del gobierno de la Concordancia, que presidieron Agustín P. Justo y Julio A. Roca (h), desde 1932 hasta 1938: Álvarez pasó de ser juez de la Cámara Federal de Rosario a Procurador General de la Nación, Pueyrredón fue electo diputado nacional por el Partido Demócrata Nacional (más conocido como Partido Conservador), Villegas Basavilbaso fue nombrado ministro de la intervención federal en San Juan y Terán miembro de la Corte Suprema de Justicia.
Digamos que por benjamín a Radaelli y a Binayán -por su capacidad para tejer redes de influencias- se les encomendó presentar para la siguiente reunión un proyecto de reglamento y un plan de trabajos. Por cuanto se constata en la documentación y publicaciones realizadas puede decirse que estos miembros fueron quienes en mayor medida materializaron las resoluciones adoptadas por la Sociedad. No es casual sino el motivo causal por el que la primera comisión directiva fue presidida por Binayán y Radaelli pro secretario de la segunda, pasando a ser secretario perpetuo a partir de la tercera renovación de autoridades.
En el homenaje que la Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos le dedicó en 1997 a Binayán a instancias de Josefa Sabor, dijo José Luis Trenti Rocamora: Binayán –junto con el siempre querido y recordado Sigfrido Radaelli- fueron factores decisivos en la fundación de la Sociedad de Historia Argentina. Esta afirmación puede suscribirse al pie sin dudar, Binayán no solamente fue su gestor principal sino que pensó en su fundación muchos años antes, en 1923 había reunido a un grupo de colegas con el propósito de crear una sociedad de estudios americanistas.
En cuanto al reglamento de la Sociedad, si bien el inicial data de 1931 sufrió varias modificaciones; al finalizar su mandato la primera comisión directiva, en 1933, se aprobaron nuevos estatutos, que volvieron a ser reformados en 1938. En la biblioteca de Armando Braun Menéndez se conservó hasta su fallecimiento en 1986 un ejemplar de los estatutos publicado en 1948, probablemente los que rigieron hasta la disolución de la sociedad.
Determinó estos cambios en el reglamento la necesidad de incorporar nuevas categorías de integrantes, para acercar colaboradores intelectuales y obtener apoyo económico, con lo cual se posibilitó sumar al proyecto original nuevas actividades. Con el tiempo a las categorías de socios de número y correspondientes se sumaron las de honorarios y adherentes.
LOS OBJETIVOS
Desde su comienzo la presencia en Buenos Aires de esta sociedad no pasó inadvertida, es más, fue vista por las otras dedicadas al mismo quehacer como competidora; en particular, de inmediato despertó resquemores en el seno de la Junta de Historia y Numismática Americana, aunque tres de sus socios a su vez ya integraban aquella: Rojas desde 1916, Villegas Basabilbaso desde 1926 y desde 1931 Mario Belgrano.
Sin perder tiempo Binayán marcó a su entender las diferencias a fin de tranquilizar a los integrantes de su similar, en carta remitida a Radaelli al día siguiente de constituida la Sociedad. El 1º de noviembre de 1931 desde Rosario le proveía los argumentos, con alguna pizca de ironía, diciéndole
No haremos una Sociedad de consagrados, sino de trabajadores, nuestros socios no lo serán por lo ya hecho, sino por lo que se puede esperar de ellos. La Sociedad de Historia Argentina será fundamentalmente un grupo de jóvenes que se ha reunido para el trabajo y que ha llamado a un grupo de mayores elegidos cuidadosamente entre las distintas tendencias mentales, sociales, históricas; por calidad espiritual y sus aptitudes de maestros. Con ellos -en cada una de nuestras reuniones- haremos sin quererlo una lección de metodología de la historia, nos entrenaremos para obras de alieno, crearemos un ambiente, una familia histórica, con valor de afecto mutuo y de entusiasmo por el trabajo, que centuplicará la eficacia del trabajo, de la labor de cada uno.
Si se coteja lo dicho por Binayán con la partida bautismal de las otras entidades dedicadas al quehacer historiográfico se advierte que, por lo menos en la intención, no difieren.
SUS MIEMBROS
Como en toda institución que se precie de plural, la sociedad buscó no descuidar el equilibrio ideológico; así, a la hora de las designaciones se incorporaron como miembros hispanistas e iberoamericanistas, católicos observantes y librepensadores, políticamente los hubo conservadores, radicales y hasta un defensor del carlismo monárquico español.
Los fundamentos de las renuncias de los miembros de número que se fueron dando no evidenciaban que fueran consecuencia de disidencias o de algún enfrentamiento, ni mucho menos, siempre mantuvieron las formalidades y en las informaciones que suministró la Sociedad no se encuentra otra razón que compromisos personales, impidiendo estos cumplir con las obligaciones estatutarias.
Por renuncias de unos y fallecimientos de otros fueron designados posteriormente: Juan Alfonso Carrizo, Hernán Félix Gómez, Abel Cháneton, Jorge Furt, Alejo González Garaño, Héctor Ratto, Diego Luis Molinari, Ernesto Celesia, Guillermo Furlong, Leopoldo Ornstein, Francisco de Aparicio, Julio Aramburu, Armando Braun Menéndez, Ricardo Caillet-Bois, Carlos Roberts, Héctor Quesada, Teodoro Caillet-Bois, Ricardo Zorraquín Becú, Ángel Acuña, José Luis Busaniche, Guillermo Mooree, Mario Belgrano, Teodoro Becú, Roberto Leviller, Edmundo Wernicke, Alfredo Villegas y Juan Monferini.
LAS SEDES
Aunque nunca contó con local propio, desde su fundación y hasta el mes de julio de 1936 esta Sociedad funcionó en una dependencia del Instituto de Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ubicado en Reconquista 575. Pasó luego a un escritorio de la Diagonal Roque Sáenz Peña 615 y de ahí se trasladó, en diciembre de 1938, a la calle Rivadavia 578. Pero no sería ese su asiento definitivo, en abril de 1943 se mudó a Paraguay 577, un departamento del primer piso a la calle y con línea telefónica, que figura en el folleto con los últimos estatutos impreso en 1948.
Hay un párrafo del librero Luis Lacueva, en su texto sobre las librerías y otros famosos negocios de la calle Florida, vinculado a los últimos años de la Sociedad; cuando esta se mudó a la calle Paraguay, el lugar preferido por sus miembros y allegados para hacer alguna antesala o echar un párrafo era un café cercano, y así lo recuerda:
En Florida y Paraguay aún está el Florida Garden frecuentado por los historiadores de la Sociedad de Historia Argentina, que estaba enfrente, y donde Sigfrido Radaelli -tan querido por todos- se instalaba
SU BIBLIOTECA
Para conformar la biblioteca de la sociedad y ponerla a disposición de cualquier interesado que solicitara su acceso, los socios fueron aportando publicaciones propias y de terceros, pero el proyecto pudo concretarse recién con la donación en 1933 de una parte de la biblioteca personal de Juan Agustín García.
La colección de García estaba compuesta por varios millares de piezas selectas sobre derecho, filosofía, psicología, sociología, ciencias de la educación e historia. El 1º de febrero de ese año su hijo García Estrada ofreció por nota a la Sociedad todos los libros y documentos sobre temas históricos del recordado autor de La ciudad indiana.
Para obtener la incorporación de más publicaciones la Sociedad estableció una suerte de canje, mediante el cual invitaban a los autores, nacionales y extranjeros, a enviar sus trabajos editados y a cambio se daría a conocer una noticia de estos en el órgano de difusión de la Sociedad; también como reciprocidad por la remisión de publicaciones institucionales hubo una sección permanente en el Anuario con reseñas de actividades de las dedicadas a los estudios históricos existentes en el país.
La concurrencia de consultantes y lectores se atendía de lunes a viernes en el horario de 16 a 19 horas.
Una idea de las piezas que iba recibiendo la biblioteca de la Sociedad la dan dos de las secciones del Anuario, su principal órgano de difusión: la que contenía los libros y folletos sobre historia argentina y americana en general, aparecidos tanto en el país como en el extranjero, y la de artículos sobre los mismos temas, publicados en diarios y revistas argentinas.
La Sociedad recibió en el mes de agosto de 1943, por intermedio de la Sección de Cooperación Intelectual del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, una colección de publicaciones sobre la historia brasileña con la cual formó una sección especial.
SESIONES Y CONFERENCIAS
La Sociedad realizaba sesiones privadas, que llamaban sesiones científicas, para escuchar la lectura de trabajos realizados por autores argentinos o extranjeros invitados, estos particularmente de países hispanoamericanos. Podían concurrir los miembros y también los socios adherentes; se efectuaban en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza o en el edificio de la Sociedad Científica Argentina, de la Avenida Santa Fe entre Libertad y Cerrito. En sus últimos años la Sociedad incluyó además su local para la realización de estos encuentros.
La primera de estas sesiones tuvo lugar el 23 de mayo de 1932 y desde esta fecha hasta 1939 sumaron un total de sesenta, la nómina de estos trabajos, en su mayoría leídos, y sus autores aparecen publicados en las primeras cuatro entregas del Boletín; en el Anuario además se reprodujeron los textos de las exposiciones.
Las conferencias radiofónicas, para conocimiento del público en general, fueron propaladas a través de LRA Radio del Estado, espacio otorgado por la entonces Dirección de Correos y Telégrafos; se iniciaron en 1939 y la primera se efectuó el 10 de octubre. Una selección de estas piezas se incluyó en algunas páginas del Anuario.
Tanto las sesiones como las conferencias eran anunciadas en la columna que los grandes diarios capitalinos La Nación y La Prensa disponían para estas actividades. Por la importancia del expositor o bien por el tema tratado en algunas oportunidades se les publicaba a posteriori una noticia.
REUNIONES DE CAMARADERÍA
En una disertación ofrecida por Julián Cáceres Freyre en la exclusiva Sociedad de Bibliófilos Argentinos, recordó que además de las reuniones formales, los socios se reunían mensualmente, los sábados, en un cordial almuerzo que se servía en el Hotel Continental, en Diagonal Norte y Maipú.
Proyectado por el arquitecto Alejandro Bustillo el Hotel Continental se inauguró en 1928 y durante años fue uno de los lugares escogidos para reuniones selectas. Durante su existencia la Sociedad alternó almuerzos y comidas en ese hotel; en algunas de estas reuniones se realizaban celebraciones para agasajar a algún miembro o invitado, que había recibido una designación o premio; en varias oportunidades fueron recibidos historiadores de otros países.
Otro de los lugares frecuentados por los integrantes de la sociedad para sus reuniones de camaradería fue nada menos que el por entonces llamado imperio de la elegancia, me refiero a la Casa Harrods, símbolo porteño de la belle époque, construido sobre las calles Florida, Córdoba y Paraguay; estos encuentros se realizaban en los altos del edificio, en el Tea Room.
VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES Y CON EL GOBIERNO
Puede verse en el funcionamiento de la Sociedad de Historia Argentina no sin cierto grado de acierto interés por rivalizar con la Junta de Historia y Numismática Americana, en cuanto a su participación en actividades interinstitucionales y oficiales, procurándose el rol de asesora en su disciplina de los poderes públicos.
Como todas estas actividades de la Sociedad fueron registradas en las sucesivas entregas del Anuario, del espigado efectuado en su páginas se constata una disminución de las mismas, preferentemente a partir de finalizada la década del 30.
A fines de 1932, Binayán y Carbia concurren al XXV Congreso Internacional de Americanistas; en mayo de 1937 Ratto y también Binayán van al I Congreso de Historia de Cuyo, celebrado en Mendoza; con motivo del centenario de la muerte de Estanislao López la Junta de Estudios Históricos de Santa Fe organizó unas jornadas en que participaron Ornstein y Radaelli; otro de los miembros asiste al acto de homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en San Juan, organizado por la junta de estudios históricos provincial.
Ratto, González Garaño, Radaelli y Secco se trasladan a Córdoba en octubre de 1941 para participar del Congreso de Historia del Norte y Centro del país.
Varios miembros concurren el 27 de junio de 1938 al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para entregarle a su titular, Jorge Eduardo Coll, una propuesta de homenaje nacional a Paul Groussac, consistente en la edición de todas sus obras.
Con fecha 25 de agosto de 1939 le remiten una nota al intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Arturo Goyeneche, solicitándole se dé el nombre de Juan Agustín García a una calle. También en ese año se suman al pedido de la Sociedad Argentina de Antropología formulado ante el Consejo Deliberante, de la ciudad de Buenos Aires, en el sentido de designar una calle con el nombre de Juan B. Ambrosetti.
En la segunda entrega del Anuario, correspondiente al decurso de 1940, abren la sección Digesto histórico solamente para reproducir estos documentos oficiales: ley de creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos; Reglamento de la Comisión; Reglamento Interno de la Comisión; el Reglamento Interno de los Museos Históricos, que quedaban bajo jurisdicción de dicha Comisión; y decreto del Poder Ejecutivo nombrando una comisión para que estudie y determine la forma, color y la distribución de atributos de la bandera y el escudo nacionales.
El anteproyecto de ley sobre la creación de la Comisión Nacional de Archivo Históricos y sus fundamentos fue dado a publicidad en el tercer número del Anuario, que recoge las actividades de la Sociedad durante el año 1941.
Por el hallazgo de galerías subterráneas, que se suponía pertenecieron a los almacenes de la Real Aduana, situadas en la antigua fortaleza demolida, solicitaron en marzo de 1942 al Ministro de Justicia e Instrucción Pública que se diera conocimiento del mismo a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
La última gestión de la que se tiene noticias es la registrada ante la Comisión Nacional de Cultura y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en junio de 1943, para manifestar su opinión contraria al descuento que se les practican a las sumas asignadas para los premiados en las distintas actividades culturales.
Cabe aclarar que el socio Carlos Alberto Pueyrredón había sido designado intendente de la Ciudad de Buenos Aires el 6 de diciembre de 1940 y ejerció esta función hasta el 11 de junio de 1943.
PUBLICACIONES UNITARIAS
La Sociedad también encaró la publicación no periódica o unitaria de trabajos, se trata de una serie de folletos y otra de libros, en las que fueron incluidos a autores consagrados y otros en ciernes; el breve catálogo de estas ediciones muestra la diversidad temática.
La serie de folletos se inició en 1933 con Precursores de Colón. Las perlas agri y las representaciones sobre tejidos arcaicos, como prueba del descubrimiento de América antes de Colón, un impreso de 16 páginas del cual es autor Arthur Posnansky.
En 1936 comenzaron a editarse trabajos de mayor extensión en la serie denominada Biblioteca de la Sociedad de Historia Argentina, siendo el primero de estos el libro de Juan Álvarez Las guerras civiles argentinas y el problema de Buenos Aires en la República, un volumen de 320 páginas.
Sin integrar una serie, en 1939 se publicó un libro ómnibus con Estudios sobre la vida y la obra de Juan B. Terán, con un total de 352 páginas.
Otras dos iniciativas editoriales no se concretaron: la colección de documentos selectos relativos a nuestra historia en varios tomos, de los cuales el primero debía incluir las memorias de los virreyes, organizado por Radaelli, y el segundo, que sería de homenaje a Juan Agustín García; y los tres tomos de documentos de la época de Juan Manuel de Rosas, cuya compilación fue encomendada a Terán, Lafuente Machain y Cháneton.
También hubo algunas ediciones para bibliófilos. No se trata de ediciones exclusivas sino tiradas especiales de algunas de sus publicaciones, impresas sobre papel de hilo de muy buena calidad -el denominado antique vergé– fabricado en Holanda, con filigrana de la Sociedad de Historia Argentina.
La reducida cantidad de ejemplares que se tiraba estaba relacionada con el número de quienes se suscribían, fueran estos miembros de la Sociedad o solo bibliófilos; a manera de ex libris el nombre de cada uno de estos se imprimía en el que se le entregaba.
ADMINISTRACIÓN DE LAS PUBLICACIONES
En la segunda entrega del Anuario se dice que los primeros dos administradores de las ediciones de la asociación fueron Hachette y luego Bernabé y Cía. Desde 1939 y hasta el mes de abril de 1942 se encargó la librería y galería de arte de Domingo Juan Ramón Viau y exhibía las publicaciones en su local de Florida 530; en adelante esa actividad y la distribución de ejemplares en el país y en el exterior quedaron en manos de la Editorial Losada S.A.
La librería de Viau, a la cual se asociaron los hermanos Ramón y Antonio Santamarina, era un espacio cultural, más dedicado a obras de arte y subastas; en tanto la editorial y librería del español republicano Gonzalo Losada se orientó a la industria y distribución de libros.
Un indicio de la difusión y, en alguna medida, trascendencia que alcanzaron las publicaciones de la Sociedad, particularmente su Anuario, nos lo da la nómina de sus miembros correspondientes y socios adherentes en el interior y en el exterior del país, de la cual se puede colegir que llegaban a núcleos de interesados en las provincias de Santa Fe, Corrientes, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, Tucumán y Salta; en América a Paraguay, Estados Unidos, México, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Cuba y Venezuela; y en Europa a Portugal, España, Francia, Alemania y Suiza.
EL BOLETÍN
En el curso del año 1936 los miembros decidieron dar cuenta de sus actividades mediante una publicación, el boletín con pocas páginas y en papel standard, las dos primeras entregas fueron de cuatro páginas cada una y luego de ocho. Hay referencias secundarias de cuatro números de estos: el 1º apareció en octubre de ese año, el 2º en abril y el 3º en noviembre, de 1938 y el 4º en junio de 1939.
EL ANUARIO
El 6 de noviembre de 1939 Abel Cháneton, en su carácter de presidente de la Sociedad, se dirigió al titular del Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires para poner en su conocimiento que la institución tenía el propósito de editar una revista de 700 a 800 páginas, con artículos originales, sección documental, crónica bibliográfica, etc., con el fin de proporcionar la visión lo más completa posible del estado de los estudios históricos argentinos en cada año a que el mismo se refiera.
Como la Sociedad carecía de los fondos necesarios y el costo de la impresión de cada número era entonces de 5.000 pesos, Cháneton le pidió al presidente del Banco Municipal como colaboración el monto necesario para cubrir el total de los gastos. Después que le hicieron llegar el plan completo del anuario, el Banco Municipal por resolución acordó el subsidio para las dos primeras entregas. (Una tirada económica de 1.500 ejemplares, con 830 páginas en rústica, hoy día ronda en un mínimo de $300.000 solamente de impresión, sin tener en cuenta que los trabajos de composición, que por entonces eran muy costosos.)
Para su edición se utilizaron de manera alternada los servicios de los talleres gráficos Impresiones López, Amorrortu y el de Baiocco y Cía.
En los dos primeros números quedaron definidos los objetivos que pretendía lograr la Sociedad con la publicación del Anuario: en tanto vehículo institucional de difusión ser órgano independiente, ofrecer una publicación que reflejara el creciente interés que se advertía en nuestro país por los estudios históricos; brindar a los investigadores las páginas para sus trabajos y aportar con estos un nuevo caudal de información; servir como cátedra que sin imponer guiase y sin presionar orientase; hacer un instrumento que ampliando el horizonte de lo nacional sirviera también a la historia americana.
Este Anuario tendrá semejanzas con los propósitos de sus dos contemporáneos y preexistentes en la materia, el Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y el de la Junta de Historia y Numismática Americana (después Academia Nacional de la Historia).
Inicialmente el Anuario quedó a cargo de una conducción colegiada, integrada por Cháneton, De Aparicio, Braun Menéndez, Caillet-Bois, Ratto, Zorraquín Becú y Radaelli, pero al poco tiempo designaron director a Cháneton y en el comité de redacción quedaron los demás; después sumaron la presencia de Belgrano, González Garaño, Lafuente Machain e incluyeron al norteamericano Lewis Hanke y con posterioridad al uruguayo Juan Ernesto Pivel Devoto.
Además de las colaboraciones de Hanke y Pivel Devoto, como miembros del comité de redacción y autores de trabajos, el Anuario sumó textos de los venezolanos Jesús Antonio Cova y Vicente Dávila, del paraguayo Efraín Cardozo y del uruguayo José Pereyra Rodríguez, del peruano Jorge Basadre y de los norteamericanos Samuel Eliot Morrison y Miron Burgin.
Cháneton permaneció como director durante la segunda y tercera entrega, pero a raíz de su fallecimiento fue reemplazado en la función por Ratto para la cuarta y quinta edición. Por el anuncio que aparece en la parte interior de la contratapa de los estatutos de 1938 se sabe que preparaban una sexta a cargo de Binayán pero quedó nonata.
LAS SECCIONES
El Anuario, además de los artículos, en todas sus entregas mantuvo fijas gran parte de sus secciones. Inició la primera en 1939 con Fuentes para el estudio de la historia argentina y americana, con reseñas documentales sobre esas ediciones; la transcripción de Documentos varios; reproducción de Libros inéditos de viaje relativos al Río de la Plata; traducción y notas a una selección de artículos de Periódicos; compilaciones de Índices documentales; Analectas; Rectificaciones; textos de las Comunicaciones y conferencias; Reseñas de las instituciones dedicadas a los estudios históricos existentes en el país; Crónica de la Sociedad de Historia Argentina; y Bibliografía. Este número de 829 páginas se terminó de imprimir el 12 de octubre de 1940.
Solo una fue la sección sustituida en la entrega correspondiente a 1940, que se terminó de imprimir el 25 de noviembre de 1941; en el cotejo con el índice de contenido anterior se verifica como ausente Índices documentales, pero se agregaron el Epistolario, la Bibliografía retrospectiva y el Digesto histórico. El total de páginas de este segundo número es de 827.
Una notable disminución de páginas presenta la tercera entrega, correspondiente a 1941, el total es de 661, aunque en esta oportunidad no se extendió el tiempo de impresión, apareció el 3 de diciembre de 1942. Aquí se constata una nueva sección: Historia jurídica.
El 31 de diciembre de 1943 se terminó de imprimir la cuarta entrega, sin la dirección de Cháneton, fallecido el 13 de febrero de ese mismo año. Cháneton fue una persona querida y escuchada en diversos ambientes; Enrique Santos Discépolo lo menciona por su nombre de pila en el tango Cafetín de Buenos Aires.
Me diste en oro un puñado de amigos,
Que son los mismos que alientan mis horas,
José, el de la quimera…
Marcial, que aún cree y espera…
Y el flaco Abel que se nos fue
Pero aún me guía…
Parte de esta entrega está dedicada al recuerdo del director muerto, el resto conserva la estructura inicial; alcanzó un total de 514 páginas.
Considerando la regularidad mantenida desde la aparición del Anuario, recién el 5 de noviembre de 1947 -es decir con atraso- apareció la quinta entrega; a pesar de las grandes dificultades de todo orden que ha sido necesario vencer la Sociedad de Historia Argentina manifestó en la página de advertencia que no ha querido interrumpir la aparición de su Anuario.
Por aquellos años era de práctica entregar a cada colaborador de publicaciones académicas o universitarias una cantidad -por lo general reducida- de separatas con el trabajo del que era autor. Otros autores prefirieron utilizar el mismo plomo del Anuario y costearse un sobretiro con paginación y portada independientes.
COMENTARIOS CRÍTICOS
La prensa de entonces recibió con beneplácito la aparición de este Anuario, al que conceptuaron de innegable interés para los estudiosos; sobre los trabajos incluidos el diario de los Mitre dijo que lo integran inéditos, originales y muchos de ellos de extremado interés científico.
El matutino de los Paz opinó que por sus aportes documentales, sus trabajos de investigación, sus contribuciones bibliográficas y críticas, sus páginas de información, todo su material, en fin, cuidadosamente valorado y cernido, hacen de él una publicación cuyo espíritu honra a la cultura argentina y cuya aparición debiera estar ampliamente asegurada.
Cuando vio la luz el segundo número del Anuario se hizo eco de él y sobre las actividades de la institución editora el historiador norteamericano Clarence Henry Haring, de la Universidad de Harvard. De su extenso comentario estos son dos de los párrafos:
Este Anuario viene a sumarse a las publicaciones históricas que periódicamente aparecen en Argentina. En ningún otro país de la América son más numerosos los devotos de Clío, y más alto el nivel de sus investigadores. Uno de sus más importantes centros de actividad es la Sociedad de Historia Argentina.
[… ] Los artículos originales mantienen su alto nivel en interés e importancia, y resultaría difícil querer destacar cualquiera de ellos.
LOS AUSPICIANTES
Para los gastos de edición la Sociedad contó con algunos auspicios que favorecieron esta actividad; en oportunidades se dio como pago por publicidad, como ocurrió con LU4 Radio Comodoro Rivadavia, LU12 Radio Río Gallegos, Unión Telefónica, la tabacalera Nobleza Piccardo, YPF, Artes Gráficas Amorrortu, Importadora y Exportadora de la Patagonia S.A. (obtenido gracias a los buenos oficios de Armando Braun Menéndez), Hotel Continental; el Banco de la Nación optó por contribuir a cambio de publicidad solapada. Y comprando ejemplares lo hicieron la Escuela de Guerra Naval, la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, el Consejo Nacional de Educación, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión de Turismo de San Luis y la Comisión Provincial de Cultura de Córdoba.
Párrafo aparte merece la relación de esta sociedad con Agustín P. Justo, por esos años Presidente de la Nación. En 1937 la asociación lo nombró miembro de honor en mérito al auspicio que desde su cargo había dispensado a los estudios históricos del país, y como reconocimiento al apoyo especial prestado a la Sociedad.
Lo logrado en este aspecto muestra que la Sociedad mantuvo permanentemente estrechos vínculos con el poder político.
GLOSA A LA BIBLIOGRAFÍA
El primer trabajo dedicado a la Sociedad de Historia Argentina del cual tuve noticias pertenece a María Silvia Leoni de Rosciani, y fue preparado para integrar el primero de los dos volúmenes que la Academia Nacional de la Historia dedicó a la Junta de Historia y Numismática Americana y el movimiento historiográfico, desde 1893 a 1938. Es un estudio ameno que, en su extensión, desborda de información útil.
En cuanto al indizado del Anuario, se tienen noticias de uno, que fue preparado en fichas por el Instituto Bibliográfico “Antonio Zinny”, durante la dirección de Jorge Bohdziewicz; también Ernesto Maeder tenía en preparación un trabajo similar en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Como ninguno de estos dos trabajos se publicó, José María Mariluz Urquijo le propuso a Trenti Rocamora que lo realizara su Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos y este se lo encomendó a Raúl Escandar y Laura Pérez Diatto. En 1997 apareció editado en la Serie Estudios, de este modo es fácilmente recuperar el contenido total del Anuario gracias a los diversos índices que lo integran.
Para conocer una evaluación de los actuales críticos especializados en historia de la historiografía consulté a Antonio Caponnetto y Alejandro Cattaruzza, de ideologías diametralmente opuestas, sobre sus opiniones respecto al aporte de la Sociedad de Historia Argentina y particularmente sobre el Anuario.
Caponnetto en su voluminosa obra Los críticos del revisionismo histórico solamente tomó en consideración el contenido del artículo de Zorraquín Becú Rosas y las actuales tendencias históricas, donde el autor aborda las razones del auge del revisionismo histórico frente a una historia que oculta hechos y modifica circunstancias, y llega a tales extremos su dogmatismo que no admite la libre investigación ni la interpretación heterodoxa de los acontecimientos.
En cambio Cattaruzza se ocupó extensamente tanto de la Sociedad de Historia Argentina, en el campo historiográfico nacional, como particularmente del contenido del Anuario. Probablemente su estudio inicial date de 1997, cuando fue redactado para presentarlo en las VI Jornadas Interescuelas, realizadas los días 17 y 18 de septiembre, pero lo esencial de su contenido apareció recién en uno de los capítulos del libro Política de la historia. Argentina 1860 – 1960 que en colaboración se editó en el año 2003.