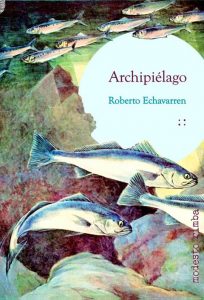ARCHIPIÉLAGO o el fervor por las relaciones contingentes en las novelas
“Lo que despertaba mi curiosidad, ¿no estaba en ninguna parte? Estaba en un lugar, pero en ese lugar no estaba yo”, dice Roberto Echavarren casi en el comienzo de Archipiélago. En esa formulación se cifra el tipo de descolocación, el impulso a la deriva, que hacia el final del libro se condensará en la expresión “topología dinámica”. Topología: fijación de lugares; pero dinámica, es decir, inestable y móvil, irregular y cambiante. De una isla, porque es isla, puede resultar difícil salir; pero de un archipiélago, que es abierto por definición, como lo son las constelaciones, es difícil no salir, y acaso es incluso imposible, ahí donde un archipiélago es el afuera de todas sus islas. “Eso quise que fuera la vida: enclaves, panoramas”, dice Echavarren; porque cada isla está enclavada y es ella misma un enclave, pero sin visión panorámica no se aprecia un archipiélago (así resuena el “Delta Panorámico” de Marcelo Cohen en estas islas desperdigadas que Roberto Echavarren reúne).
El interés en un lugar, el yo en otro. En Archipiélago se viaja mucho. En las tres novelas de Archipiélago (“El pintor de Creta”, “El surfista de Bali”, “El fotógrafo de Manhattan”) se viaja mucho; pero nunca se cuentan los viajes, es decir, los desplazamientos. ¿En qué consisten esos viajes, entonces, si no se narran los recorridos? Consisten ni más ni menos que en eso: en estar en un lugar y ya no estar en ese lugar; en estar en un lugar y de inmediato estar en otro (como en esas “secuencias montadas en improptus” del film del que se habla en un momento dado). Irse de Creta, estar en Florencia; abandonar Florencia, irse a Los Ángeles, irse a Nueva York; volver, ser devuelto a Creta, estar en Ámsterdam, irse a Bali; una excursión a Uhwatu, una mudanza a Punta Celeste, una partida a Rotterdam; llegar a Nueva York, partir a Fire Island, viajar a Atlantic City; rajarse a Berkeley. Como si todo Archipiélago, sus tres historias, sirvieran para resolver la tara inicial impuesta por un padre despótico: “Perdí la capacidad de ser espontáneo. Mis movimientos se hicieron trabados y torpes”. Destrabados los movimientos, liberados para siempre, una dicha de espontaneidad se celebra en el narrar; moverse, una y otra vez moverse (“Huir sin saber adónde”, “la marejada fue un gran escape para mi estilo de vida terrestre”).
Hay dos clases de flujo marcados por Roberto Echavarren: el de las imágenes (las conexiones en internet, el montaje fílmico) y el del agua (las conexiones entre las islas: nadar, surfear). De ahí se derivan, en cierto modo, las relaciones contingentes, el fervor por las relaciones contingentes, las del azar y la eventualidad, las que carecen de historias previas no menos que de destinos, las que permiten que incluso un cuerpo sea un “cuerpo momentáneo”. Podría decirse entonces que el viaje consumado de Archipiélago (el del gusto de moverse, de deslizarse, de traspasar) se alcanza más que nada al surfear en Bali (no al ir a Bali a surfear, sino al surfear). Hacer del mar un lugar. Del mar, que no para de moverse, un lugar donde moverse (donde estar / moverse). No en la superficie, claro, sino en lo otro de la superficie: está la cresta de la ola y está el túnel que esa misma ola forma, hay un lomo donde treparse pero también un tubo por donde hundirse (hundirse incluso, en algún caso, con el riesgo de no poder salir: “Imaginé haber sido empujado por la rompiente a una de las grutas submarinas a lo largo del farallón. Al darme cuenta de dónde estaba empecé a nadar. Lo hice despacio con un brazo en alto para no aplastarme la cabeza contra el techo de roca”). “Perseguir una ola” se vuelve así la mejor variante para poder huir sin saber adónde, para entregarse a la contingencia, para dejarse llevar por el movimiento, para estar y no estar en un lugar. La posibilidad de caer y hundirse, sin embargo, es parte de eso mismo.
En el mar, una vez, un calambre: el cuerpo falla. Y hay que saber, ante eso, distenderse, distenderlo. ¿Para quién, sino para el cuerpo, existe la felicidad de cambiar de lugar sin fatigas de transporte? ¿Para quién, sino para el cuerpo, hay un goce en la deriva? En la primera novela, un pintor; en la tercera novela, un fotógrafo: artífices de la puesta en imagen, lidian con la realidad de los cuerpos. Echavarren busca invertir la convención de la preeminencia, a lo Oscar Wilde, para que la realidad recuerde al arte, para que sea ella la que al parecer lo imita: una visión recuerda a Gauguin, luego otra recuerda a Vuillard, luego otra recuerda a Degas. Pintar lo bello (lo bello: varones jóvenes, muchachos), pintar lo feo (lo feo: una mujer añosa, una vieja). Convertirse en modelo, posar: el cuerpo dado a ver, para que se lo traspase al arte. Luego subir a escena, bailar: el cuerpo que otra vez se da a ver, pero que no se podrá tocar; una visión que fabrica deseo, pero no será más que visión. También la fotografía responde al deseo, o bien lo suscita. Pero lo que será en principio una metáfora (fotografiar: violar con la cámara) se ve traspasado en seguida a la brutal literalidad: fotografiar la violencia, filmar la violencia, filmar y fotografiar como formas de violencia concreta. Las imágenes resultan más visibles que lo visible. Y ya no existe mirar sin tocar. Mirar es como tocar y hay violencia sobre los cuerpos. En las antípodas del ideal del movimiento y sus libertades, la víctima modelo (modelo porque modela, y porque es víctima ideal) quedará esposado, sujetado, fijado impiadosamente, como ofrenda para el arte, como ofrenda a la crueldad.
Pintura en Creta, fotografía en Manhattan. Y en Bali, el surf. Pero en ese cuerpo que se mueve, de ola en ola, de playa en playa, hay algo que se mueve adentro: un cáncer. Un cáncer que crece, trepa, se disemina. Materia que se mueve en el cuerpo que se mueve, que se mueve incluso en el cuerpo que se aquieta. Impone otra deriva: “He peregrinado entre doctores”, “voy de superstición en superstición”. Se encrespa en una corcova, así como el mar en el lomo de una ola, y provoca entonces un túnel donde es posible caer, donde es posible hundirse; donde también es posible nadar: “Mi cuerpo navega entre el ámbar y la mirra”. Pero este cuerpo de Roberto Echavarren resiste en la ambivalencia. Otra ambivalencia, la sexual, impera en Archipiélago: la vagina de hombre, la vagina de muchacho, el cuerpo de muchacho / muchacha, el derviche en el que es “imposible discernir el sexo”, el tipo con tetas, el ladyboy, el pelo que no es de hombre ni de mujer: como si los cuerpos mismos se movieran de un lado al otro, de un cuerpo a otro, como si fuesen ellos mismo un viaje (no ya lo que viaja, sino un viaje).
El cuerpo con cáncer expone su propia ambivalencia, y así resiste. Expresa, por una parte, una amenaza de aniquilación; pero también, por otra parte, expresa una sobrevida. Se trata de una enfermedad, claro, y de un concreto riesgo de muerte; pero también de un “sol naciente”, también de un origen, también de una potencia. Y hay algo del saber del surfista que se juega en este asunto: “Le quité una aleta a la tabla para deslizarme mejor sobre esas olas irreales (…). Y es aquí donde venía a salvar el alma (…). Iba tan rápido como podía sin herirme (…). Una belleza terrible había nacido. El corazón daba un vuelco de miedo. El tono del fin del día era oscuro y mortal (…). Te ves metido en una caverna y bueno… correr hasta donde llegues”.
Doble sabiduría, eventualmente. Una que dice: “correr hasta donde llegues”. Y otra que dice: “Y bueno”. Sujetarse a la tabla, como la vez del calambre; tantear la roca hasta salir, como la vez de la gruta submarina.
Título: Archipiélago
Autor: Roberto Echavarren
Editorial: Modesto Rimba
116 páginas