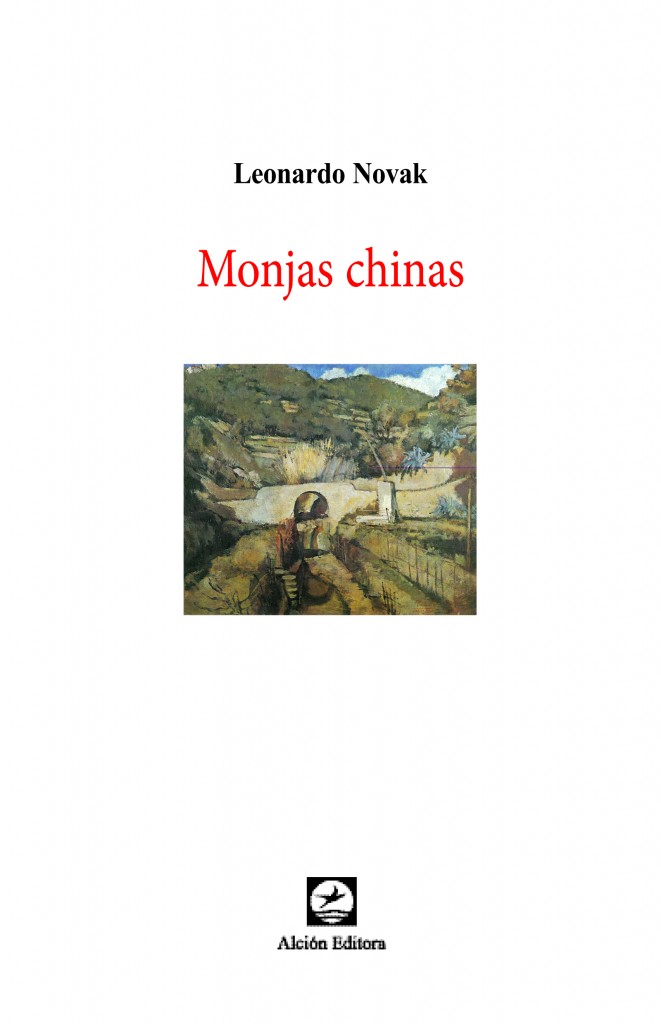Monjas chinas es el primer libro de cuentos de Leonardo Novak y se nos presenta como el primer resultado de una búsqueda madura y sustanciosa.
Novak es un escritor impiadoso; sin artilugios, su obra no vela por la calma del sentido, no brinda un suelo firme donde tirarse a descansar en eso que llamamos lo real. Comprometida más con el enigma que con la aclaración, su escritura se hunde en las entrañas del ejercicio literario y llega al nervio del fenómeno poético.
Monjas chinas se compone de cinco cuentos largos. ¿Por qué sólo narraciones extensas? ¿Qué encontrás en este tipo de trabajo?
Creo que nunca fue una decisión estilística de la especie “a mí me gustaría que la literatura fuese por este lado”. Preferí desarrollar personajes complejos que no impliquen el armado de una historia enorme. Tengo la sensación de que la construcción de los personajes va sobrellevando las historias en este libro. El lenguaje que cada uno implica establece un mundo, un tiempo, una historia. Pero a su vez, cada uno de esos personajes me reclamaba la eficacia, el efecto de cierre que, en teoría, presupone un cuento.
Fui entendiendo mis propias búsquedas con este libro, búsquedas que sigo al día de hoy: personajes complejos, abiertos, con identidades no cerradas, pero que, al mismo tiempo, fueran delimitados por la historia, que de pronto no hubiera nada más para saber de ellos y que lo que pudiera averiguarse estuviera en el recorrido hacia atrás de la historia, o en la relectura. El objetivo era lograr la sensación de que es el mismo relato el que obliga a consignar una identidad que sólo es ilusoriamente cerrada.
El orden de aparición de los cuentos da lugar a un in crescendo en cuanto a la complejidad de lo narrado ¿esto es así?
Sí, me parece que es la consigna de estos cuentos tomados en conjunto. Se parte de narraciones más sencillas, con lenguajes y estructuras de seguimiento menos difícil y se va hacia saltos temporales, intromisiones de narradores, etc., que requieren otro tipo de atención. De una sensación de realismo se va pasando a historias que proponen cierta incomodidad o desconfianza de aquello que nombran. La idea era ir generando preguntas más complejas: ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que esta persona hizo esto o aquello? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que decimos se corresponde a algo que sería lo real? ¿Es posible que alguna historia exista por fuera de la narración? El último cuento (Contenedor) lleva eso al extremo y sitúa una misma vida contada en momentos diferentes, con nombres diferentes y en espacios diferentes. Y sin embargo, el personaje, en teoría, es el mismo. ¿Cómo hacemos para reducir todo ese universo que se despliega en él? Esa narración abre hacia muchos posibles todo el tiempo. Pero al momento mismo de su enunciación, clausura. Hacia esa tensión apunta el libro, espero.
El primer relato como el último terminan insinuando la idea de la mismidad. ¿En qué sentido te interesa trabajar esta noción?
El libro no busca negar la existencia del pasado o del porvenir, sino que los ancla a la experiencia que se da en el presente y hace de ellos un viaje de especulaciones, de unión de imágenes recordadas o proyectadas que se unen un poco arbitrariamente, pero que esa arbitrariedad tampoco es totalmente libre. Salvo el último cuento, todos están narrados en presente y lo que sabemos de cada personaje es a partir de ahí. Pero me interesaba proponer otra tensión que tiene que ver con las instituciones, en el sentido de aquellas áreas de la vida que buscan instituir un sentido claro y unívoco a ese viaje desde el presente. Muy someramente, podríamos decir que las instituciones vienen a ordenar una experiencia caótica, ponen los patitos en fila y dicen: hay un atrás (el pasado), un ahora y un adelante que debe seguirse a rajatabla en todos los lugares del mundo y eso da un número limitado de posibilidades de accionar. Por ejemplo, la paciente de Monjas chinas tiene la sensación de que el hospital en que está internada bien podría ser su escuela de la infancia o una iglesia, tiene esa sensación de “mismidad” que dan las experiencias con lo instituido. Pero otro tanto sucede con Estela (la protagonista de Escenario Berlín), que siente que todos sus viajes son obligados o un exilio; o también con el protagonista y narrador de Todas las batallas de la Tierra, completamente harto de escribir historias que todas le parecen lo mismo. Sin embargo, algo siempre se escapa desde el presente, algo queda suelto y es la asociación de especulaciones que cada uno hace desde su ahora y acá. El conflicto, ahora que lo pienso, siempre parece el mismo: cómo escapar de ese enclaustramiento de sentido que suponen las instituciones, en el más amplio sentido de la palabra instituciones.
¿Qué ocurre cuando la problematización alcanza los mismos hechos históricos? ¿Con qué nos quedamos? Algún relato tiene que ser mejor que otro…
No sé si algún relato tiene que ser mejor que otro. Sí creo que hay una necesidad de racionalizar esa indistinción entre los relatos. Si en el fondo todo es un relato, ¿cuáles serían los elementos que le darían a uno u otro mayor supremacía? La ciencia histórica se atribuye la capacidad de distinguir los hechos en sí de todo aquello que los ornamenta y que, en teoría, es lo que los relata. No sólo la ciencia histórica no existiría si no relata, sino que los hechos no existirían si alguien no nos los contara. Y si fuéramos testigos directos, ¿cuántos cuentos tenemos en la cabeza para interpretar aquello que experimentamos? Con esto no quiero decir que las cosas no existan, que el mundo es un sueño o cosas de ese tipo. Hablabas antes de la pérdida de los referentes. Y es cierto que hay en el libro una idea deliberada de trabajar con acontecimientos o personajes considerados históricos, pero el objetivo era, justamente, problematizar esa historicidad, sacarla del pedestal y ponerla bajo la lupa: a ver, cuáles son los referentes que, en teoría, estás representando. La idea de la re-presentación como volver a presentar algo que entendemos ha ocurrido no discute lo ocurrido, sólo discute las maneras en que volvemos a verlo. Lo que me interesa de la literatura es que hace endeble, permeable esa positividad de lo ocurrido. Y uno puede atravesarla, construir otra cosa, abrir ese sentido que el relato clausuró diciendo “estos son los hechos históricos, de acá no nos movemos”.
En este sentido, ¿sería la escritura una especie de revancha a tu profesión de periodista? ¿Cuánto considerás que este trabajo ha aportado a tu búsqueda en la literatura?
Hay algo de eso, pero no sé si como revancha. Todos estos cuentos fueron escritos mientras mi vida laboral se dedicaba a la cobertura de notas de distinto tipo, por lo que podría llegar a pensar que, de cierta manera, fueron escritos contra ese fondo. No sobre ese fondo, sino contra. Y digo contra no porque necesariamente sea un intento de destrucción de la profesión, sino porque son cuentos que intentan desprenderse de la certeza sobre lo real que implica el periodismo. A decir verdad oficié más de prensero que lo que hice de periodista.
Lo curioso es que, dado el panorama actual del periodismo, no hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Algún día habría que hacer un libro sobre esa figura del prensero que ha venido a jugar un rol fundamental y que nadie, de la gente que no trabaja en medios, sabe qué hace. El prensero se encarga de que el que lo contrata se vea agradable a los ojos de los periodistas para volverlo publicable o entrevistable (esa es la tarea limpia, después hay algunos chanchullos). De ese lado comprendí cómo trabajaban muchos periodistas de los más grandes medios y a quienes, en teoría, deberíamos respetar. Te hablo de secciones de Economía, Política y afines. Hay dos momentos: uno, el que vos tenés que vender un personaje o una acción determinada; otro, aquel en el que el periodista te llama y te pide información porque tiene que hablar de tal tema. Vos vas largando lo que te parece en conversaciones que luego tienen que redituar a tu favor. Y lo mismo está pensando el periodista. Entonces casi siempre sale una nota en la que le periodista, el prensero, los gerentes del medio y hasta el funcionario o el empresario que paga al prensero sabe que casi todo es mentira, sea que lo ataquen o lo defiendan. El único que no sabe eso es el lector, el oyente o el telespectador, aunque quizá ahora está habiendo un mayor grado de conciencia. Todo me fue desencantando, pero también colaboró a este trabajo de desentrañar dónde está el hecho en sí, ¿existe algo como eso? Evidentemente, no. Pero no porque los medios mientan, sino porque si no mintieran tendrían una tarea mucho más difícil que es la de vender un producto que todo el tiempo se estaría interrogando sobre si debemos creer o no en lo que percibimos. Nadie compraría nunca un medio así. Al menos no uno de aparición diaria.
Vos naciste en el año 83. Contenedor se sitúa en los años 60, 70 y 80 en Latinoamérica. Como al resto de tu generación, los discursos de esa época te constituyen de una forma particular y distinta, ¿existió la necesidad de retomar estos relatos desde una perspectiva generacional?
No sabría a qué rasgos circunscribir la palabra generación. Me da la idea de que tiene que ver con la edad y con una suerte de cruce de experiencias de época similares que darían una perspectiva más o menos común sobre distintos temas. Si fuera eso, te diría que no, aunque no puedo ver con exactitud cuántos condicionantes operan en mí o en lo que escribo. Había una intención deliberada de trabajar con esos años, pero no tomar los ´70 como temática de hechos políticos más o menos conocidos, sino como un horror que persiste y al que es un poco difícil de nombrar (es decir, los tomo desde el presente). Me interesa eso como material literario. Me parece que lo más insoportable que nos atraviesa como sociedad tiene que ver con la pregunta de ¿cómo hacemos para vivir admitiendo que nuestra dinámica social posibilitó ese genocidio? Es una pregunta que creo que tiene que ver con qué elementos decidimos olvidar y cuáles traer a la memoria. En esa dimensión se disputa la política, creo. Me interesaba explorar cómo establecer preguntas sobre esos años que permitan nuevas gramáticas de la memoria actual. No afirmar nada: este es bueno y este es malo. ¿Cómo estamos nombrando eso que todavía convive con nosotros? En Todas las batallas de la Tierra, por ejemplo, la mujer a la que mira el protagonista no tiene nombre, es como una especie de ser indescifrable que se puede reconocer, pero que no es posible atribuirle un nombre que la aquiete y que nos deje tranquilos respecto de su peligro. Quise que la dimensión política del texto estuviera más bien en lo formal (en la sintaxis, en la estructura, en el lenguaje). Me parece que el desafío político va por ese lado, por la generación de una sintaxis distinta que permita abarcar eso innombrable. Tal vez no abarcar, pero sí abrir la pregunta. Creo que la historia de Contenedor me sirvió para explorar a fondo eso y que no tuviera que ver con algo tan cotidiano para nosotros, como el Proceso, sino con dictaduras y luchas revolucionarias que pudieran ser parecidas de algún modo. Y preguntar no sólo por los que no están, sino por los que quedaron vivos. Y sobre todo por aquellos personajes no heroicos, o no dirigentes. Por lo pronto, el personaje se va a vivir a un contenedor.
¿Trabajaste con alguna pauta estética deliberada durante el proceso de escritura del libro?
Me parece que lo que se da en el libro es el emergente de distintas lecturas. Los cuentos fueron escritos en momentos distintos en los que me hacía preguntas distintas. Los tres primeros relatos son más simples de seguir y, desde la búsqueda formal, creo que se interrogan menos por las maneras en que se narra. Hay en ellos, una atención mayormente puesta en lo que la historia pueda evocar. No porque sean distinguibles un plano y otro, sino porque el objetivo era que las preguntas que se despertaran surgieran de lo que le pasa a los personajes. Los otros dos ponen de manifiesto, casi como si indicaran el terreno en el que estoy ahora, una exploración más concentrada en el lenguaje, en la potencia que él tiene, no sólo de embellecimiento retórico, sino sobre todo de clausura de sentido, clausura fallida. Es como si, en vez de haberme visto sólo seducido por formas más complejas, hubiese visto todo el poder dual que tiene el lenguaje, el de apuntar a sentidos nuevos, pero también el de restringir la libertad de los personajes, de agobiarlos.
¿Por qué escritores te sentís influenciado?
Fueron cambiando un poco mis influencias y quizá el libro funciona como guía de ese trayecto errático. Yo me puse a escribir de manera consciente cuando ya estaba en la facultad, con lo cual mis primeras inquietudes tenían que ver con cómo lograr que una historia contuviera las ideas más enrevesadas que se te ocurran. Todo era entre moralista e inentendible. Creo que era porque leía más teoría que literatura (siempre que nos pongamos de acuerdo en que la teoría no es literatura). Después empecé a militar o algo parecido y Walsh se apoderó de todas mis horas de lectura. Un poco a contrapelo de la corriente, no me interesaban tanto sus non fiction como su cuentística. Veía que el tipo estaba bajando línea con historias potentes y un trabajo formal que me gustaba mucho. Después, cuando ya me di cuenta que no quería bajar línea y que tenía ganas de preguntarme cosas, empecé a desandar líneas no muy originales, pero que son las que sin duda me marcan o me permiten hacer algo que, medianamente, me conforma: Saer, Onetti, Di Benedetto. De ellos, todo. Me gusta la prosa exacta, prolífica y audible. Los tres comparten algo que tiene que ver con un malestar hacia la realidad y con un estilo propio bien marcado. Ni grandes escenarios, ni grandes giros de historia (quizá, sólo, el final de Zamma). Todo está ahí, cerca y es insoportable, maravilloso y único. Desde ellos llegué a Faulkner, Joyce, Proust. De todas maneras, uno tiene la esperanza de que esas cosas lo influyan, lo que no quiere decir que esa influencia realmente se dé.