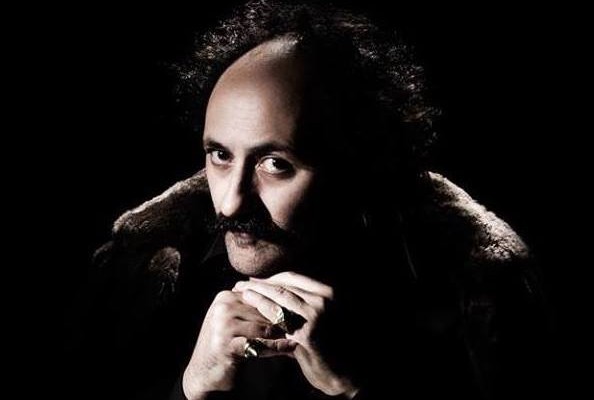Una muchacha muy bella es una historia de amor narrada por una voz exquisita que avanza desde la memoria; una historia atravesada por el contexto político de un país que se permite el desamparo, ese que puede concluir en la orfandad y arrojarnos a una existencia horadada.
Con una fuerza poética indiscutible, y desde una perspectiva que resulta original en el campo de la literatura nacional que hace foco en los ’70 –la infancia, esa otra patria-, Julián López construye un relato dulce y terrible que no tiene desperdicio.
Me resulta inevitable preguntarte, como se pregunta el propio narrador de tu novela hacia el final de la historia: “¿Quién fue esa muchacha bella?”
No lo sé. La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios… a la que le cantaba Viglietti y yo escuchaba cuando era chico. Pero no solamente. En todo caso un personaje que se presentó en mí con la potencia de todo lo que extraño, aunque tiendo a creer que supe mucho de ella mientras la escribía y que ahora evoco con torpeza porque ya está fuera, creo que es algo que está muy vivo ahí donde tiene que estar: en el libro. Y lo que más me importa es que eso sea una pregunta, mantener ese borde sin ceder a la tentación de la respuesta, las respuestas suelen estar construidas de obediencia, yo quiero preguntarme quiénes fueron esos cuerpos.
¿Es posible una infancia sin dobleces? ¿Cómo definirías ese lugar misterioso al que llamamos infancia?
A veces me parece una locura que la primera parte de la vida de una persona sea justamente la infancia, pero supongo que eso me pasa porque tengo una mirada determinada sobre el mundo y porque esa percepción está gobernada por una idea de enemistad natural entre el mundo y las personas nobles. Los adultos solemos creer que todo es nuestro, que el poder y el sometimiento, que la memoria y la desmemoria, que la historia y la circunstancia son nuestros. Los niños existen solamente en la idea de Unicef y en los juguetes que publicitan los programas infantiles. Por lo que recuerdo la infancia no tiene nada que ver con eso y, aunque nunca fui espontáneo y la espontaneidad es algo que suele enamorarme de la gente, recuerdo que en la infancia había tal vez más inocencia, tal vez menos especulación y seguro más riesgo en cuanto a las ganas. Es raro pensar a la infancia como una época de padecimiento y al mismo tiempo como un paraíso perdido.
¿Qué rol considerás que cumple la sombra de la figura paterna en el relato?
Supongo que la soledad es el paisaje que les toca a mis personajes, en todo caso es uno de los personajes primordiales de la novela o el territorio en el que los personajes desarrollan la trama. Lo que quedaba claro en el momento de la escritura era que esos personajes estaban solos en un contexto brutal. La ausencia del padre es como una situación de base que por un lado no me interesaba juzgar y por el otro me servía como prótesis ideal para montar sobre una historia de amor en toda su potencia y toda su vulnerabilidad.
La historia es narrada con un nivel de detalle destacable que hace base en una sensorialidad plena, ¿cómo construiste ese narrador?
El narrador me construyó a mí como escritor más bien, me fue pidiendo y me fue guiando. Es la voz de un hombre, de un varón, enfrentado al mundo que le toca con la infancia como impresión y perspectiva mayor. La cuestión de los detalles es algo que suelen destacar de la novela y es cierto que trabajé particularmente lo micro, el universo de lo pequeño, pero también me asombra esa marca: ¿ustedes no se acuerdan de esas cosas; de las DRF o de las Volpi de anís o de mentol, rectangulares, blancas y duras?
¿Cómo trabajaste la imagen del narrador?
Yo tenía claro desde el principio que el relato tenía que romperse y que necesitaba que esa voz se contara en presente. Me parecía una cobardía mantener el candor de lo infantil y quería que ese adulto, esa voz ya definida en una vida de adulto y con contingencias de adulto, hablara de lo que sucede después de la tragedia, de lo inhabilitante que puede ser también esa obligación reparadora que también propone el Estado. Ahí hay una subjetividad atrapada en una dinámica de lo macro que primero lo arrasa y después lo reconstruye; en algún sentido quería que mi personaje tuviera la oportunidad de ser, de temblar por sí mismo, de correr por su vida, de salir de su tragedia para ver lo que pasa afuera, las otras tragedias, las tragedias para las que parece no haber memoria.
¿Qué entendía el personaje del niño del contexto en el que vive? ¿Cómo viviste vos esos años?
Es difícil saberlo porque por un lado el protagonista, el héroe, parece ser el único que sabe algo y todo lo que sucede alrededor son signos que no tiene posibilidad de traducir: la cuestión de las persianas, la pasión de la madre, esa obligación y ese desencanto que a veces la dominan, las ansias de disfrute, las ganas de que su hijo conozca, sus anhelos libertarios y su retracción a lo privado. El chico es el único que sabe.
No sé cómo viví esos años, el mundo parecía que se desarrollaba para adelante, como una línea temporal con la lógica de la historia. Más tarde me empecé a enterar de que en realidad también había regresiones espantosas, que el pasado también podía estar por delante; en general creo que es así, pasado, presenta y futuro conviven en lo contemporáneo y te tomás un avión o llevás a tu hijo en brazos al hospital a 10 kilómetros caminando. Depende de la suerte que tuviste al nacer, la temporalidad, la meteorología que te toca.
¿Cómo te atraviesa la religión, en el sentido más amplio?
Soy un tipo con un enorme caudal de energía devocional, miro el atardecer y le hablo porque creo que ahí hay algo, leo a Calveyra y creo que ahí hay algo, pienso en Alfonsina y me siento una especie discípulo inmaterial. De modo que, aunque la idea de dios me parece un equívoco absoluto, estoy lleno de imágenes, de cultos y de ídolos. Me encantan los rituales y soy muy vago, quiero decir que soy del tipo dionisíaco, de deriva, y eso es casi como una religión, está claro. Pero la Iglesia católica, o la tradición judeocristiana (y es una locura esto que estoy diciendo porque soy parte de eso, esa es mi contemporaneidad y no creo que me sea posible pensar desde otro lado) me parece el dolor del mundo, un culto definitivo a la desigualdad, al sometimiento y al abuso.
¿Es la escritura, en algún sentido, un ejercicio del recuerdo? Y un poquito más lejos, ¿una manera de saber quién soy?
Es interesante pensar a la escritura como una apropiación del presente y un acto libertario; en efecto, creo que es así, creo que en el ejercicio de la autoridad hay una defensa de lo propio y una liberación del mandato, de la grey que para pervivir necesita limarte. Por otra parte, en la infancia viví la lectura como un deleite extraordinario, me deslumbraba y me hacía disfrutar de la curiosidad, me hacía sentir curioso, algo que aún hoy me parece de las mejores cosas que puede cultivar una persona. Así entré en la adolescencia, pero a medida que me encontraba con los pares empecé a padecer la lectura como un sistema de intercambio más de especulaciones y de prestigio que de alegría y descubrimiento. Yo mismo actuaba eso, a los 14 años cuando leía a Cortázar, Luis, mi mejor amigo, leía Las aventuras de Jan, yo creía que eso me ponía en un lugar de mayor relevancia. Con el tiempo empecé a padecer cada vez más eso y llegué a pasar años sin leer y sin que me importara la literatura.
Una erótica atraviesa el texto. ¿Cómo se construye la erótica de un texto?
Cuando un texto está vivo (no encuentro una manera menos ordinaria y brutal de decir algo que los estudiosos deben describir con rigor y propiedad) tiene autonomía y va indicando la dieta que necesita para manifestarse lo más plenamente posible. Lo que sí debe hacer uno es ser lo suficientemente responsable para volverse autor, lo suficientemente megalómano para poder llevar a cabo la escritura y lo suficientemente humilde para ponerse a disposición de eso que está apareciendo. En definitiva mi novela es una historia de amor, de amor sexual, de amor ideal, de amor al placer, aunque el contexto sea (y haya sido) tan mortuorio, esos personajes desbordan vitalidad.
¿Cuáles han sido y cuáles son tus referentes culturales?
Tuve una profesora de castellano en segundo año, 1º y 2º fue todo lo que hice de secundaria, que me hizo leer “Las ruinas circulares”. La misma profesora Pfister, severa en su materia, pidió una pos hora los jueves para dar un taller de cine, el que quería se quedaba. Era el Nacional 17, en un edificio que se deshacía. Nos pasó unas escenas en súper 8 de Contacto en Francia, en una los tipos se escapaban, supongo que en una redada de lo que sería la DEA y en la huida tumultuosa un perro atravesaba la escena. Ella paró el proyector y preguntó: ¿ustedes se creen que ese perro está ahí por casualidad, que se le escapó al director? Esa manera de preguntar es una referencia para mí, puesto a contestar esta pregunta que nunca me formulé.