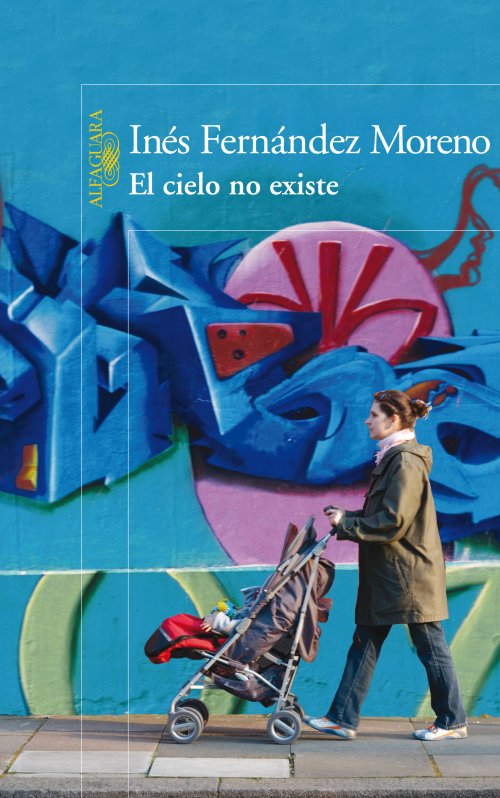El cielo no existe nos presenta a Cala, una intelectual “progre” de 50 años que sobrevuela una clase media empobrecida. Su madre, una anciana que carga con todos los prejuicios reservados al mediopelo argentino es estafada por su empleada doméstica y exige una reparación. Del careo con la muchacha, Cala sale con una promesa y un bebé del que hacerse cargo. Inés Fernández Moreno dibuja una Buenos Aires tan distópica como la real, explorando matices que van de lo diáfano a lo cáustico, sin evitar los claroscuros de temas como la trata, la prostitución, el amor y la sensación de inseguridad.
¿El cielo no existe es una reflexión sobre la clase media?
Conscientemente, no. Hubo un episodio concreto que me empujó a imaginar la trama inicial. Pero sucede que la protagonista se mueve en la Buenos Aires real de hoy, igual que yo. Enfrenta sus adversidades y pertenece a la clase media como yo, así que lógicamente hay un material de arrastre en este sentido que señalás. Pero no hubo un propósito pre-establecido. Mis preocupaciones “concientes” estuvieron orientadas hacia el lado del dibujo de la ciudad que la protagonista recorre y de qué manera esto la constituye, de la escritura y de la textura de ciertas palabras, del ritmo y la lógica interna de una novela, de algún nivel de hondura en cierta reflexión que me interesa, pero que es más de orden existencial…
Abandonamos la religiosidad, las ideologías, la noción de futuro, para habitar una cotidianidad deslucida. La protagonista de tu novela parece habitar en esta insatisfacción ¿Se trata de un paisajismo o de una decisión central a la hora de narrar esta historia?
Me gusta eso de “la cotidianeidad deslucida”. Y nada de paisajismo, se trata de algo tan central que ni siquiera es una decisión a la hora de narrar. El “paisaje urbano” digamos, no es externo, nos atraviesa y nos determina hasta la médula.
En la narración hay un contrapunto entre el fascismo burgués de Sixtina y el delirio místico de Julieta que pareciera estar mediado por el racionalismo de Cala, la protagonista, como un justo medio. Pero ese racionalismo progresista no tarda en mostrarse como una construcción aparatosa y que la incapacita para accionar en tiempo real sobre una realidad avasallante. El fracaso de este paradigma, ¿responde a una necesidad de la trama o a una reflexión sobre la vida?
Se trata más bien de una reflexión sobre la vida. Es como ir en un tren fantasma: cada uno se arma la racionalización o la fe o la homeopatía, o el optimismo para ir por el túnel y bancársela. Pero en todos los casos hay oscuridad y fantasmas imprevisibles que te asaltan por el camino. De todas maneras, en la novela Cala consigue algunos resultados, aunque ella sepa que todo triunfo es fragmentario, transitorio. En la ficción, al menos, el escritor se puede dar el gusto de torcerle el brazo a la contingencia.
¿La elección del tema de la trata de personas estuvo desde el comienzo en tu plan narrativo o surge como una necesidad de la historia?
No, no estaba desde el principio. Surgió de la necesidad de la historia. Hay una mujer joven que desaparece. ¿Por qué? No había más que mirar alrededor para que saltara la alternativa de la trata. Es un delito que sale a la luz con mucha fuerza en los últimos tiempos. Y, más anecdóticamente, veo la ciudad llena de cartelitos de oferta sexual pegados en los postes de alumbrado o las cabinas telefónicas. También me sorprendió la aparición de mujeres que –como cruzadas de una moral pública- los van despegando.
El paisaje realista que presenta tu novela se ve matizado por pequeños destellos de delirio que marcan la vida cotidiana de tus personajes. Hoy por hoy, ¿es necesario hacer uso del “non sense” para retratar certeramente la realidad que habitamos?
Esa es una perspectiva que suelo tener sobre las cosas, una mirada desde el humor que permite tal vez entender y sobrellevar mejor las cosas. En parte eso viene conmigo, pero también es una modalidad bastante porteña. El exceso y la ironía y el disparate como formas de inteligencia. Un contrapunto o respuesta a las cosas tremendas y absurdas por las que fuimos pasando los argentinos. Pero no sé si es necesariamente el único camino.
¿Tuviste que desandar tu formación académica para convertirte en narradora?
No siento que haya tenido una formación muy seria en lo académico. La época en que hice la carrera de Letras no fue de las más brillantes. Y nunca sentí, por otra parte, un profundo interés por lo académico. Soy una lectora anárquica y fragmentaria, tengo poca memoria y enormes baches culturales. O sea que no soy una escritora del tipo intelectual, para nada. Lo que tuve que desandar para escribir fue más bien de orden familiar y personal.
Tu paso por el mundo de la publicidad, ¿te ayudó a construir un estilo?
Creo que sí. Me ayudó a no ser acartonada, larga o aburrida. A mezclar impunemente distintos registros. O sea, a manejarme con libertad creativa y a escribir de muchas maneras diferentes: solemne para algo institucional, frívolo para una boutique, súper racional para explicar cómo se usa cierta tecnología…fue sin duda un buen entrenamiento
¿Qué progresión encontrás entre tus dos novelas anteriores –La última vez que maté a mi madre y La Profesora de español– y El cielo no existe?
En los cuentos puedo moverme más dentro de lo imaginativo. Pero mis dos primeras novelas me salieron de sufrimientos o experiencias muy pegados a mi vida. Y lo biográfico, se sabe, es un material muy traicionero. Es mejor no emocionarse demasiado con uno mismo. En esta novela me metí con una trama policial, un poco a pesar mío, y eso fue muy distinto. Me ayudó por un lado a ir tejiendo y empujando la escritura de acuerdo a cierta lógica. Y, por otro lado, a trabajar con elementos nuevos que nunca había manejado, como el suspenso y la verosimilitud policial.
Más allá de tu formación en Letras, a la hora de hablar como narradora, ¿De qué autores te nutrís o cuáles fueron tus lecturas fundacionales? ¿Qué autores se transformaron en influencias?
Si pienso en los cuentistas, y ya como narradora, mi primer deslumbramiento fue con Buzzati. (Porque antes, claro, Las Mil y una noches, Cortázar, Quiroga…) También Maupassant, el gran maestro. ¡Y Calvino! ¡Y Silvina Ocampo! Y después los americanos y americanas: Flannery O´Connor, Cheever…la lista es larguísima porque uno va descubriendo distintos aspectos y va pasando por múltiples deslumbramientos. Ultimamente me nutro de algunos “raros” como Keret, Morabito o Lydia Davies.
¿Cuál es tu búsqueda como escritora?
Al principio, cuando uno descubre que puede escribir, uno busca de todo. (Lo que atenta contra el resultado). Escribir mejor, ser original pero no aparatoso. Ser profundo y al mismo tiempo tener gracia. Lograr una voz propia, un estilo singular…. Después, como dice Capote, empieza la tarea del látigo. Porque uno choca bastante rápido con sus propios límites. Así que ahora, creo que lo que buscaría, en lo posible, es alguna manera, algún rodeo para romper algún borde de ese límite.