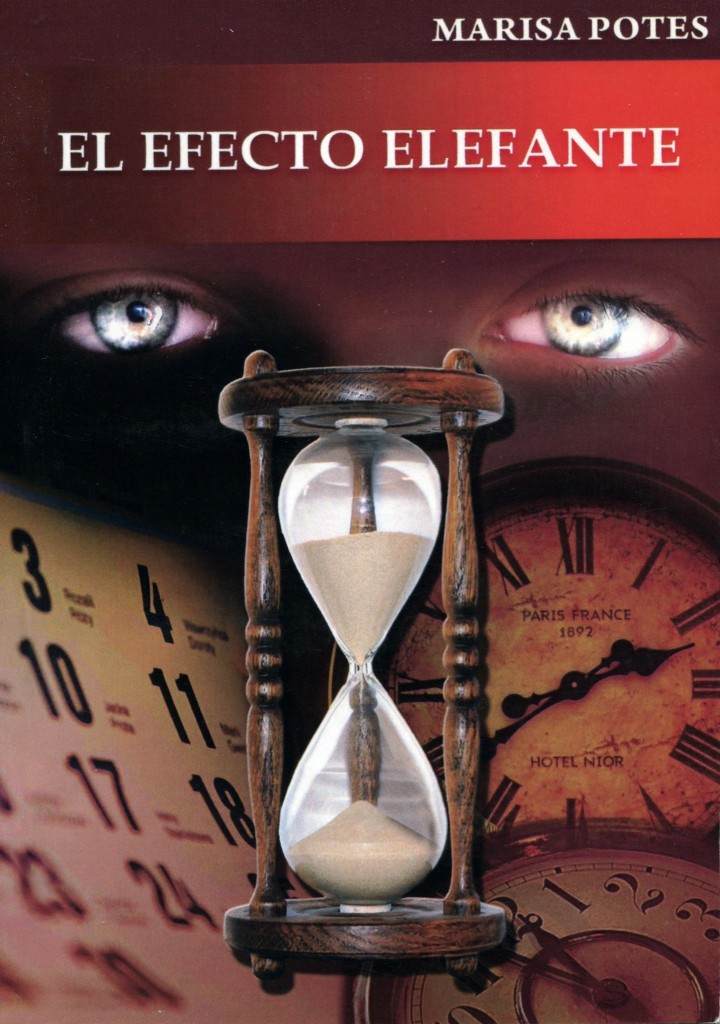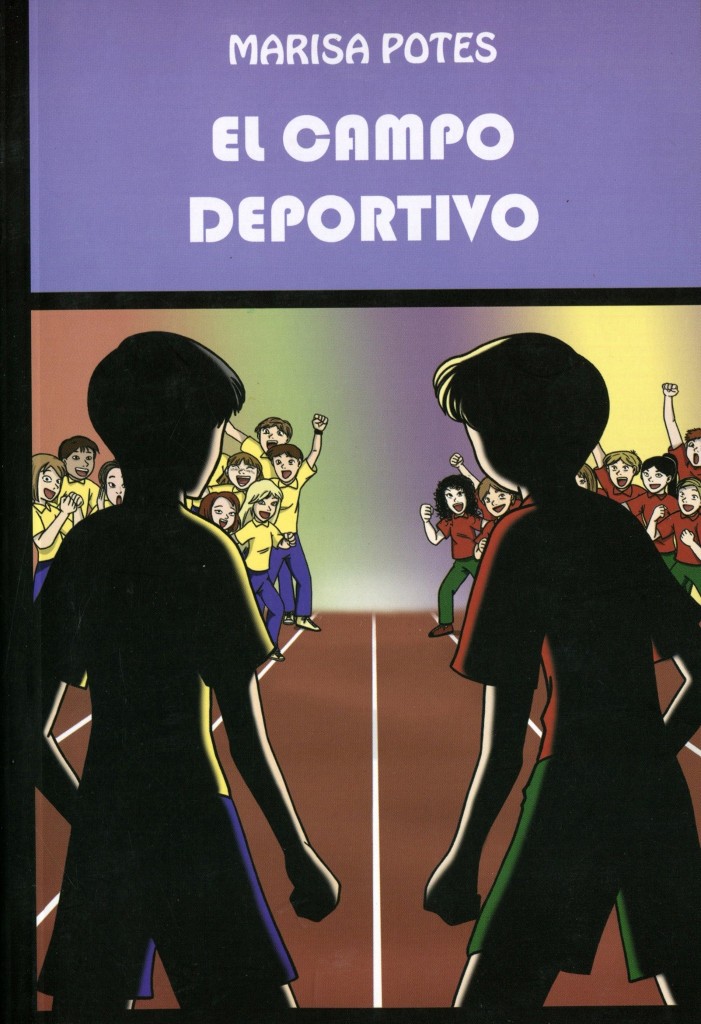Nos encontramos con dos libros de Marisa Potes publicados por la Editorial Gogol. En ambos el lector puede encontrar una narrativa que combina estética fantástica y realista de un modo claro y entretenido. El primero de ellos, “El Efecto Elefante”, atraviesa la historia argentina de un modo singular articulando una opción actual para releer la historia. El otro, “El Campo Deportivo”, nos sumerge en un mundo infanto juvenil con un espacio diferente donde van confluyendo y desarrollándose los diversas problemáticas propias de esa etapa.
Marisa Potes aborda diferentes dilemas en sus textos de modo ágil, atractivo, construyendo sus textos no sólo para ser disfrutados por lectores jóvenes sino también para un público adulto.
El título de tu primer libro “El efecto elefante” nos remite directamente al “Efecto Mariposa” que surge de la Teoría del Caos de la física cuántica. ¿Por qué decidiste escribir un relato que funciona con este elemento como eje central?
Me interesa mucho el tema de que cada acción provoca una consecuencia; esto de que ante cada “núcleo narrativo” de la secuencia de nuestra historia personal, se presentan varias posibilidades, cada paso que damos es producto de una decisión (Caperucita decide hacerle caso a la mamá o decide seguir la sugerencia del lobo) y provoca una nueva acción, que lleva a una nueva disyuntiva, y así sucesivamente. Este punto exacto de la historia personal en que te encontrás en este momento ¿sería el mismo si tus decisiones anteriores a el hubieran sido diferentes? ¿Somos producto del determinismo, estamos destinados a ser lo que somos, o vamos armando nuestro propio destino, nuestra propia historia? Los “si yo hubiera…” ¿tienen sentido?
En cuanto a las historias de ficción, siempre me gustaron las relacionadas con viajes en el tiempo, y hacia allí fui.
Las “incorrecciones del tiempo” que construís basadas en episodios históricos nacionales ¿denotan una concepción de la historia lineal, en la que una alteración debe “corregirse”?
Hay un poco de contradicción en cuanto a eso, porque si bien ellos se basan en una historia lineal que “es así” y “debe” corregirse, por otro lado hablan de universos paralelos, de diferentes líneas temporales. Hay cosas que los agentes del Cuartel aún no han logrado descubrir. No sé a qué conclusiones llegará el doctor Meier en el futuro acerca de la “linealidad” de la historia.
¿Podría decirse que es una concepción histórica de tipo hegeliana?
No sé si en el sentido dialéctico de que la historia avanza a partir de la confrontación de opuestos que culminan en una síntesis, pero sí en el aspecto “causa-efecto”, si se me permite resumirlo brutalmente.
En este contexto ¿ la mención a series de televisión como “Viajeros”, o los guiños a películas del tipo “Volver al futuro” o “Willy Wonka y la fábrica de chocolate” o “Matrix” son guiños a fines de captar lectores juveniles? ¿O funcionan como elementos motorizadores de la narración? ¿O ambas cosas tal vez?
No hay una intención premeditada para captar a un tipo de lectores al hacer referencia a tal o cual historia o personaje. Los incluyo porque a mí me gustan los guiños en general, me gusta eso que el que sabe sobre el tema lo capta, pero al que no sabe no le obstaculiza la lectura. Las menciones o guiños que yo puse, no son sólo al lector, sino a mí misma, que al ir escribiendo veo aparecer esas relaciones y siento la necesidad de incluirlas.
¿Cómo conjugás estos elementos de ficción en un contexto narrativo realista?
Me gusta que el contexto sea lo más realista posible, y esa sensación de que mientras yo vivo esta realidad, pueden estar pasando cosas que no desconozco. No en el sentido de “teoría conspirativa”, sino en el sentido fantástico. Además, la realidad ha superado tanto a la ciencia ficción, que en el caso de esta historia, no se me hace difícil imaginar estas situaciones como posibles.
¿Cómo elegís “las fuentes de la historia” utilizadas en este libro?
Por necesidad. Soy curiosa y puedo ponerme obsesiva cuando quiero saber algo. Me pasa con cualquier historia que esté contando. Si estoy narrando una escena en una casa marplatense en 1919, por ejemplo, si escribo “prendió la luz” y no lo investigué antes, me pregunto “¿cómo la prendió? ¿En todas las casas había? ¿Hasta qué hora?”. A veces logro seguir la escena, pero inserto un comentario que me recuerde que tengo que buscar eso; hago listas con preguntas, con cosas pendientes para averiguar, tanto a mano como en la compu. De ahí, a mi biblioteca, a internet o a las bibliotecas que sean necesarias. Si tengo alguna persona a quien preguntarle que sea especialista en el tema, o que haya vivido lo que estoy contando, también recurro a ella. En este caso específico, textos históricos de diferentes fuentes para el contexto general. No me conformo con una sola fuente; necesito corroborar de alguna manera. De esas fuentes más generales, fui a lo específico, y busqué documentos históricos donde aparecieran testimonios de los relatos de las batallas, por ejemplo, hasta poder armar una escena en la que pueda meterme y “ver” interactuar a los personajes. También utilizo imágenes y por supuesto, música.
¿Cuáles fueron tus influencias literarias al realizarlo?
Creo que cada una de todas las cosas que leí. Desde el primer cuentito que me contaron, pasando por un sinnúmero de historietas, novelas clásicas y llegando a otras no tan clásicas. Para este libro no leí específicamente nada que tenga que ver con viajes en el tiempo, pero seguramente mucho de lo que he leído o visto, está presente ahí. No suelo leer novelas del mismo género que estoy escribiendo, mientras estoy escribiendo. Es más, casi no leo literatura si estoy escribiendo a full, a menos que sea algo muy, muy diferente. Sí textos informativos, sobre el tema de la novela para informarme o para meterme en el clima que esté creando, sobre todo cuando se trata de algo histórico.
Pasando a “El Campo Deportivo”, directamente escribiste un libro destinado a lectores infanto-juveniles. ¿Cuál fue el motivo del cambio respecto de “El Efecto Elefante”?
Había pensado escribir esta novela para un concurso, y luego no la mandé porque no llegué con el tiempo, y además tenía más páginas que las solicitadas en las bases. Para el momento en que escribí El Campo Deportivo ya tenía publicada una novela infantil.
“El Campo Deportivo” funciona como un espacio donde se desarrollan y se resuelven situaciones antagónicas. ¿Por qué la elección de un espacio escolar para recorrer estos antagonismos?
Las primeras ideas que tiré sobre un borrador están en un archivo que se llama “La plaza”. Había empezado con otro espacio, y con otro tipo de antagonismo, aunque la historia que quería contar era la que terminé contando, que es la historia de gente que se cree muy diferente y por eso se odia, pero en realidad son más iguales de lo que están dispuestos a admitir. Esos primeros apuntes me estaban llevando hacia un relato que no me interesaba. Cuando lo empecé a modificar, apareció como espacio común la escuela. Me gustó que fuera en la escuela porque los antagonismos entre escuelas son un clásico igual que los antagonismos entre clubes de fútbol, y se generan y sostienen a partir de etiquetas “sos de la técnica o sos de la científica”. Las etiquetas igualan a los que caen bajo ese rótulo, distancian completamente del que no está bajo ese rótulo, y la única condición para esa “otredad” es pertenecer a la otra escuela. Explorar y trabajar con eso me pareció muy interesante. Creo que el espacio y los personajes van juntos: quise trabajar con estos personajes en ese espacio, y quise llenar ese espacio de las historias de estos personajes.
¿Qué te motivó a desarrollar la narración en un ámbito “deportivo”? ¿Fue una decisión azarosa o te permitió optimizar las antinomias del texto?
Cuando estaba en medio del torbellino de ideas, al surgir el ámbito escolar, surgió la parte deportiva. Casi juntos. No se concibe el deporte si no es a través de la competencia. De hecho, aunque uno juegue un amistoso, se trata de quién gana. Las escuelas se relacionan mucho a través de las competencias. Quizá en el deporte sea así por la naturaleza de las actividades, pero ¿por qué “feria” de ciencias para encontrar un ganador y no simplemente “muestras de ciencias”? ¿Es necesario hacer un concurso literario o podemos hacer una muestra? ¿Por qué el incentivo para presentar un cuadro en una exposición entre escuelas tiene que ser la posibilidad de sacar un primer puesto? Aparecen estas actividades, pero tuve ganas de que el centro de la cuestión fuera el deporte.
Más allá de apuntar a un público lector infanto-juvenil ¿Cómo organizaste el manejo de los apodos en el texto: “el sucio”, “la bobalicona”, “el pedante” y demás…?
Los apodos fueron surgiendo a medida que escribía. No los pensé demasiado, aparecieron. Desde el vocabulario y el concepto que el personaje que pone el apodo, hasta el destinatario del apodo. En ese momento no soy yo la que inventa los apodos: los inventan los personajes.
¿Qué elementos o situaciones pensás pueden atraer al lector joven?
Este libro y los otros tienen elementos que son atractivos para mí, que yo tengo ganas de leer, y que por eso, porque no soy extraterrestre, sé que puede haber otras personas a las que les guste leer lo mismo que a mí.
En general me gustan las historias ágiles, las tramas que se sostengan (sustentables, diríamos en vocabulario de esta época), las situaciones creíbles (aunque sea la más fantástica de las historias), que las descripciones acompañen a la narración, que no la detengan ni sean larguísimas, y que pueda empatizar con los personajes. Me cuesta mucho disfrutar de las novelas o cuentos donde el personaje está construido como desde afuera, y donde no logro empatizar con él. Aunque sea el más horrible de los villanos.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Hace unos días se presentó “Marimosa y las hormigas”, un cuento que escribí para un proyecto de la Dirección de Derechos Humanos de Mar del Plata, sobre una historia de una abuela de Plaza de Mayo. Más que proyecto ya es una concreción, pero me entusiasma mucho el trabajo que se genera a partir de la difusión de esa historia, que apunta a la aparición de los nietos que faltan. Se viene la publicación de una novela policial, y el primer volumen de una saga de temática fantástica (más no puedo adelantar), ambas juveniles. También están por allí dando vueltas otra novela juvenil, pero realista, y una novela histórico-romántica (en el sentido amplio), pero para adultos.