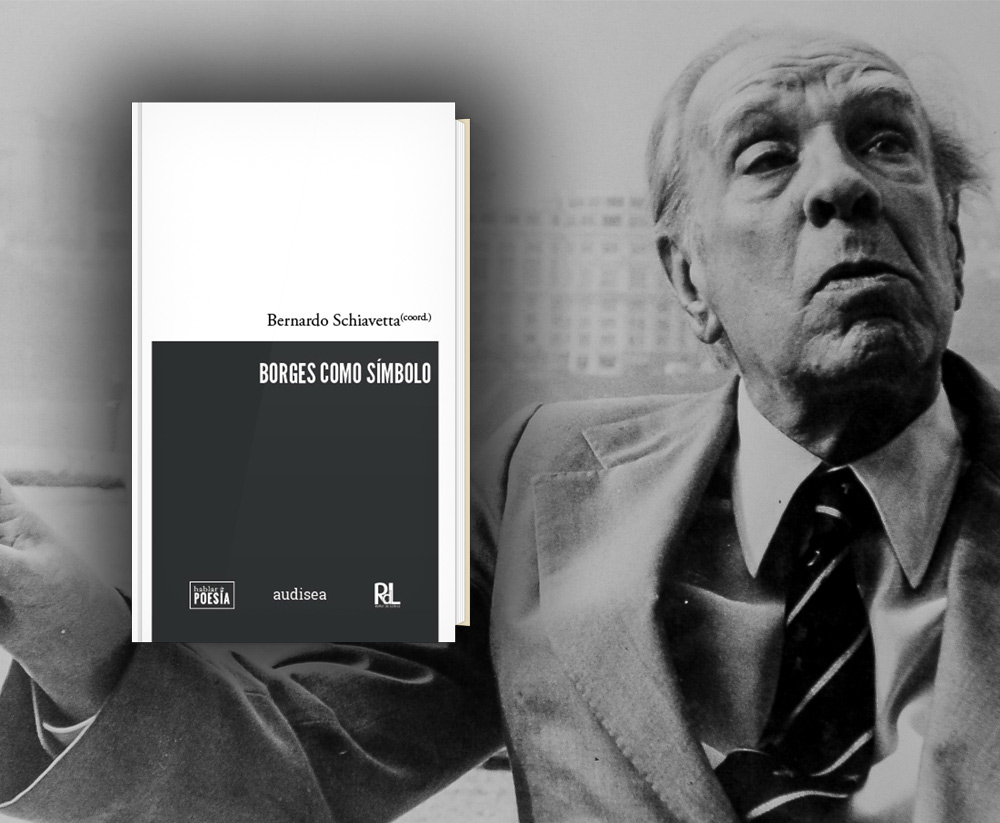La poesía borgeana, entre reconocimientos y críticas, sería uno de los tantos ejes de este “ensayo general” que reúne firmas, títulos y textos: Javier Adúriz, Borges como mito. Nicolás Magaril, Borges & Whitman. Carlos Surghi, Las versiones homéricas de Borges. Arturo Álvarez Hernández, Borges y su olvidado latín: una lectura filológica de“amorosa anticipación”. Franco Bordino, La perfección de Borges. María Lucrecia Romera, Jorge Luis Borges: poesía y evangelio. Jason Wilson, Borges en su poesía última. Alejandro Crotto, Los libros y la rosa. Bernardo Schiavetta, Borges como símbolo de soberanía literaria. La suma nos da una pauta acerca de la relevancia de este libro, cuyo título de tapa abarca y comprende un todo estructurado mediante diversos enfoques, al tiempo de sugerirnos la clara alusión a Valéry como símbolo: aquel homenaje que Borges le rinde al autor de Tel quel, ofreciendo una descripción elogiosa de su personalidad, cuyas virtudes lejos de desalentar la idea de arriesgar una cierta asociación con otro poeta -“prima facie”- muy diferente, lo inclina a Borges a establecer, entonces, ese interesante paralelo entre Paul Valéry y Walt Whitman.
Veremos, aquí, la poesía culta y “complicada” de Jorge Luis Borges. Un estilo literario que levanta críticas. Se habla de un estilo anacrónico, en contraposición y de cara a una nueva poesía que se pretende “liberada” y al margen de ciertos rituales. Entonces, importa unificar criterios y ver qué se entiende por estilo, para no caer en banalidades.
Ahora bien, podríamos comenzar esta reseña transcribiendo un párrafo del texto de Bordino:
“Muchos resienten de la lectura de Borges la solemnidad del estilo, una pretendida perfección marmórea que infligiría a su obra la apariencia de una cosa fija y acabada. No es mi intención convencer a sus detractores sobre la calidad de la obra del ciego (discutir una preferencia o una aversión literaria es inútil, y hasta puede terminar en la grosería si no en la falta de respeto); pero sí quiero notar, en estas páginas, la falsedad de una teoría implícita del idioma, que no es del todo ajena a la opinión precitada…”
Por otro lado, Bernardo Schiavetta – coordinador del presente trabajo- expresa: “Opacada porque se la percibe sobre el fondo de su brillante prosa, la poesía borgeana es objeto de un malentendido. El poeta Roberto Juárroz aseguraba no haber encontrado ninguna lección útil en ella…”
Aquí destaco la palabra “malentendido”, toda vez que, también Juárroz la elige en oportunidad de fundamentar, en una entrevista -Diálogos con Guillermo Boido-, su opinión acerca de la poesía de Borges. Sostiene que lo mejor de este escritor no se encuentra en su obra poética. Juárroz habla de la esencialidad de lo poético. De un entrañamiento de la poesía y de la demagogia poética. También habla de la realidad, del hecho poético y del sentido.
Él desconfía de lo que se llama “poema en prosa”, lo considera un género híbrido intermedio. Y, así es que insiste en afirmar que la expresión literatura poética es otro malentendido. Considera que la literatura no es poesía y la poesía no es literatura”.
Para Borges, las diferencias entre las formas de la prosa y las del verso son “accidentales”.
Los autores de estos textos exponen, con solvencia, cuanto tienen para decirnos al respecto.
El libro, obviamente, incursiona en el “mito incómodo”, en la leyenda borgeana. Apelando a la poesía épica grecolatina en que se apoya la literatura occidental.
Hay quienes sostienen que Homero también era ciego.
Con su texto, Carlos Surghi nos propone una reflexión: “Tal vez la ficción más antigua de la literatura sea aquella que indaga los rostros detrás del rostro, los tonos diversos detrás de la voz imprecisa, la común experiencia de todos los hombres en todos los días y la experiencia única e irrepetible que puede nombrarse como Áyax, Funes, el divino Héctor, Shakespeare, Homero o alguien que se llamó Borges.
¿Se trata entonces de un símbolo, un mensaje cifrado, el testimonio del que no alcanza a dar cuenta el lenguaje, el poder de lo imaginario como forma posible para hacer que vida y literatura sean una misma cosa en un solo instante: ese objeto que se nombra como volumen, texto, obra; o en verdad el autor es la dicción que pronuncian sus personajes y las acciones de estos lo que no pudo ser vivido por sus autores y entonces estamos más allá de la literatura y próximos a una revelación íntima?…” El autor y su obra.
Si hablamos de Borges, de más está decir que un tema radica en los rasgos estilísticos clásicos, y una particular forma de ficción. Ese juego con el lector que acepta la propuesta. La realidad ucrónica; la novela histórica basada en alternativas ficticias.
Un punto de divergencia. La destreza del escritor.
“Muchos suponen, quizás sin saberlo, que el idioma es una suerte de arquetipo platónico, una pulcra, etérea y perfecta entelequia metafísica, que imitan y malogran los pedestres hablantes”… “La perfección de Borges, por ejemplo, sería sólo una timorata abstención de los localismos, de los argots tribales y etarios, de las vacilaciones y agramaticalidades propias del habla y, en una palabra, de toda declinación personal y subjetiva del idioma” – dice Franco Bordino-. Y, a renglón seguido agrega: “Yo, sin embargo, creo que el orden de las causas es el inverso. Creo que no existen los arquetipos, sino la numerosa y diversa realidad que cambia y se ramifica como un río; y que las lisas y claras generalidades que pueblan las mentes de los hombres, las recortan éstos de aquel tumulto originario. Los dialectos, según creo entenderlo, no son las pintorescas variaciones de un idioma ideal, sino las inevitables derivaciones históricas del no menos imperfecto castellano del siglo XVI, que mascullaban los exploradores y presidiarios españoles, que conquistaron nuestro continente, y que nos heredaron su embarullado idioma. Lo que arguyo, es que la fuente común de los diversos dialectos es histórica, no normativa. Pero arguyo sobre todo que son los grandes escritores de nuestra lengua, los que, a partir del barro del idioma, inventan eso que soñamos preexistente: un castellano normativo, perfecto y universal…”
Son muchos los temas que integran este volumen y, una reseña será siempre insuficiente, pero, en este caso sumo a Jason Wilson, quien rescata una genuina delicadeza y sinceridad, factibles de ser reconocidas en la poesía, demorada, que ilumina la última etapa del Borges poeta.