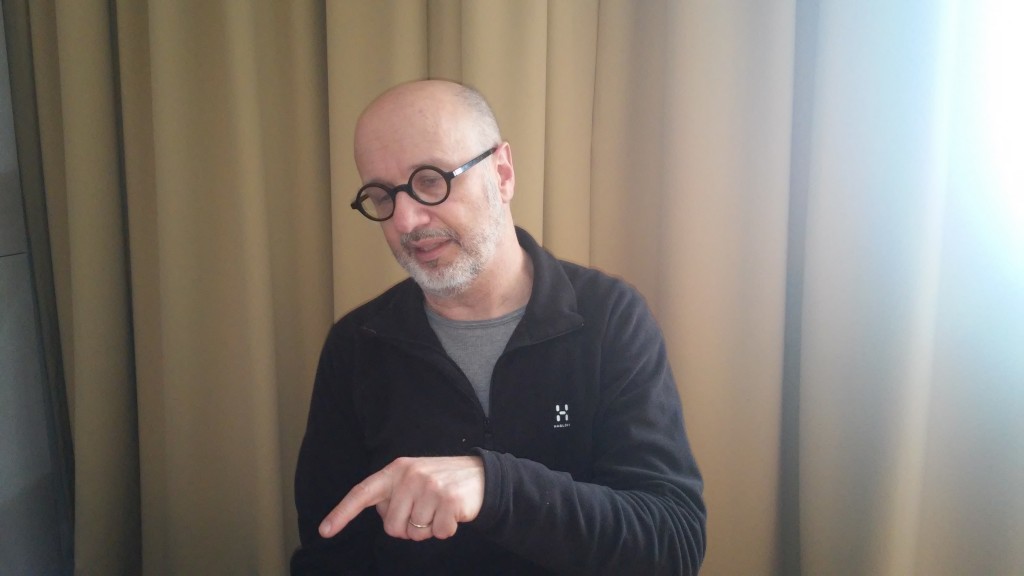Una fundación dedicada al cuidado de los sueños, fuente de inspiración.
La creación literaria; la capacidad de soñar.
La realidad en tela de juicio, sospechada de insolvente y condenada al desprestigio.
Sueño y memoria. Una novela onírica; la literatura sin límites; ideas en absoluta libertad.
Fantasías. Una “Bella durmiente” que, no obstante su estado físico irreversible, llega a dar a luz antes de dejar este mundo. La maternidad entre la “esencia de la magia” y el peso de los sueños.
Imaginación y creatividad: “La Primera Iglesia Orbital”. Los imperios informáticos.
Las canciones y los sueños. El inconsciente.
La Peste Blanca y Los Hombres de Arena.
Los símbolos oníricos, los mensajes instintivos y el lenguaje de los instintos.
Los dioses siempre han utilizado los sueños como línea directa para comunicar deseos, mandamientos y presagios.
Los sueños en blanco y negro. El final de los sueños dormidos.
Sueños complejos,; abundantes; trascendentes.
Una catarsis delirante; una purga necesaria.
“Escribir no es más que un sueño guiado.”
“Los sueños son el género; la pesadilla , la especie.”
“Los sueños son una obra estética, quizá la expresión estética más antigua.”
“Tenemos esas dos imaginaciones: la de considerar que los sueños son parte de la vigilia, y la otra, la espléndida, la de los poetas, la de considerar que toda la vigilia es sueño”…
“No sabemos exactamente qué sucede durante los sueños” – y aquí aparece J.L.Borges-.
El paraíso de los sueños.
La Parte Soñada, después de la Inventada y antes de la Recordada pero, mejor, escuchemos al autor:
Podríamos iniciar esta entrevista poniendo el acento en lo que hace a la estructura de la obra, a ese orden que va cobrando valor y sentido a medida que se avanza en la lectura de esta ¿“NOVELA FILOSÓFICA SOBRE LA ESCRITURA EN CONTEXTO DE SUEÑOS”?; ¿vale presentarla en estos términos?
Sí, creo que está estructuralmente muy pensada. Pero la estructura para mí también es la estructura férrea que parece muy calculada, muy estudiada con antelación, una vez que está el libro terminado y lo leés; en realidad para mí es producto de una sucesión de intuiciones y de casualidades, quiero decir, soy un gran, no te diría que defensor, pero sí resignado disfrutador del hecho de que la teoría la veo muy clara después de la práctica, no empiezo por la teoría y la llevo a la práctica. Ocurre en muchas disciplinas artísticas, ni hablar de científicas, si no tenés la teoría no podés ir a la praxis nunca.
Me gusta mucho darme cuenta de las cosas después y ahí tal vez sí realizar ajustes como para redondear el concepto, pero de hecho este libro sale después de uno que se llama “La parte inventada” donde yo pensaba que había terminado todo absolutamente, no había una idea mía de trilogía. La idea de continuar y que después vaya a haber otro que se va a llamar La Parte Recordada no era algo con lo que yo estaba jugueteando siquiera. De hecho el concepto de trilogía a mí me causa gracia, decir voy a tener una trilogía, pero tampoco me resulta cómodo. Las trilogías, además, generalmente son estructuras muy lineales, de acontecer. Generalmente son libros de viaje. Los de “El señor de los anillos” te cuentan cómo saliste de A pasaste por todo hasta llegar a Z. No son libros como estos. Pero en el programa de R.E.P., él me dijo una cosa que me terminó por completo de iluminar, y en este sentido soy muy creyente y muy agradecido para con los lectores, en el sentido que ven un montón de cosas que vos no ves, que de repente sí las ves, pero las ves como veladas y el otro te pone la linterna justo en ese lugar. Y él me dijo que no es una trilogía, sino que es un tríptico. Que no es lo mismo. Ahí me cierra todo mucho más. Pensás en estos espejos de tres cuerpos o biombos con figuras que cuando los vas cerrando encima, esta cara con esta, cambia. De hecho él también decía que este libro no es una secuela del anterior, ni una precuela, sino una mediante-cuela. Sucede también al mismo tiempo y ahí también lo veo más claro todo.
A todo escritor se le filtra, en cierta medida, algún rasgo que le pertenece; ¿qué reconocerías como propio, de todo lo expuesto en esta obra?; quiero decir que, como la misma parecería empalmar con La parte inventada, bien podría haberse reinstalado la idea del alter-ego.
Cuando salió la parte inventada mucha gente dijo que era mi libro más autobiográfico y yo decía: no es mi libro más autobiográfico, es mi libro más personal, que no es lo mismo. Quiero decir, el personaje comparte muchas filias y fobias mías, muchas veces intensificadas, con el volumen subido, pero también tienen muchísimas más diferencias que similitudes. Yo no tengo ni una hermana loca autora de best sellers, ni mis padres desaparecieron. Una de las líneas divisorias clarísimas, que eso sí yo lo trabajé muy conscientemente, que me pareció que era la gran diferencia conmigo a la hora de plantear un personaje parecido a mí, yo tengo un hijo de diez años y el personaje de los dos libros es casi un militante por la no paternidad en nombre de la literatura, porque si tenés un hijo no vas a poder escribir, bla bla bla… Es una diferencia muy clara, pero sí juega mucho con la idea del yo autoral.
A mí no me gusta ni la autoficción, ni la literatura del yo, que además me parece que son cosas tan viejas como la humanidad. Están en Henry Miller y están en Dickens y están en el principio de los tiempos, no me parece nada novedoso. Puedo disfrutarlas eventualmente como lector, pero como escritor no me interesan para nada; la exposición en detalle y a la perfección, puntillosamente de mí mismo no me parece interesante, mucho menos escribirla. Por eso justamente en La Parte Inventada está Fitzgerald y aquí, en la primera parte del libro, están Bob Dylan y después Emily Brontë, después están Nabokov. Artistas que se preocuparon mucho y se divirtieron mucho con la idea de reescribirse a sí mismos en personajes. A mí eso sí me gusta. Me gusta la idea de usar la materia propia distorsionándola, creo que lo hacemos todos. Se hace siempre de un modo, con diferentes intensidades. Lo probable es que aquí sea además más potenciado porque está el tema de la literatura y la escritura en primer plano, más protagónica, pero es todo.
En un rincón del cuadrilátero, el apego absoluto a todo aquello que conocemos como “la realidad” y, en otro, la literatura sin límites, las ideas en absoluta libertad, las fantasías.
Ahora bien, si reconocemos en lo que llamamos “la realidad” a las diferentes formas de la adversidad e identificamos a la realidad con “el obstáculo”, podríamos preguntarnos si la fantasía no abona la construcción de obstáculos, configurando realidades.
Pregunta compleja. Hay una frase en el libro que está de forma muy clara, con la que yo comulgo y creo de manera muy plena que es cuando Nabokov dice que la realidad está sobrevalorada. Además me parece que en lo que hace a lo estrictamente literario ahí hay una gran contradicción de términos. La gran novela realista que puede ser Madame Bovary o Ana Karenina, para mí no hay libros más irreales que esos, la realidad no está estructurada narrativa y dramáticamente de una manera tan prolija. Curiosamente William Burroughs me parece mucho más realista que Chéjov. Me parece que el modo de pensar y de contar de Burroughs con esas sinapsis, espasmos, elipsis, cambios de ritmos, está mucho más cerca de cómo pensamos y cómo contemplamos la realidad, que Raymond Carver que se supone que es una de las cumbres del realismo sucio. Lo que no quiere decir que yo no disfrute de eso eventualmente como lector, pero como escritor no me interesa en absoluto. Me parece increíblemente aburrido y además no creo que pueda hacerlo ya, de tan aburrido que me resulta. El libro más normal que tengo, en ese sentido, se llama “Esperanto”. Es una novela pero está también plagada de esquirlas y de interrupciones a esa idea de lo que se supone que es la realidad. Me gusta mucho también lo de Nabokov. Él tiene la idea de que hay un especie de realidad neutral y sucia, en la que convivimos todos, que está consensuada por todos para no volvernos locos, en la que para todos algo es un vaso, pero Nabokov te dice que para cada persona este vaso significa algo diferente.
Y, ahora sí, pasemos a los sueños, a “las huellas digitales del cerebro”, para ver si, al finalizar la entrevista, damos respuesta a la pregunta que nos convoca: ¿Cómo sueña un escritor?
Creo que un escritor sueña como absolutamente todas las personas, sólo que tiene una relación posterior y previa diferente al resto de las personas. De todas maneras, después de Freud, quiero decir, el gran regalo que le hace Freud a la humanidad es que los sueños sean importantes para todos. Antes de Freud soñaban los artistas, o podían soñar los sumos sacerdotes de los templos y la gente simplemente soñaba, pero el que ha dotado de significado, de literatura y de sentido a los sueños es Freud. Lo curioso, y lo que a mí me atrae, es que la gran teoría onírica de Freud se derrumba a los pocos años de formularla. Cuando se realizan las primera investigaciones neurológicas serias sobre el cerebro todo lo que propone Freud vuelve a ser ficción y literatura, muy buena literatura. Me parece genial que haya pasado eso. Nabokov odiaba a Freud porque decía que no iba a permitir que un parlanchín hablador vienés le explicara lo que son sus sueños, sus sueños son suyos, qué va a venir alguien a decirle…son una cosa personal, de uno, fáciles de interpretar y eso obvio tiene una conexión inmediata puntual con la realidad y no hay por qué pasar por la antigua Grecia y por los mitos de Edipo para explicarlos. Le resultaba una tontería.
Pero también un escritor está todo el tiempo soñando en la medida que estás escribiendo un libro. Hay como una doble pista donde estás despierto y dormido, hay una cosa al costado. Pero me parece que es una sistematización y una profesionalización de algo que viene desde el principio de los tiempos. Hay una historia universal de una humanidad y hay una historia universal de los sueños que corre paralela a ese lado. En lo que hace a escritor yo cito por ahí la frase famosa de Henry James “cuenta un sueño y pierde a un lector”. Estoy de acuerdo con eso, pero creo que Henry James a lo que se refería era a que al sueño no podés usarlo como forma de explicarlo todo, que el personaje se acuerde a la perfección del sueño y que generalmente el sueño sea una escena completamente realista, a eso se refería Henry James. Pero por ejemplo, creo que a Henry James le hubiera gustado mucho la atmósfera onírica de los sueños de David Lynch, él debe ser la persona que más y mejor llevó la textura y la consistencia de sueño al espectador despierto. De hecho creo que David Lynch podría hacer una versión genial de “Otra vuelta de tuerca”, sobre todo el final es muy lyncheano y viceversa.
¿Qué podrías adelantarle a los lectores acerca del hijo de esa “Bella durmiente” que, a pesar de todo y milagrosamente, llegó a dar a luz?; hablemos de ese parto -de ese partir hacia dónde o hacia qué-; y hablemos de ese joven poseído por sueños recurrentes que, de tanto esforzarse, se convierte en una especie de “atleta onírico”, para terminar vendiendo sus propios sueños?
Refiriendo a la primera parte del libro, yo tengo una idea que todavía no está escrita, pero me gustaría que en La Parte Recordada toda esa parte esté reescrita absolutamente de nuevo pero desde el plano real. Entonces que vos entiendas por qué se produjeron esos sueños, de dónde se nutrió esa historia. En ese sentido, la tercera parte del libro, que va a ser “La parte recordada”; si no va a ser una trilogía al uso y sí un tríptico, siento que tengo la responsabilidad de unas ciertas revelaciones y de cerrar unas cuantas puertas. Va a tener que saberse quién es la chica que se cae en la piscina, va a tener que saberse qué pasó con el hijo de Penélope, va a tener que haber un cierre respecto de la familia Karma. De hecho, en este libro ya hay revelaciones sobre el libro anterior que no estaban calculadas, pero se van sabiendo cosas. Después, la idea de que un libro sea la parte inventada, otra la parte soñada y otra la recordada, me gusta pensar que son tres actitudes o tres engranajes de un mismo motor, que cuando vos decidís narrar algo lo soñás, lo inventás y lo recordás; y que en el inventar está implicada la contracara de que no se te ocurra nada, en el soñar está implicado el insomnio; y lo digo en el libro, insomnio para mí no es no dormir sino soñar de otra manera. Y en el acto de recordar está implícito el olvido, cuando recordás algo también olvidás algo, son movimientos y contramovimientos constantes.
Un tema sería la maternidad; ya sea como la presencia del origen en el presente, o como el distanciamiento de ese origen. Valgan como ejemplos, la mujer en coma, de la que nace un hijo e inmediatamente ella muere, dejándolo virtualmente en situación de orfandad. Y otra madre que pierde su vida al estallar aquel transbordador en el momento del despegue, dejando ancladas en la luna a tres pequeñas hijas mujeres y a un varón. También aquella que perdió a su hijito…y están los padres de ella, que desaparecieron y, entonces, ya no están. ¿Cómo fuiste tejiendo estas historias, enlazadas, de ausencias y de desapariciones físicas y simbólicas? Y, ¿cómo fue armándose esta galería de personajes, muchos de ellos, “soñados”?
Me acabo de dar cuenta ahora que me lo dijiste. No sabía que había tantas madres muertas y tantas huérfanas, estoy un poco preocupado. En el libro está, no puedo negarlo. Sí hay una preocupación, incluso como rasgo estilístico, y como marca de trama por la paternidad, quiero decir. Una de las grandes diferencias entre el personaje y yo, lo que ya dijimos, es que yo tengo un hijo y este tipo no lo tiene. Pero lo de la maternidad… ¿Me acusan de matar madres constantemente?
Pero ahí tal vez sí puede haber algo, y esto habla claramente de que las entrevistas a los escritores son buena parte ficción, los escritores inventan algo porque tienen que responder.
También muere la madre de las hermanas Brontë, quiero decir todas las madres que mueren ahí generan artistas cuando mueren, es interesante eso, ahora que lo pienso, es como que traen una especie de artista al mundo entonces se retiran.
Novelas, películas, canciones… Pero quiero detenerme en The Glass Key de Dashiell Hammett, en The Long Goodbye de Raymond Chandler y en The Great Gatsby, para preguntarte por el género policial, más allá de los sueños. Y sumo a Borges y a Poe, que también se asoman por las páginas de La parte soñada.
Esos son tres exponentes donde hay momentos de sueño muy importantes. “La llave de cristal” termina contando un sueño, es una última conversación que a mí me gusta muchísimo. Y Gatsby tiene esta especie de alucinación de cómo hubiera sido la vida, sueña el pasado. “El largo adiós” lo mismo. Tal vez la interpretación de los sueños en la literatura policial es que los dos proponen que tengas que investigar algo y encontrar un sentido a algo que en principio no lo tiene y puede tener algún tipo de lógica y que puedas saber si no quién es el asesino, al menos quién es el culpable, quién es el inocente, tal vez ahí está la relación.
Uno de los ritos básicos y más representados narrativamente del psicoanálisis es cuando alguien cuenta un sueño y ahí el psicoanalista tiene una función casi detectivesca.
¿Qué podés decirnos acerca de eso que Kafka llama “la esencia de la magia”?
Hay una anécdota de Kafka, si lo llevás a Kafka, que me gusta mucho, que es que se habla de Kafka en lo Kafkiano, de ominoso, siniestro, lóbrego, etc etc. Pero hay testigos de cuando Kafka trabajaba en una oficina, él leía sus manuscritos a sus compañeros de trabajo matándose de la risa. Le parecían graciosísimos, no le parecían Kafkianos. A mí me gusta mucho la idea de libros o de textos aparentemente lóbregos y melancólicos, pero escritos en un estado de felicidad absoluta. Me pasó con estos libros. Cuando Juan Ignacio Boido, el editor aquí en Random House, leyó “La parte inventada” me llamó por teléfono y me preguntó si estaba bien, porque era tristísimo, súper melancólico. Y un crítico dijo que era como un libro póstumo publicado en vida, como una despedida… Quiero decir, los escribí matándome de la risa. En este sentido, me acuerdo cuando yo todavía vivía acá y había como una especie de Sábato como gran escritor, yo siempre le contraponía la idea de Bioy Casares como la felicidad absoluta, como un escritor que la pasa bien en la vida y se divierte, y Sábato con esta cosa del sufrimiento y del fin del mundo y de ya van a ver, las sombras avanzan…
Te pregunto, ahora, por el diálogo como recurso literario, como formato para introducir cantidad de información y nombres. Me interesa tratar este tema en la entrevista, con la intención de traer, a la misma, tanto a Chéjov como a Hemingway.
Con el diálogo tengo un problema, no es algo que me guste mucho. Hay grandes dialoguistas. Fuguet por ejemplo, para mí es uno de los grandes escritores de diálogos. Yo tengo problemas con el diálogo. Nabokov tenía también problemas con el diálogo. Me gustan más los libros que transcurren dentro de cabezas, no con gente conversando. Entiendo la grandeza de Chéjov, entiendo la grandeza de Hemingway pero no es algo que me salga bien. En cuanto a la idea de meter toda la información y tener esta especie de diálogos artificiosos enciclopédicos hay un autor norteamericano que me gusta mucho que se llama Donald Barthelme, tiene un libro que se llama “El padre muerto”, muy conocido, hay una especie de homenaje. Me gusta mucho el diálogo en las novelas cuando es completamente inverosímil y artificial, no me gusta la idea de que el diálogo tiene que hacer de algo real. Tal vez no soy un muy buen conversador. No es algo que tampoco lo he llevado al terreno de la vida cotidiana. Tener un diálogo sobre qué estás comiendo y cómo lo preparaste para mí es muy difícil. No puedo pasar de qué rico o qué cosa horrible. Me cuesta mucho. En cambio una especie de exposición mental donde si en realidad lo que me pareció rico es esa medialuna, entonces informar acerca de la historia de la medialuna a través de las civilizaciones, me parece algo mucho más interesante. Tengo una cosa muy enciclopédica de formación. Mi generación, lo puse en el libro en un momento y de hecho lo hablábamos con Alan Pauls que siente lo mismo de “La enciclopedia lo sé todo” de Larousse. Para nosotros, fue un objeto de deseo muy importante de niños. No creo que los niños quieran que les regalen una enciclopedia. ahora. Primero porque está la Wikipedia y Google y todo eso; y ocupan mucho lugar, pero nosotros somos una generación que nos gustaba, si me regalaron el “Lo sé todo” lo llevabas al colegio y eras el rey, envidia por eso.
Imaginación y creatividad: “La Primera Iglesia Orbital”; la religión y los imperios informáticos. La figura del magnate digital. Y una deidad todopoderosa ,“Nuestra Señora de las Fases Cambiantes y de las Mareas Poderosas y de los Ciclos Menstruales”; ¿qué pensás de Internet como fenómeno con cierta capacidad de afectar el placer de la lectura, devaluando el dominio de la palabra escrita por los que saben?
Ahí hay varias respuestas posibles, puede haber una ludita y apocalíptica, y decir: por culpa de internet la gente no va a leer nada más. A mí por la edad que tengo y por mi formación, internet es una gran herramienta porque todavía tengo todo el hábito de lo anterior, o sea que tengo lo mejor de ambos mundo. Probablemente a alguien que ahora tiene noventa años internet no le sirva para nada, yo estoy como en el medio. Puedo disfrutar de ambas polaridades, como quieras llamarlo. Se ha dicho mil veces que internet es como el Aleph de Borges porque contiene todo, pero me parece que para encontrar el Aleph de Borges había que hacer un trabajo. Ahora te llevás el Aleph en el bolsillo y no es uno, todo el mundo tiene el Aleph, ahí hay una especie de problema. Dylan lo canta, too much of nothing. También, quiero decir, la información por sí misma no es un valor, es una herramienta para ver qué hacés después vos con esa información pero si te convertís simplemente en un testigo, a mí la verdad que mucho no me interesa.
En cuanto a todas las menciones religiosas que hiciste sobre a la parte ésta del libro, a mí me atraen mucho las religiones como grandes estructuras narrativas, pero no por eso tengo la obligación de creer en Dios. Lo que me molesta a mí de la cultura digital es que te están obligando a creer que eso es Dios. No. Me produce un profundo desconcierto que haya colas de gente a la medianoche para cambiar su teléfono, un año o dos años después de que lo compró. Después resulta que no necesariamente el nuevo modelo es mejor que el anterior. O algo que veo en la puerta del colegio de mi hijo; antes el objeto de deseo era una enciclopedia y que ahora sea un teléfono me parece muy raro. Me acuerdo de las películas del Hollywood clásico, uno de los síntomas de haber triunfado en la vida, y así aparecían los magnates exitosos, era que no atendían el teléfono. Decir atienda el teléfono y había como un montón de gente, y el tipo cerraba la puerta de la oficina y atendían el teléfono por él y eso era haber triunfado. Ahora parece que el triunfo pasa por atender el teléfono todo el tiempo.
¿Cuál o cómo sería, desde tu punto de vista, el “lector ideal”? Y aquí entra, de lleno, Vladimir Nabokov; porque si hablamos de sueños, lo hacemos en función de la realidad, como si fuera el revés de la trama, del mismo modo que, cuando hablamos de lectores, implícitamente, nos referimos a la escritura. Y estos son los temas que sirven de marco a La parte soñada, ¿no es verdad?
Sí, cuando a mí me preguntan cuál sería mi lector ideal siempre digo que sería alguien que se me parezca mucho a mí pero un poco más inteligente, o sea, que supiera ver cosas que yo no vi en el libro y que están ahí y que a mí se me pasaron o no terminé de decodificarlas pero que están. De hecho agradezco a muchos lectores que me terminaron de escribir el libro.
Sos un gran lector y a lo largo del año aparecen veinte, treinta libros comentados o reseñados por vos. Me interesa el goce que tenés por la narrativa de género. ¿Qué es lo que te seduce de la narrativa de género negro?
Para mí “El gran Gatsby” es una novela policial, no es una novela negra. De hecho tanto “La llave de cristal” como “El largo adiós” son dos reescrituras bastante transparentes de “El gran Gatsby”.
En cuanto a lo que decías antes sobre lo de lector, creo que es una de las marcas distintivas de la historia de la literatura argentina; los escritores argentinos son super lectores siempre. Piglia, Borges, todo el tiempo están recomendando, dirigiendo colecciones. Me parece que es uno de los rasgos más característicos, benéficos y privilegiados de la literatura argentina en ese sentido. Siempre digo que probablemente la literatura argentina; seguro en idioma español pero me atrevo a decir en el universo y más allá, en la cual todos sus escritores totémicos y canónicos practicaron el género fantástico, o el cuento extraño que es una mezcla de fantástico con perverso. Dos de las escritoras más mencionadas últimamente son Mariana Enriquez y Samanta Schweblin, como una continuación de esa tradición que viene con Silvina Ocampo, quiero decir, no pasa sólo por los hombres y eso me parece que es muy liberador; no hay pudor por el género en la literatura argentina y tampoco por el policial. Casi diría que todos los grandes escritores argentinos también escribieron una novela o un cuento policial, seguro. Borges tiene muchísimos cuentos policiales; Piglia tiene un detective privado, ahora que van a salir los casos del inspector; Bioy lo tiene. Está por todos lados, incluso también el género de la investigación. Hay cuentos de Cortázar, fantásticos, cuya mecánica pasa por el acto de la investigación policial; “Apocalipsis en Solentiname”, “Las babas del diablo”, está bueno eso. En argentina no hay pudor con el género, como no lo hay con la ciencia ficción tampoco. En otros países me dicen metiste una parte de ciencia ficción, ¿qué parte? lo de lo onirium. Pero yo ahí no estoy pensado tengo que meter una parte de ciencia ficción, me parece completamente natural en tanto fluye. Son cosas que van a géneros más lejanos, para mi las dos grandes novelas de la clase media argentina son “Mafalda”, o sea en ninguna novela está la clase media retratada dramática y existencialmente como lo está en “Mafalda” y “El Eternauta” de Oesterheld. Cualquiera podría decir de Oesterheld que es una historieta de ciencia ficción con… No, es la lucha de la clase media argentina, ni siquiera me interesa la parte política, fue la más fácil. Yo creo que es otra cosa.
Lo que pasa también es que el género policial suele florecer siempre en épocas de gran injusticia social, la depresión norteamericana, en la época industrial victoriana y Argentina es la injusticia eterna, entonces todo el tiempo van a aparecer policiales.
Bueno, ahí vamos a otra pregunta. En los últimos quince o veinte años el policial floreció en todo el mundo. Todo Norteamérica, todo Europa, España tiene toda la nueva generación, los países nórdicos, incluso Japón es uno de los principales productores de policial, ¿vos pensás que tiene que ver con una percepción social?
Sí, porque cuando hablo de la injusticia social, también hablo de los países nórdicos, por lo menos lo que leí yo, están escritos desde los peligros del confort absoluto, ahí debajo hay mierda; y la negación del pasado. En los policiales nórdicos todos tienen un abuelo nazi. También surgen en momentos turbulentos. Hay una idea de que en lo policial aunque el malo o el delincuente no vaya preso porque es un poderoso intocable, finalmente siempre se alcanza algún tipo de justicia, o se expone algo, o se revela algo. Vuelvo a decir, la Argentina me parece que tiene una rica materia prima desde el principio de los tiempos, desde “El Matadero” de Echeverría; empezamos derramando sangre en la literatura argentina.