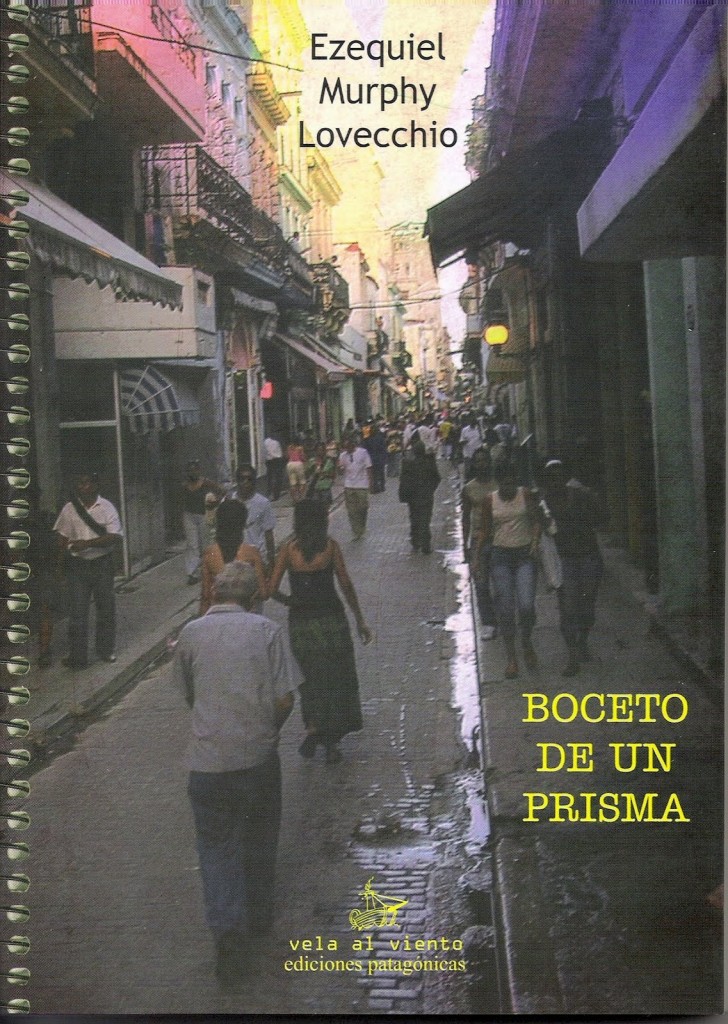“Perdura pese a todo, una fuerza singular que, cruzando los tiempos, no deja de impulsar a las palabras hacia las cosas. Y al lenguaje, por eso mismo, hacia la realidad concreta del mundo, y a la literatura hacia esa sociedad de l que surge y en la que existe. Boceto de un prisma sabe valerse de esa clase de fuerza. Cada uno de los textos que lo integran responde, aun en la diversidad, a un acto de voluntad y a una voluntad de conciencia. Ezequiel Murphy dispone versos o prosas, relatos del presente o del futuro, componiendo su libro como un verdadero collage. Pero una misma apuesta siempre define su más resuelta ambición: ofrecer una verdad posible para la sensibilidad de sus lectores, y volverla tan necesaria, como la propia literatura.”
Martín Kohan
Lucas Burgos permanece sentado en un rincón, al final del recinto en una mesa chica con un llamativo mantel colorido, mira el fondo de la taza vacía y, por momentos, le dirige una aburrida mirada al resto de las pocas personas que allí se encuentran. Se para repentinamente, pasa la tarjeta por la máquina y gruñe como si esta pudiera entenderlo. Alcanza la calle mucho antes de que él mismo se pueda dar cuenta y empieza a caminar por la cinta canturreando alguna canción desconocida u olvidada quizás.
La vida de Lucas quedó atrás. Ahora solo tiene enfrente un camino largo y sin sobresaltos. El proviene de una época pasada ya extinta, solo subsiste de todo aquello el tatuaje sobre la piel ajada del pecho y una foto de un perdido grupo de rock en la billetera.ucas Burgos permanece sentado en un rincón, al final del recinto en una mesa chica con un llamativo mantel colorido, mira el fondo de la taza vacía y, por momentos, le dirige una aburrida mirada al resto de las pocas personas que allí se encuentran. Se para repentinamente, pasa la tarjeta por la máquina y gruñe como si esta pudiera entenderlo. Alcanza la calle mucho antes de que él mismo se pueda dar cuenta y empieza a caminar por la cinta canturreando alguna canción desconocida u olvidada quizás.
Camina unos pasos y se cruza con un viejo vendiendo relojes antiguos, que tiene su piel blanca por la falta de sol y aire puro, lo que profundiza su aspecto poco saludable. El viejo deambula todos los días por la calle evitando el fugaz paso de los nuevos autos, más livianos, más pequeños, más rápidos. Deambula con la esperanza de vender lo que hace tiempo ha dejado de tener uso. Lucas pasó de largo, el viejo quedó parado y levantó la vista hacia uno de los rascacielos bañado en cristal. Todo a su alrededor es estéril y está vacío. Quedó con el mentón en alto, probó a evocar algún recuerdo y los ojos se le nublaron. Los amigos del bar se debaten entre vida y eternidad en uno de los pocos asilos que guardan ancianos. Otros ya no existen por el simple hecho de la muerte. Tampoco el bar, ni el fútbol dominguero forman parte de su existencia.
Ahí, justito donde estaba el boliche, crece una imponente cabina donde la gente va a buscar las indicaciones para su próxima tarea con la cual puede acceder a un tramo más de vida. En lugar del fútbol, veintidós modelos pasean un balón, luciendo sus camisetas llenas de propagandas, los equipos tienen dueños y el espectáculo está reservado para los ricos que pueden comprar.
Bajó la cabeza, se dejó llevar por la cinta; al bajar, una señora lo ayudó a cruzar la calle repleta de esos objetos zumbantes. Ella es Leticia, de unos cuarenta años, que disfraza su edad con unas cirugías baratas. Depositó al anciano en un banco de metal y siguió su carrera matutina. Su esposo, un desempleado de las viejas fábricas, la espera vegetando en su casa mientras ella recorre la ciudad cumpliendo con el mandato del día, lleva lo ganado por la tarde y se las arregla para mantener alto el espíritu hasta llegada la noche.
Sin detenerse, Leticia repasa en segundos los días en que ella iba a la escuela y soñaba con que algún día sus hijos también lo harían, pero lentamente esas ilusiones fueron apagadas. La escuela es otro de los tantos edificios demolidos y cambiados por un sinfín de locuras abstractas incomprensibles y exclusivas de las elites.
«Lo que nos dejó la revolución, que nunca ocurrió, lo que nos produjo gradualmente, esta vorágine de luces, colores, que alimentamos con la desidia. Lo fácil que se los hicimos. Así obtuvimos alta tecnología por máxima pobreza; las virtudes del poder de consumo…» (Leticia reflexiona en silencio). Sin querer, deja de caminar y un tumulto de gente la arrastra hacia la cinta; mira a un mendigo recostado sobre la pared pero pasa frente a él como si no existiera. El mendigo logra despegar los párpados y observa a un grupo de gente que se aleja. Detrás de él, una mujer mal arreglada intenta alcanzarlos. El pordiosero saca de su bolsillo una moneda y la mira con nostalgia. Mauricio había sido maestro y esa moneda era el signo de su destino; cuando quedó sin trabajo y se vio arrojado a la calle, una persona le dio aquella moneda que en ese momento dejaba de tener valor. «La guardo», se dijo aquella vez, «para recordar mi destino cuando todo mejore», pero eso nunca ocurrió. Sirve entonces solo para recordar su magra suerte. Sin pensar, arroja la moneda al otro lado de la cinta que choca contra el vidrio de un local de comidas rápidas. El hombre que está sentado al lado de la ventana es inspector de bienes y escucha el sonido que, apenas, le produce un gesto de asombro controlado. A sus cuarenta años tiene que sentirse afortunado por su trabajo y sus hijos que, frente a él, toman una bebida de color oscuro y comen papas fritas. Sí, debe sentirse afortunado en su única semana anual de vacaciones que es necesario aprovechar al máximo, yendo a buscar a los chicos al internado, temprano a la mañana y pasar esos días juntos.
El inspector de bienes ve la moneda en el suelo los diez segundos que dura ahí antes de que el robot de la limpieza la aspire. Recuerda a su padre, recuerda las monedas de vuelto que le daba cuando era un niño y recuerda sus palabras como un eco. Recién ahora, y solo por un instante, cobran sentido pero sin que pueda hilarlas de verdad.
«Alienados, vacíos, desesperanzados, enfermos del futuro». Murió el mismo día en que decretaron el fin de las votaciones democráticas en casi todos los países, una medida sincronizada en forma global, el quince de junio de 2040, hace ya nueve años.
El mozo interrumpe los escasos e intermitentes pensamientos y exige el pago de la cuenta acercando el cobrador magnético. Se va sin saludar hasta el mostrador y rinde la recaudación del día. Ha terminado su turno, se cambia y sale a la calle, monta una destartalada moto eléctrica y sin escalas llega hasta su casa. Es otro de los tantos departamentos de la ciudad de dos ambientes y un pequeño baño; el hacinamiento ha llegado a números alarmantes, pero ningún político se encarga del tema, solo calcula las adulaciones necesarias para que el dedo que allí los colocó los mantenga por un año más al menos.
Roberto, el mozo, vive en ese departamento con su mujer y sus dos hijas pero casi nunca se encuentran todos juntos. Saca comida liofilizada, la hidrata y prende la televisión. Sube muy alto el volumen, para apagar los ruidos de la calle y del resto de los departamentos. Es uno de esos programas donde los famosos trabajan de famosos. No es que estén allí por alguna virtud o habilidad, nada de eso, solo aparecen un día y a la noche son desconocidos de nuevo y además desempleados como el sesenta por ciento de la población. No hay mucho más para elegir, después un supuesto programa de noticias, muy clasificadas, tres programas que hablan de otros programas, uno de fenómenos y mutantes modernos y uno de películas pero solo desde la década de 2030 hacia adelante, el resto de los films han sido censurados, casi en su totalidad.
Roberto pone dos o tres canales a la vez en la pantalla y come, sin pensar demasiado.
Desde la puerta, suena fuerte el timbre justo cuando se está por dormir, abre y Malva le extiende la mano con una revista que le había prestado días atrás, una de las pocas permitidas. No se miran y ella se va por las escaleras hasta su piso. En su departamento, Malva escucha a su bebé de nueve meses que despierta, sus ojos se abren ilusionados como quien recién comienza un nuevo sueño. Malva contrastó sin querer, el vacío de Roberto con el cristal de su hijo. Espía la calle por la pequeña ventana. El movimiento es continuo, el ruido ensordecedor a pesar del silencio de los autos eléctricos. El orden es perfecto, nadie se choca en las cintas transportadoras, todos van en su propio sentido, nadie se mira tampoco, ni es necesario preguntar nada: los carteles luminosos lo indican todo, nadie discute nada. Todo es fluir, avanzar hacia el progreso, como si fuera realmente una meta, una línea de llegada, un oasis de descanso.
Parece un día como cualquier otro, un hastío como cualquier otro, más bien es un día como cualquier otro, y como mañana y como dentro de un mes o un año. Es esa ambigua seguridad en la que nada va a cambiar. Eso es lo que no soporta, eso es lo que ya no quiere.
Malva prepara la mamadera y toma a su bebé en brazos, se sienta en el sillón y le da la leche. Aunque podría tomar él mismo el biberón, la madre no lo suelta, mientras se rozan los dedos. Ese es el instante donde se comunican, son ellos dos, no existe otra cosa. Malva se pierde en lo profundo y transparente de los ojos del niño; descubre una leve sonrisa. Malva comprende.
Entonces, termina de alimentarlo, lo abriga, junta algunas cosas y se va sin saber adonde. Camina media hora, toma el tren, baja en una estación muy al sur de su barrio, se pierde por un momento y eso la hace sentir mejor. Revuelve su cartera, busca la tarjeta, le quedan ciento veinte créditos. Suficiente. Alquila un auto, acomoda al niño en el único asiento trasero mientras lo mira a los ojos para darse fuerzas. Él le sonríe y espía a través de los ojos de su madre. La batería del auto tiene carga para mil kilómetros. Hace contacto y toma la autopista, maneja casi doce horas, comen y duermen en una antigua estación de servicio abandonada. Al día siguiente, maneja diez horas más y, muy lejos de la ciudad, se mete en un camino secundario que la lleva al poco campo que queda sin urbanizar. A unos kilómetros, apartada del camino, encuentra una casa con parte del techo roto que también está abandonada. Es primavera y el tibio sol, ajeno de smog, le permite descansar casi a la intemperie. Pasaron ese día y la subsiguiente noche.
Al amanecer se dispone a arreglar la casa, sin preguntarse nada, sin reflexiones y con poca comida. Durante una semana se aboca a la tarea de las reparaciones para hacer habitable su nuevo hogar, segura de que no le reclamarán la vivienda, ya que nadie se atrevería a vivir fuera de la ciudad, solo los marginados, los escasos jornaleros y algún loco o muy cuerdo.
Una noche saca todo lo útil del auto y lo prende fuego. Es todo lo que puede hacer, además de asegurarse el agua de un arroyo, algunas verduras y frutas, así como algunos animales que años después logra criar, ya que al principio los conseguía a través de sus invenciones de trampas para aves y liebres.
A veinte años de aquel primer día de miradas que pudieron encontrarse, Jeremías se arrodilla frente a la tumba de su madre, que tiene una rústica inscripción «Malva Sargos». Jeremías en su mano aprieta un trozo de madera cilíndrico envuelto por un papel con palabras de ella. Dos días antes de su muerte lo recibió de sus manos temblorosas. «No lo abras todavía» le dijo. Pero él adivinó el mensaje.
A la tarde Jeremías espía en soledad por una gran ventana de la casa; respira un silencio lleno de paz y espera continuar cambiando las cosas.