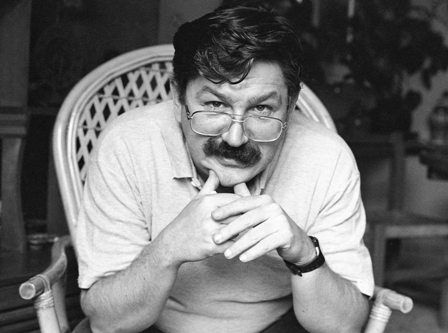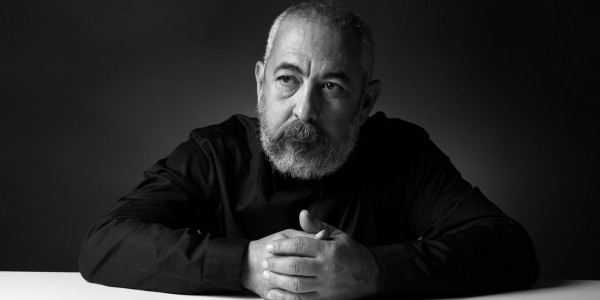- La nebulosa
La novedad que trae el relato policial a la literatura puede resumirse en la aparición de una forma específica del caso. Explorar esa forma nos permitirá comenzar a diseñar la especificidad del relato policial latinoamericano.
Un “caso” es, en todas sus versiones (las del naturalismo y el decadentismo, las de la novela policial y el correo sentimental), el relato de una ocurrencia anómala, el reverso del ejemplo entendido como ilustración de la ley. Hay caso justamente porque no se sabe qué ley aplicar a los hechos narrados. Esta laguna en la asignación de sentidos permite que el caso se desarrolle y que su resolución recomponga el orden social, en función de una norma tácita (de la que la ley en crisis derivaría).
La ficción latinoamericana desarrolló las formas del caso hacia fines del siglo XIX, bajo las formas del el caso clínico, ya sea en su vertiente naturalista o modernista, y el caso criminal, en los relatos de bandidos. En ambas formas la lógica de las acciones se estructura sobre una dualidad: el criminal contra la ley que lo persigue o la patología (biológica, y fatalmente social, en la novela naturalista) contra la ciencia (y el Estado normativizador).
La configuración del enigma policial, en cambio, conlleva la necesidad de un tercero para el crimen, alguien que pueda leer lo que nadie (ni el Estado ni los particulares) puede leer en el cuerpo social. La emergencia del caso policial configura (no sólo en América Latina) una relación de terceridad que será su esquema básico: el Estado, el criminal y el investigador. La lógica del género sustrae protagonismo al criminal (los “relatos de bandidos”) y a la víctima (los “relatos clínicos” del naturalismo y el decadentismo) y construye un protagonista nuevo. En este sentido, el género instituye en su terceridad la figura del investigador, que ya no depende del Estado y, de hecho, se opone (por sus métodos) a sus formas de operación.
Esos cambios tienen un efecto diferente en la literatura latinoamericana con respecto al que tuvieran en la ficción europea y norteamericana. Y es que en la medida en que el relato policial procede en Europa y Estados Unidos del relato fantástico, puede leerse su emergencia a mediados del siglo XIX como el efecto del impacto del racionalismo (que explica el misterio) y como el triunfo de la burguesía, que sustrae el heroísmo al criminal popular y transforma a su representante, el detective, en protagonista. En América Latina, en cambio, la forma del caso previa al género policial estaba casi completamente dominada por el naturalismo, de manera que la emergencia del relato policial (y del enigma que implica) cuestiona el poder de determinar la verdad de las manos del Estado y bloquea el esquematismo biologicista y clasista (que fuera un rasgo recurrentemente atribuido tanto de la novela naturalista como de la novela de la tierra). Así, comparado con el alegado fatalismo de Los de abajo y la novela de la Revolución Méxicana, los cuentos de Antonio Helú o Ensayo de un crimen, de Rodolfo Usigli, resultan liberadores justamente porque no imaginan el crimen como un destino nacional, sino como un ejercicio estético (en el caso de Usigli) o como una comedia costumbrista (en el caso de Helú). Además, ahora los criminales pueden o suelen provenir de las clases acomodadas y los héroes suelen ser personajes curiosos y marginales. Así, en América Latina, el relato policial sustrae la necesidad de la culpa a las clases populares y la hace proliferar por todo el campo social, al menos bajo la forma de la sospecha. En este sentido, la historia del género, tal como veremos, es la historia de las diversas soluciones que dio la literatura latinoamericana a estas relaciones formalizadas en el caso policial.
- Condensación
La emergencia del género policial en la ficción latinoamericana puede situarse entre la década del treinta y el cuarenta. En esos años los países luego identificados como productores privilegiados de relato policial estabilizan los modos de circulación del género: aparecen revistas (como Selecciones policíacas y de misterio en México) y colecciones especializadas (como “El séptimo círculo” en Argentina), se publican las primeras colecciones de relatos de autores nacionales (como Las 9 muertes del padre Metri [1942], del argentino Leonardo Castellani, La obligación de asesinar [1946], del mexicano Antonio Helú o El indfierente [1947], del chileno Luis Insulza Venegas). También aparecen las primeras novelas policiales: El estruendo de las rosas (Peyrou, 1948) y El asesino desvelado (1946), del uruguayo Enrique Amorim aparecen en “El séptimo círculo”; mientras que Los minutos acusan, de Camilo Pérez de Arce y El crimen del parque forestal, de Insulza Venegas, aparecen en 1947 en la colección popular “La linterna” en Santiago de Chile; en México, por último, se edita en 1944 Ensayo de un crimen, de Rodolfo Usigli. Es decir que hacia el fin de la década, el género cuenta con revistas especializadas, colecciones masivas y libros que se identifican con él.
No quiere decir esto que en décadas previas no hubieran existido relatos policiales.[1] Esta lista apresurada, por el contrario, intenta señalar el carácter cualitativamente diferente que suponen estas publicaciones. En efecto, no se trata ya de textos dispersos, que podían leerse en continuidad con otros fenómenos (como el cuento fantástico o el periodismo), sino del recorte de un campo propio, reglado, de una circulación específica (que implicaba ciertas normas paratextuales: colores en las colecciones, ilustraciones “atrevidas”, circulación en kioscos, etc.) que garantiza el pacto genérico. Lo que emerge durante la década del cuarenta es, pues, un architexto, un modo de leer y organizar la materia narrativa hasta ese momento inestable.
La enorme mayoría de estos relatos apela a la fórmula del relato de enigma, tal como era practicado por escritores como Poe, Doyle o Dickson Carr. Sin embargo, la estabilización de la ficción policial como género se relaciona con dos cuestiones correlativas. Por una parte, en las ficciones de la década del cuarenta aparece un nuevo motivo, hasta entonces ausente: el investigador eficaz. En efecto, aun si existen detectives en la ficción latinoamericana al menos desde fines del siglo XIX, salvo contadas excepciones, esos detectives eran incapaces de resolver el caso y se tornaban, o bien monigotes (en los relatos de las vanguardias) o bien incapaces de razonar a partir de pistas (en los relatos de circulación masiva). Con la aparición del Padre Metri de Castellani o el Máximo Roldán de Helú, el género gana un personaje característico que ayuda a definir sus límites. El otro rasgo definitorio de la década es una teorización en torno de las posibilidades del género. Ensayos de Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti y Alfonso Reyes (entre otros) realizan una vindicación provocativa (deudora de experiencias vanguardistas) del género, al que entienden como producto de la cultura de masas, y por eso mismo un modo radical de renovar los procedimientos de la “alta literatura”. Estas vindicaciones ayudan a definir al policial como un juego reglado, como un ejercicio de la inteligencia aun si, notablemente, en esas reflexiones apenas si hay una preocupación por la escritura de relatos policiales en América Latina.
Podríamos entonces postular que la década del cuarenta realiza una condensación de rasgos que cohesiona elementos dispersos en un objeto cualitativamente diferente, el relato policial. Así, la aparición del motivo del investigador eficaz coalesce con la delimitación que la crítica realiza del género (una atención, por lo demás, concentrada en procedimientos formales). A la vez, esa aparición permite construir un nuevo pacto de lectura que enfatiza la posición del enigma: el policial se presenta como un juego inferencial, puesto que ahora el investigador puede llevar a cabo la pesquisa que se promete. Así, en lugar de proponer (como se proponía durante la década del veinte) el caos incomprensible de lo real, el relato policial latinoamericano propone a su lector un mundo opaco, pero legible en las manos de un investigador capaz.
- Saturación
Hacia la década de los setenta se produce una reconfiguración de la matriz genérica. Se trata, por una parte, de un nuevo emplazamiento del género en el campo literario y, por otra, de un cambio en la matriz estilística de los textos.
En 1972 el gobierno cubano instituye el Concurso Aniversario de la Revolución, un Premio de Novela policial. Se trata (hasta donde sabemos) del primer y único concurso de novela policial patrocinado por un Estado Nacional. Y aun cuando existen numerosos ejemplos históricos de propugnación de modelos estéticos, algo ha sucedido en la literatura si se pasa de las tesis de Lukács sobre el realismo como modo de conocimiento a la valoración del relato policial como herramienta didáctica.
Otra muestra de los cambios en la valoración del género en el campo literario es la publicación en 1977 de Asesinos de papel, de los argentinos Jorge Lafforgue y Jorge Rivera. La importancia de esta antología radica en la reconceptualización del género que realiza. Es decir, la historia del género policial en Argentina deja de ser, como era hasta entonces, una lista de autores y textos para transformarse en un entramado complejo de traducciones, revistas y colecciones de libros. Más aún, Lafforgue y Rivera escriben para un público, si no académico, al menos sofisticado en la lectura crítica (los conceptos de “autor”, “circulación”, “género”, entre otros, son cualitativamente diferentes de los utilizados hasta ese momento por la escasa crítica del género en América Latina). Esa preocupación académica por el policial latinoamericano puede verse en otros discursos de la época: “Ustedes que nunca han sido asesinados” (1973), del mexicano Carlos Monsiváis, por ejemplo, traza la imposibilidad de un policial latinoamericano, casi al mismo tiempo que el cubano José Antonio Portuondo propone casi la necesidad de desarrollar una literatura policial latinoamericana (en “La novela policial revolucionaria”, también de 1973).
Este nuevo emplazamiento del género en el campo literario coincide con dos cambios cualitativos en su escritura. Por una parte, muchos escritores no asociados al género hacen de él un taller de experimentación: en 1975, por ejemplo, el argentino Ricardo Piglia publica “La loca y el relato del crimen”, cuento en el que el método de resolución del enigma es la lingüística y en 1985 el uruguayo Hiber Conteris publica El diez por ciento de vida, una novela que es, en su mayor parte, un collage de citas y fragmentos de textos de Raymond Chandler. A la vez, proliferan las parodias del género: el uruguayo Mario Levrero publica en 1975 Nick Carter se divierte mientras el lector es asesinado y yo agonizo, una novela que reescribe el género forzando su verosimilitud, y en 1976 el mexicano Vicente Leñero da a conocer el cuento “¿Quién mató a Agatha Christie?”, en el que los personajes de la escritora inglesa son descriptos como “monigotes”. Como puede verse, la rescritura “culta” de los setenta se pregunta por (y de cuenta de) la (im) posibilidad de escribir un relato policial.
El segundo rasgo que caracteriza al policial posterior a los sesenta es la formulación de la novela negra como paradigma genérico. La publicación de un libro como El complot mongol (1969), del mexicano Rafael Bernal podría pensarse como punto de inflexión. Se trata de una adaptación que, aunque iniciada en los 50, cobra fuerza en los setenta y se transforma en el modo canónico del género. Así, novelas como Días de combate (1977) del mexicano Paco Ignacio Taibo II, Últimos días de la víctima (1979) del argentino José Pablo Feinman; Castigo divino (1988) del nicaragüense Sergio Ramírez hacen entrar en la narrativa policial las diversas jergas urbanas e incorporan nuevos personajes (sicarios, periodistas, políticos) al repertorio genérico. Ambos procedimientos enfatizan un sentido de lo local que suele redundar en una forma de denuncia de las formas de la vida política en las urbes latinoamericanas. Por otra parte, las formas del relato se vuelven más laxas: el caso policial deja de ser el centro del género y escritores como Taibo o el chileno Luis Sepúlveda escriben novelas que se han leído como policiales (como La bicicleta de Leonardo [1993] o Nombre de torero [1994], respectivamente) pero que remiten fuertemente al modelo diversos como el relato de aventuras o la novela de espionaje.
La legitimación del género negro como modo de escritura tiene como correlato una nueva forma de argumentar sobre el género. A partir de la hipótesis tácita de que la relación entre literatura y vida social se asienta privilegiadamente en la referencia (y no en sus formas, como podría pensarse en los 40), los defensores más acérrimos de la vertiente negra (Feinmann, Sepúlveda) reivindicaban (todavía lo hacen) el matiz “realista” de la novela negra que, ahora, se tornaba un modelo de denuncia de las crisis políticas latinoamericanas.
La misma “ideologización” se verifica en lo que se dio en llamar, en Cuba, la “literatura policial revolucionaria”. En la voz de sus defensores esta modalidad narrativa transformaría un objeto individualista e idealista en un instrumento para la lucha de clases. En efecto, críticos como José Fernández Pequeño o Leonardo Acosta ven en novelas como Enigma para un domingo (1971), de Ignacio Cárdenas Acuña, No es tiempo de ceremonias (1975), de Rodolfo Pérez Valero, un amable entretenimiento que también educa a los lectores.
Como puede verse, el período que comienza en los setenta es un momento en el cual el género policial parece insuficiente para justificar la escritura. Se pretende entonces reinscribir el género en el espacio de la alta literatura (los experimentos de Piglia o de Ana Lydia Vega así lo muestran) o bien justificarlo por la vía de la denuncia (y aquí hay que atender a las reinvenciones del género desde el testimonio, pero también desde la novela negra o desde la propaganda política). Bien podría decirse, entonces, si se atiende también a las reflexiones ensayísticas del período, que el problema que emerge en los setenta es el de la “pertinencia” de una literatura policial latinoamericana.
Así, el género se torna un laboratorio: es sometido a los más diversos experimentos que intentan “emparejarlo” con una diversidad de estrategias y discursos (desde diversos marcos disciplinares hasta la práctica específicamente política). Esa experimentación se realiza “hacia adentro” del género, entre otras cosas porque el architexto parece persistir en la asignación de fronteras (y por eso, las parodias que se realizan durante la década siguen siendo “policiales”, a diferencia de las parodias que realizaran, por ejemplo las vanguardias).
Así, el género se combina con motivos y formas hasta entonces ajenos a su dinámica (en el nivel del personaje: lingüistas, historiadores; en el nivel de la enunciación: la denuncia, la exhibición virtuosa, en el nivel de las estrategias discursivas: la circularidad de la ficción, el pastiche). Podríamos decir que durante el período el género experimenta una saturación: todas sus “valencias libres” se combinan con elementos de otras matrices.
- Dispersión
Un tercer momento de nuestra pequeña historia puede pensarse desde mediados de la década de los noventa y llega hasta nuestros días.
Se trata, en primer lugar de la aparición de un conjunto de textos (como Tú la oscuridad [1994], de la puertorriqueña Mayra Montero o Los detectives salvajes [1998], del chileno Roberto Bolaño) que insisten en las estrategias y los motivos del género, pero que, tal vez, ya no puedan llamarse novelas policiales. Se trata, en efecto, de un movimiento centrífugo por el cual los rasgos atribuidos tradicionalmente al género aparecen en textos que son sólo ocasionalmente asociados al policial. Novelas como Donde no estén ustedes (2003), del salvadoreño Horacio Castellanos Moya o Necrópolis (2008), del colombiano Santiago Gamboa, por ejemplo, utilizan el motivo de la muerte misteriosa y la investigación para articular tramas que sistemáticamente desbordan los límites de género.
El texto crítico más importante del período, “Modernidad y posmodernidad: la novela policíaca en Iberoamérica” (1996), del cubano Leonardo Padura, describe esta novedad como la disolución de la especificidad genérica. Para Padura los autores contemporáneos del policial “han establecido la regla de que no existen reglas…o sólo una: la insistencia en contar ‘una historia’, esa vieja calidad dramática a veces despreciada por el juego vacío, hermético yo intelectualizante de mucha novela posmoderna”. Así, el éxito que tiene en este período el término “neopolicial” pareciera responder a estas condiciones en las que, como señala Mempo Giardinelli para el caso argentino, “hoy en día el género negro condiciona y tiñe toda la narrativa argentina”.
Ese movimiento centrífugo, expansivo, de las formas del relato policial convive, sin embargo, con una insistencia en las formas genéricas que parecen señalar un límite para esa ubicuidad o, si se quiere, una diferencia entre el policial y otras prácticas del campo literario. En efecto, el nuevo siglo ve una expansión inédita de prácticas perdidas desde la década de los cincuenta: en México, Argentina, Colombia, Venezuela, proliferan las colecciones dedicadas al policial y se multiplican los Festivales dedicados al género en todo el continente. Ese movimiento centrípeto también puede encontrarse en la reaparición (y la persistencia) de formas tradicionales: durante la década de dos mil la ficción negra en su formato más clásico (como La aguja en el pajar [2006], del argentino Ernesto Mallo) tiene un éxito sorprendente (sobre todo en el mercado global), mientras que diversos escritores reviven, sin parodia, pero con considerable autoconciencia, las formas del policial de enigma, abandonadas desde los setenta (como prueban Siete pelícanos [2002], del peruano Roberto Reátegui, Crímenes imperceptibles [2003], del argentino Guillermo Martínez o Los crímenes de La Ópera [2006] del presuntamente mexicano Emanuel Matta).
Así, en el tercer período, nuestro presente, los motivos y las estrategias del policial (el cuarto cerrado, el enigma de un crimen, el detective) migran “hacia afuera”, hacia otras matrices, produciendo textos inestables, de los que el nombre “policial” no alcanza a dar cuenta. Podríamos entonces hablar de dispersión, en el sentido de que ese movimiento “hacia afuera” todavía es visto como un cruce de fronteras. En este sentido, el reconocimiento de que el policial “tiñe” toda la literatura contemporánea, más allá del optimismo o la hipérbole, señala que todavía existe “algo” que podríamos llamar “policial”. No es sorprendente, entonces, que incluso en su difusa identidad, vuelvan a ganar fuerza las colecciones y los festivales, el policial de enigma y los detectives duros: un movimiento acota la identidad que el otro difumina.
Así, el nuevo siglo es el momento del “policial expandido”: ese doble movimiento sugiere una flexibilidad genérica inédita en su historia. Quienes desde siempre quisimos a sus héroes y villanos, no podemos dejar de alegrarnos por un destino tan feliz.
[1] Aquí y allá se encuentran ejemplos notables: ya a fines del siglo XIX Eduardo Holmberg había publicado “La bolsa de huesos”, en 1903, Horacio Quiroga, “El triple robo de Bellamore”, en Caras y caretas; entre 1913 y 1921 Alberto Edwards, en Pacífico Magazine las aventuras de Román Calvo, “el Sherlock Holmes chileno” (sintomáticamente los cuentos de Edwards no se recopilaron en libro hasta 1953). Se trata, sin embargo, de fenómenos aislados, que todavía no definen un campo de operación para sus principios formales. Por lo demás, aquí nos referiremos a lo que tradicionalmente se entiende por “relato policial latinoamericano”, es decir, relatos cuyo horizonte referencial es América Latina. Debe decirse sin embargo, que en paralelo con estos desarrollos, existen desde principios de siglo y al menos hasta la década del sesenta, una serie paralela de relatos escritos con seudónimo “inglés” y ambientados en Europa o Estados Unidos (cuentos de Camilo Pérez de Arce, de Luis Enrique Délano, de Carlos Warner, de Yamandú Rodríguez, de Eduardo Goligorsky, etc.) cuyo estudio y ubicación en la historia del género es todavía una materia pendiente.
Ezequiel De Rosso es doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Enseña literatura latinoamericana en la Universidad de Tres de Febrero, en la Universidad del Cine y la Universidad de Buenos Aires. Enseña semiótica en la Universidad Nacional del Arte (UNA), donde también enseña historia del cine. Ha publicado Nuevos secretos. Transformaciones del relato policial en América Latina (1990-2000) (2012) y, en colaboración con Daniel Nemrava, Entre la experiencia y la narración. Ficciones latinoamericanas de fin de siglo (1970-2000) (2014). Ha realizado las antologías críticas La máquina de pensar en Mario (2013) y Retóricas del crimen (2011) y ha recopilado los Relatos de Montevideo (2005). Ha dictado conferencias y publicado artículos sobre literatura contemporánea en República Checa, Colombia, Brasil, Francia, Uruguay y Estados Unidos.