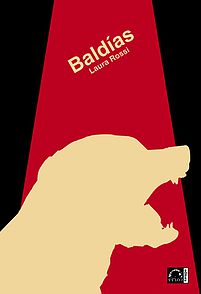Cada capítulo nos tendrá en vilo, se abrirá con una escena que desde el principio no sabemos decodificar. En Baldías algo sucede cuando nadie lo esperaba. Algo sucede y se incorpora a la vida cotidiana. Es la muerte. Con su morbo y sus chismosos. Con el entorno dándose a conocer a partir del hecho, con la banalidad de la inconsciencia a veces, con el exceso de ella en otras. El comentario social y el registro sensorial de la muerte se ubican aquí en esquinas distintas.
Los personajes transitan como fichas en una máquina, sus vínculos con la muerte y su contexto serán el cristal que refleje su historia y origen social. Seres oscuros o grises, los matices son sus miserias y angustias.
La mirada está corrida, mientras ellos miran la muerte, nosotros los miramos a ellos. Y al verlos descubrimos a alguno que ve la muerte desde las propias manos. ¿Qué hay ahí, además de enfermedad, odio e incapacidad?
Hombres matan mujeres, cada uno tiene sus motivos. Algo los ubica a todos en condición de igualdad, para nosotros cada caso será un sinfín de detalles. La novela de Laura Rossi es la condensación del tiempo que vivimos, narrado con la angustia que caracteriza la violencia dominante. La vida donde nadie está satisfecho y sólo lo irreversible otorga paz o quizás ni siquiera eso.
Los que hablan en TV sobre las muertes suelen no haber estado en contacto directo con las chicas quemadas ¿cómo trabajaste las voces de los que se permiten contar como si hubieran estado?
Todo el tiempo estamos escuchando voces que “se permiten” hablar sobre algo sin haber estado, sin haberlo visto. Si uno presta atención, el discurso de ese testigo tangencial es central en la transmisión de ciertas noticias. Los movileros de los canales de televisión van al “lugar de los hechos” y quienes hablan, generalmente, son aquellos que están dispuestos a hacerlo. Rara vez son testigos directos y no lo ocultan: “yo no lo vi, pero…”, “yo estaba en otro lado pero una vecina que lo vio me dijo que…”. Es como si, por un lado, tener la posibilidad de hablar significara algún tipo de obligación de hacerlo y, al mismo tiempo, como si lo que se dice no tuviera ningún valor, porque los televidentes van a olvidarlo tan pronto como cambien de canal o con la aparición de la siguiente noticia. No trabajé especialmente esas voces en la primera instancia de escritura. Me di cuenta después, mientras corregía y reescribía la novela, de que estaban allí.
El morbo en función del chisme ¿por qué atrae tanto lo macabro?
No sé si es lo macabro per se lo que genera morbo o si es, más bien, todo lo que rodea, en el caso de la novela, a esas muertes, todo lo que no se dice. Esos cuerpos que aparecen quemados son una suerte de punta iceberg de una trama de oscuridades y miserias que, quienes hablan y especulan sobre ellas, desconocen. El “chisme” llena, de algún modo, ese vacío. Sospecho, además, que ese hablar de los otros les permite cierta catarsis: es difícil admitir que, en potencia, cualquiera de ellos, en tanto seres humanos, sería capaz de cometer actos que, en frío, juzgan aberrantes. Desde esta perspectiva, el “chisme” no es otra cosa que un pasamos del que aferrarse o algo distrae y les evita, a quienes participan de él, hacerse ciertas preguntas.
Aprender a convivir en este barrio pareciera ser aceptar las muertes ¿Tiene algún valor pedir justicia cuando todo indica que no la va a haber?
Más que aceptar las muertes, lo que hacen los habitantes de ese barrio es mantenerlas en la zona de lo ajeno. “Las muertas no son del barrio” dice uno de los personajes, de hecho, para tranquilizarse. Y quizás por eso no haya un reclamo de justicia sostenido: no sienten que les corresponda a ellos pedirla. Esa indiferencia -ese mirar para otro lado como si no hubiera pasado nada- es, para mí, una de las formas más crueles de violencia porque, normalmente, nadie se detiene en ella. Creo que ya el hecho de tener que reclamar justicia es una señal de que no la va a haber, de que algo no está funcionando. En este contexto, el valor que tiene pedirla constituye una manera de llamar la atención sobre su ausencia.
En cada historia se plantea el vínculo hombre – mujer y el lugar que cada mujer ocupa en la vida de ese/ «su» hombre. Me interesa una reflexión sobre el macho que mata y no registra el acto; que mata y culpa a la muerta.
No sé si es posible reflexionar sobre eso. Cuando la violencia llega a ese extremo, a esa irreversibilidad, no hay lugar para la palabra. Quizás sólo sea posible mostrarlo, hacer visible de algún modo esos actos para evitar que se naturalicen o que encuentren algún tipo de justificación que los legitime. Los personajes que matan en esta novela no reflexionan sobre sus actos ni tienen, en ningún momento, la inquietud de hacerlo. El hecho, además, de que no puedan contarlo termina vaciando, si la hubiera, cualquier instancia del lenguaje.
Luego de consumado el hecho las manos tiemblan, ¿antes no?, ¿por qué?
Probablemente, antes y durante también hayan temblado esas manos. Pero los asesinos no son capaces de registrarlo. Sólo se dan cuenta de ello cuando pretenden seguir con sus vidas como si nada hubiera ocurrido. Además, opera en ellos el miedo a ser, finalmente, descubiertos, no porque se arrepientan sino por las consecuencias que eso tendría en sus propias vidas. El temblor es la única señal visible de ello.
¿Cada uno drena la bronca como puede o se puede aceptar que uno piensa y decide en/con cada acto?
Los personajes de la novela se amparan en la idea de que cada uno drena la bronca como puede, aunque eso implique embestir los derechos de los otros. Cada uno de los personajes que ejerce violencia en el texto, se siente justificado de algún modo. La idea de que “la vida los hizo así o los obligó a eso” anularía la posibilidad de decisión y, por ello, atenuaría su responsabilidad. Yo no creo que sea así: creo que uno, aun en condiciones extremas, tiene la posibilidad de decidir no ejercer la violencia y que, si lo hace, es responsable por ello. Pero esto es algo que se reflexiona fuera de un contexto específico. Quizás la cuestión de fondo sea, en realidad, cómo se conjugan ambas perspectivas en el accionar cotidiano; cómo, efectivamente, lidiamos con eso.
¿Cómo, basada en qué imágenes o relatos, construyó a los victimarios?
Me es muy difícil hoy rastrear los disparadores puntuales de los victimarios, sobre todo porque en cada uno de ellos fueron condensándose rasgos e imágenes de orígenes muy diversos. Quería que fueran tipos “comunes”: alguien que se sienta al lado de uno en un colectivo, un profesor de escuela secundaria, el chico que te atiende en un negocio.
Lo que sí recuerdo del proceso de escritura era que, para mí, era muy importante mostrar cada detalle de su cotidianidad porque lo que me inquietaba -y me inquieta todavía- era que cualquiera de esos tipos, después de lo que habían hecho, fueran capaces de operar socialmente como si nada, sin que lo advirtiera.
¿Qué representa el arrepentimiento ausente?
El arrepentimiento ausente podría ser señal de la legitimación social de ciertos modos de violencia. Cuando escribí la novela, no se hablaba de violencia de género en los términos en los que hablamos hoy. Y aun hoy, a pesar de eso, si uno se detiene en cualquier situación cotidiana, puede detectar un entramado de violencia que, en general, no se vive o no se registra como tal: salvo que sea un acto extremo, uno lo vive y sigue, porque “son cosas que pasan”. Que no haya arrepentimiento es parte de esa naturalización, me parece.
Casos que podrían ser en serie resultan decisiones individuales similares pero dispersas en la sociedad ¿cómo trabajó esa idea? ¿Cómo construye el amparo de los violentos ante sus pares?
La idea inicial de esta novela tenía que ver con la aparición de cuerpos quemados de mujeres en un terreno baldío. No pensé Baldías, en principio, como una novela policial ni como una novela negra: no hay enigma clásico, no hay un único asesino, ni un detective/ investigador que busque resolver los crímenes. Hay, si se quiere, una reformulación de las características del género que no fue deliberada sino, en realidad, resultado del desarrollo de las historias. En Baldías hay varios cadáveres, asesinos múltiples y un enigma cuya “resolución”, en realidad, no resuelve nada. De hecho, el personaje a cargo de resolver los crímenes no está interesado en ello sino, más bien, en construir un relato de los hechos que resulte verosímil –no verdadero- para los medios de comunicación. Pero nada de esto fue una decisión consciente durante el proceso de escritura: surgió después, en las relecturas y en las correcciones, como si ese mundo que iba construyéndose a partir de la descripción de ciertos detalles terminara revelando, por sí mismo, mucha más violencia que, a primera vista, queda solapada.
Me interesa una reflexión sobre los trabajos que nos definen y los que no. Los trabajos donde se entra y sale y los que nos convierten en algo más definitivo: policía, cura, militar, tratante.
Entiendo que hay trabajos que definen, más que otros, un modo de vida o un “pararse” ante ella, pero me pregunto ahora si la persistencia, en cualquier tipo de trabajo, no termina también definiéndonos de alguna manera. Hay algo en la repetición cotidiana de ciertas acciones que termina volviéndose parte de uno o de la manera en la que uno hace las cosas.
Un asesino que no es descubierto, ¿triunfa?
Depende de los parámetros con los que determinemos el triunfo. Si el objetivo del asesino es matar sin ser descubierto, desde su visión, triunfa. Pero el caso de los femicidas es más complejo. Y el caso de los asesinos de esta novela, también: el “triunfo” – si es que podemos llamarlo de esa manera- inicial es silenciar del todo a esas mujeres que consideran suyas. No ser descubiertos es algo que aparece después. No creo que lo hayan pensado en el momento en el que decidieron matar.
¿Cómo maneja el clima, la atmósfera, en sus narraciones?
En general, pienso en imágenes. Cuando me siento a escribir, ya tengo el “escenario” general o una acción determinada de algún personaje. A veces, esa primera imagen ya está encuadrada en una idea más general; a veces, no, pero casi siempre, escenas que aparecen sueltas, que en principio no continúan, terminan encontrando su lugar en algún texto que escribo en otro momento. Yo narro siempre desde los detalles, así observo el mundo, no sé hacerlo de otra manera. Después, durante el proceso de escritura, uno elige usar determinadas palabras, enfatizar ciertos gestos que son los que, al final, creo, construyen una atmósfera específica.
¿Cómo aborda en su obra el trinomio “lenguaje, trama, argumento”?
Creo que el argumento y la perspectiva que uno elige para contarlo eligen, en principio, su propio género. Y es el género -o su reformulación- el que determina, de alguna manera, cómo se mueve la trama o cómo cree uno que debería moverse. Para mí, el lenguaje -la forma- es el contenido esencial: importa lo que contamos, sí, pero más cómo lo hacemos.
¿Cómo funciona la memoria –olvido y recuerdo- en su literatura?
El registro de los crímenes aparece en Baldías a modo de reminiscencia: son los asesinos los que, tratando de reacomodarse a la nueva situación que ellos mismos han generado en sus vidas, empiezan a recordar fragmentariamente y, cada uno a su modo, lo que han hecho. El tema de la memoria aparece de este modo en dos novelas que escribí después. Es decir, más que nada, como un recurso. Recién en un texto que estoy escribiendo ahora, aparece casi como tema central la idea de que los recuerdos son, en realidad, inventos. Todavía no sé a dónde me llevará eso.
¿Cómo es su proceso de escritura?
Cada texto surge de un proceso diferente, por lo menos, en mi caso. De hecho, cuando empiezo a escribir algo, nunca sé si eso se va a convertir en una novela o en otra cosa. Y el modo en el que surge, va marcando el ritmo de la escritura. Cuando tengo una idea, escribo todo lo que se me va ocurriendo, porque es en ese escribir y reescribir sin saber muy bien en qué dirección, donde aparece el verdadero objeto de ese texto, el tono, la/s perspectiva/s. Trato de escribir “de un tirón” todo lo que puedo, para no perder la atmósfera o el impulso. Después, hago un trabajo más artesanal, si se quiere: dejo descansar el texto y lo retomo y voy trabajando puntualmente gestos de los personajes, ajustes de la historia, el lenguaje.
¿Qué le interesa leer?
Todo lo que puedo. Me interesa siempre descubrir distintos modos de contar y, para eso, creo, hay que leer todo lo que uno pueda soportar. Fuera de eso, hay momentos en los que me interesa explorar determinados temas y busco orientar mis lecturas o relecturas en ese sentido.
¿Cuáles son sus referentes?
No sé si tengo referentes. Sí hay autores que, en este momento, trato de ir “siguiendo” porque hay algo en su escritura que me interpela de diversos modos: Claire Keegan, Lucia Berlin, Samanta Schweblin, Fernanda García Lao, Alejandro Zambra, por ejemplo.
¿Cuáles son sus lecturas fundacionales?
Quizás, mis lecturas fundacionales no resuenen -o resuenen apenas- en lo que escribo hoy. Pienso en Alejandra Pizarnik, en Borges, en los primeros libros de García Márquez. Pero hay una frase de Marina Tsvietáieva -que, de hecho, es uno de los epígrafes de la novela- que me parece que sintetiza lo que siempre está en el fondo de mi escritura: “La cotidianidad es un saco: agujereado. Y de todos modos lo cargas”. La literatura es, para mí, un modo posible de cargar ese saco agujereado que es la cotidianidad: no aligera la carga, ni la resuelve pero permite mirarla desde otras perspectivas. Y esa mirada es la que me permite, de algún modo, lidiar con todo aquello que no entiendo, que me conmueve, en el sentido más profundo del término. Hoy, me inclinaría a pensar más como fundacional la lectura de los diarios de Tsvietáieva, por ejemplo, que alguno de los textos que leía cuando intuía que escribir era lo que quería o necesitaba hacer.