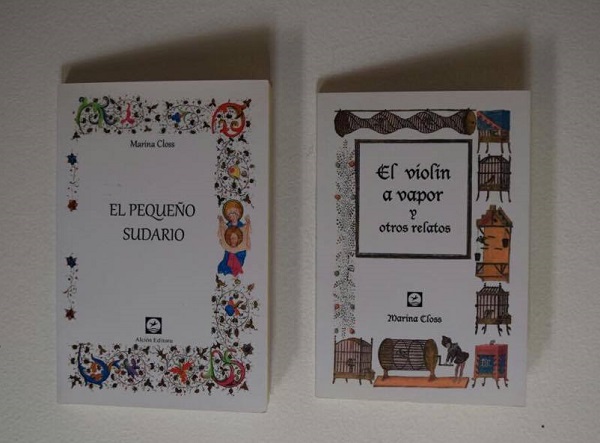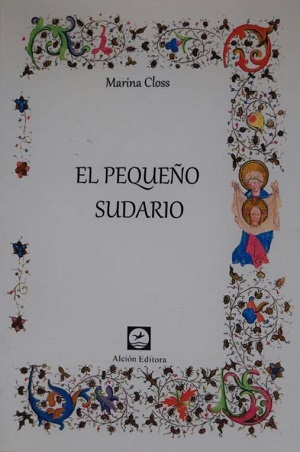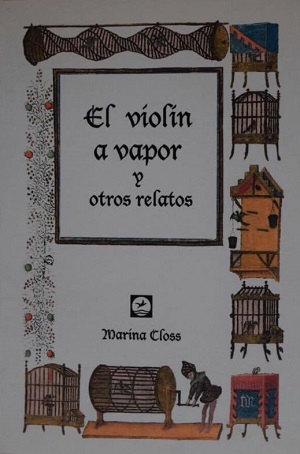La reliquia. El paño que envolvió su cuerpo.
El arte de narrar. Y una reescritura transformadora.
¿Una distorsión o una adaptación de eventos bíblicos?
La matriz evangélica y otra gama de significados que avanzaría, calando hondo, en las profundidades de la comunión entre lo divino y lo humano.
Lo natural y lo sobrenatural, todo puesto al servicio de una conmoción estética.
Una imaginación poética que va tomando elementos de la fuente teológica, los va recreando, mediante otra intensidad y, así, va generando nuevos estímulos.
Pero es una imaginación que, además de recrear imágenes del pasado, se permite incluir nuevos rasgos perturbadores, mientras dibuja, sobre cortinas de hierro y barro de la fe, una existencia terrenal que disputa el primer plano cuando queda en tercera posición, detrás de los ángeles y de los demonios. La unidad de los opuestos.
La Biblia como fuente literaria. El hijo de Dios hecho hombre; y un texto que se inscribiría en la zona liberada que ofrece la relativización de los géneros.
Y, además, por separado: Cuentos de espinas. De asuntos de familia. Despedidas; angustias y ansiedades. Oscuridades y búsquedas, y esperas.
“… la imaginación carga una tinta muy tupida y ya era hora de que nos ahogara”.
Son dos los libros que motivan esta entrevista: El pequeño sudario y El violín a vapor. Si estás de acuerdo, respetaríamos el orden de aparición y, entonces, me gustaría que nos comentaras cómo surge esta idea de acercarse a la matriz evangélica para retomarla como fuente literaria.
Hace ya bastante tiempo comencé a escribir cuentos de una manera casi compulsiva: un cuento por día, sobre cualquier cosa. Mis modelos eran los cuentos de los hermanos Grimm. Todos compartían un universo, que evidentemente no era éste. Eran cortos y no demasiado explicativos. Eso me fascinaba de los cuentos folklóricos: que fueran tajantes. Entre esos primeros cuentos que yo iba escribiendo, había uno sobre una niña que se llamaba María y a la que, básicamente, le pasaban cosas similares a las que le pasan a la Virgen en los Evangelios. Como si llamarse María fuese ya una especie de predisposición. Es verdad que los ángeles eran otros, los símbolos eran otros, Dios creo que más bien era el mismo, pero ella… no sé. No me quedaba claro si la María de ese cuento era o no la Virgen. Empecé a leer los Evangelios Apócrifos, un poco por desorientación. Y entonces, a partir de esa tercera María, me pareció que la María de mi cuento sí era la María de los Evangelios. Es decir: que yo podía perfectamente reunir a las tres. Todos los demás personajes de El pequeño sudario surgieron a partir de ese primer reconocimiento.
Esta construcción narrativa, partiendo de los testimonios de fe seleccionados, obviamente refleja escenarios de tensión y conflictos, sin embargo, parecería ser que el acento lo ponés en las contradicciones que laten entre lo terrenal y lo divino; ¿puede ser?
Sí, me parecía importante esa relación entre lo humano y lo divino (aunque esté un poco pasada de moda). Y, en el caso de Jesús, me parecía significativo que él supiese que su divinidad, en un punto, no era completa, porque él también era humano. Entonces, decir de sí mismo que era divino era toda una osadía, casi una decisión. Porque no andaba por ahí diciendo que era humano ni medio humano, decía que era divino y punto. Aunque sabía, a fin de cuentas, que su destino era no poder probarlo. Eso me parecía importante: el hecho de atreverse a afirmar algo que uno está destinado a no poder probar.
La Biblia ha sido reconocida como un antecedente de la literatura fantástica, pero no se la considera como perteneciente al género, entre otras cosas porque si bien exhibe elementos sobrenaturales, estos lejos de contradecir al mundo real, lo explican desde la presencia del hijo de Dios entre mortales. Me gustaría conocer tu opinión al respecto.
En cuanto a lo fantástico, en los Evangelios Canónicos hay algunos destellos. Pero en los Evangelios Apócrifos, directamente Jesús sopla un charco de barro y el barro sale volando como un pájaro. Esos son los evangelios que más influyeron en el libro.
Si te parece, podrías decirnos algo acerca del valor estético de las ideas religiosas. Y, en lo que hace a El pequeño sudario, quisiera que nos hables de la motivación, del efecto buscado y, obviamente, del proceso de escritura.
Leía la biblia de chica con muchísimo respeto. Todas las historias me parecían reveladoras. Sentía empatía hasta por Judas. Y Jesús me parecía grandioso. Por mucho tiempo, me costó encontrar un texto que me impresionara tanto. Las novelas, por ejemplo, hasta ahora me parecen un poco aburridas. Las historias bíblicas, en cambio, me parecen poderosísimas, porque no tienen esa estrechez del verosímil de nuestros días (tienen un verosímil, pero es un verosímil mucho más amplio…). Hoy en día, es como si siguiera haciendo falta que lo extraordinario se inserte en una “situación cotidiana”, y en verdad, literariamente, ese es un recurso bastante gastado. Yo prefiero que lo extraordinario esté sencillamente omnipresente. Simplemente porque la literatura permite que eso sea así. En cuanto a la motivación, me gustó crecer pensando en la historia de Jesús y en la de María. Se las voy a repetir, sin dudas, a mis hijos. O a cualquier niño que se cruce en mi camino. Pero me gustaría contarla, no como una verdad absoluta, sino como un cuento.
El lenguaje, en sí mismo, opera como trama alcanzando a generar una conmoción estética; las descripciones le imprimen una atmósfera al espacio del texto y, todo ello se traduce en una gama de significados que emergen de la prosa poética. Por favor, antes de pasar a El violín a vapor, y partiendo de lo hasta aquí dicho, ¿te animás a cerrar esta primera parte de la entrevista dando a conocer aspectos todavía no comentados sobre El pequeño sudario?
No sé qué decirte. Pero creo que todos los libros que escribí hasta ahora se completan.
En lo que hace a los cuentos, me gustaría comenzar por Tumbas. Me pareció fantástico en todos los sentidos. Cuánto se puede decir no obstante una economía de palabras.
Tumbas es uno de los primeros cuentos que escribí. Casi todos los cuentos de esa época fueron escritos de un tirón. Después, claro que los corregía. Lo que salía de un tirón era el cuento con sus paisajes, sus imágenes, sus desenlaces y nudos. Salía de la nada misma, porque en general, lo único que yo sabía cuando empezaba a escribir un cuento era cómo tenía que sonar la primera frase.
En Vanidad, por ejemplo, más allá del acierto en la elección del nombre Lóbrega que, de por sí nos anuncia una atmósfera enrarecida y oscura, que inspira tristeza, aquí la búsqueda y la espera representarían la tendencia a pagar un alto precio en virtud de un cambio radical.
Vanidad es un cuento más reciente y, desde mi punto de vista, menos espontáneo. Tiene que ver con una idea con la que quiero seguir trabajando (la de comprar o vender un lunar). Por eso, me reservo los demás comentarios. Pero sí es verdad que hay otra vez un sacrificio.
También en El relámpago aparece la idea del cambio: “sesgaba las cosas, con un filo tan invisible que era casi imposible percibir el cambio”, pero aquí se trataría de otro tipo de cambio, ¿no es verdad?
En El relámpago, el problema es que puede que no haya ningún cambio. Solamente porque la visión del relámpago es hermosa, el niño cree que algo tiene que haber cambiado después de ese relámpago, o que la luz del relámpago tiene que haberse quedado en alguna parte. Pero más bien no encuentra nada, y el relámpago es como si cortara en dos algo que, al final, sigue siendo uno. Esa es la idea que me gusta.
En el caso del cuento que le presta su título al libro, El violín a vapor, el aliento de vida, el último aliento de un niño junto a su madre, se da en un contexto delirante y, a pesar de ello, por momentos parecería tener puntos de encuentro con una realidad apenas exagerada; ¿qué te inspiró para escribirlo de esta manera?
No hay manera de no escribir sobre la realidad, es casi un accidente. Siempre se termina hablando de las cosas tal cual son, por más exagerado que uno sea. Por eso, me parece que la fascinación por el realismo “textual” en algunos escritores es solamente una forma de corrección política. O peor: en Argentina, directamente una paranoia de intelectuales. Si la realidad es, en principio, un consenso, en tanto consenso, también es una restricción. Por eso, yo creo que una literatura muy abocada al realismo es un poco miserable. La literatura tendría que trabajar con representaciones “fuera del consenso” como realidades. Porque de esa manera el consenso se amplía. Y la literatura es, casi por definición, una posibilidad de amplitud.
El violín a vapor es, en ese libro, uno de los cuentos más descalabrados que escribí. Pero es verdad que trata de la ridiculez de algunas situaciones de la vida con toda la ridiculez que realmente esas situaciones merecen.
Son cuentos que, además de una impronta clara en la narración, tendrían algo más en común, hablanos, por favor, del hilo conductor, de la presencia de vínculos, de padres, de madres, de hijos e hijas, de hermanos y de primas, de tíos y de tías; de familias.
En cuanto a las familias, sí, son protagonistas. Porque son el primer círculo en el que los afectos se ordenan. Yo creo que uno nunca sabe en donde va a acabar una relación entre dos seres humanos. Es como una infinita potencia. Todavía más: las relaciones extendidas a lo largo del tiempo (las relaciones familiares son el paradigma) me parecen interesantísimas. Cuanto más resiste el paso del tiempo una relación humana, más extraña se vuelve, más muta; a veces, incluso, se convierte en una especie de leyenda. Todo tiene un correlato o una contraimagen, todo puede interpretarse, porque el tiempo, entre dos personas, crea de alguna manera sus símbolos, un pequeño universo. Por eso, me interesan muchísimo las relaciones de familia, también: las observo muchísimo. Creo que son las relaciones que se viven más intensamente.
También la oscuridad es algo que cobra fuerza. ¿Qué podés decirnos acerca de ello?
La oscuridad es la mitad de la vida. Sin la oscuridad, uno se pierde de la mitad de la vida.
Un desdoblamiento en Cartas. Posiblemente un intento angustioso, del protagonista, por lograr una comunicación a fondo con su propia conciencia, Y una frase: “quisiera que mi cabeza no estuviese llena de sobras”.Y otra: “la imaginación carga una tinta muy tupida y ya era hora de que nos ahogara.” Sería interesante que nos hablaras de ambas reflexiones.
Ese cuento está pensado, entre otras cosas, a partir de una anécdota famosa de la vida de Fernando Pessoa, que escribía poemas con seudónimos; y estos seudónimos, a su vez, se escribían cartas entre ellos. Obviamente que era Fernando Pessoa el que escribía las cartas de sus seudónimos. Estaba bastante solo y perdido escribiendo poesía, en un país un poco marginal y entre un montón de seudónimos que se carteaban. Me parecía una situación hermosa. Un amigo me contó la historia.
Lo de la cabeza llena de sobras es una de las maneras en las que yo explico que uno quiera escribir. Por alguna razón, hay cabezas que piensan obsesivamente, por muchos días, en cosas que, en el mundo real, están de sobra. Yo pienso así, y pensando así, un día tengo un cuento. Otro día, tengo solamente un gran dolor de cabeza.
Y bueno, lo de la imaginación y la tinta está más claro. Para parafrasearlo: si uno quiere ahogar algo imaginario, primero tiene que ser capaz de imaginarse que lo está ahogando…
¿Cómo y cuándo te iniciaste en la escritura?
De chica me costaba mucho dormir, porque tenía algo así como miedo. No era muy específico, era miedo en general. Mi abuela, que era muy religiosa, pero de una forma bastante personal, me aconsejó que leyese la biblia. El tema es que, después de leer la biblia, yo en general tenía todavía más miedo. Así que mi mamá me llevó a comprar libros nuevos (libros comunes y corrientes, de esos que se llaman “para chicos”). Eran cortos, y no había tantos libros en casa, así que leí al menos cinco veces cada uno. Y con esas pocas lecturas repetidísimas, empecé a escribir pedazos de historias y situaciones con los mismos personajes o escenarios de los libros, solo que con argumentos o personajes que yo agregaba o distorsionaba. Eso me hacía muy feliz: la sensación de poder algo así como “extender”. Por eso me parece que hay una relación entre la literatura y la amplitud: es como que, con la imaginación, uno le agrega más espacio a todo. Y así se puede decir que empezó, pero igual es una historia con muchos capítulos (y quizá muchos principios).
¿Cuáles son tus lecturas preferidas y cuáles los escritores y/o escritoras que, desde tu punto de vista, pudieron haber ejercido algún tipo de influencia en vos-escritora?
No sé si quiero nombrar a los que me influyeron más directamente. Las influencias muy poderosas me dan un poco de pudor. En general son escritores modernos (no actuales, pero sí modernos). Creo que no quiero decir ningún nombre. Quizá, Flaubert, pero lo nombro solo porque ya me dijeron que nunca logré parecerme ni un poquito. Después: el surrealismo. Hay también una influencia un poco más sutil (que es la que quizá no paraliza) y que tiene que ver con la literatura de otras épocas, en otros idiomas, o bueno, la literatura con la que, por algún motivo, siento una especie de distancia. Esa es la que más me sirve a la hora de escribir, porque no es ese tipo de influencia “enemiga” de la que uno se vuelve como un súbdito. Por ejemplo: una novela china del siglo XVIII, una Crónica de Indias, un libro de canciones aztecas…
¿Estás pensando o trabajando en un cuarto libro? de ser así, ¿podrías adelantarnos algo?
Bueno, va a parecer un poco desquiciado, pero tengo tres libros listos desde hace tiempo. Creo que solo es desquiciado para alguien que no escribe. Si uno escribe regularmente, empieza y termina cosas sin darse cuenta. Antes me preocupaba mucho por editar, porque hasta que no editaba, no podía dejar de corregir lo que había escrito y eso se volvía molesto. Pero editar no es fácil y entendí que no depende de la calidad de un texto, sino… bueno, creo que no entendí de qué depende. Desde hace un tiempo, comencé a armar una carpeta en la que voy poniendo todas las cosas que ya no soporto. Las imprimo y las guardo. Y últimamente son esas las que considero terminadas. Ya sumé tres. Me cansan. Hay una que es sobre una especie de viaje que un personaje hace por el espacio entre la tierra y el cielo. Algo raro, una especie de ironía un poco alegórica, un poco narrativa, sobre lo material y lo inmaterial. También sobre escribir y las cosas que uno encuentra en su camino, mientras escribe. De eso se trata. Se llama Los cielos sólidos. Espero que algún día se edite, pero, por el momento, al menos logré dejar de corregirla cada medio año…